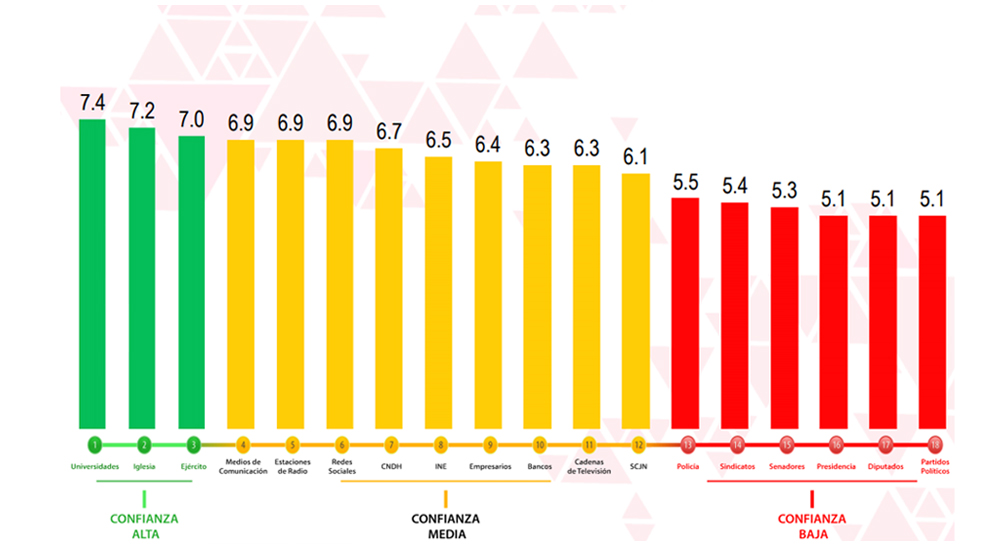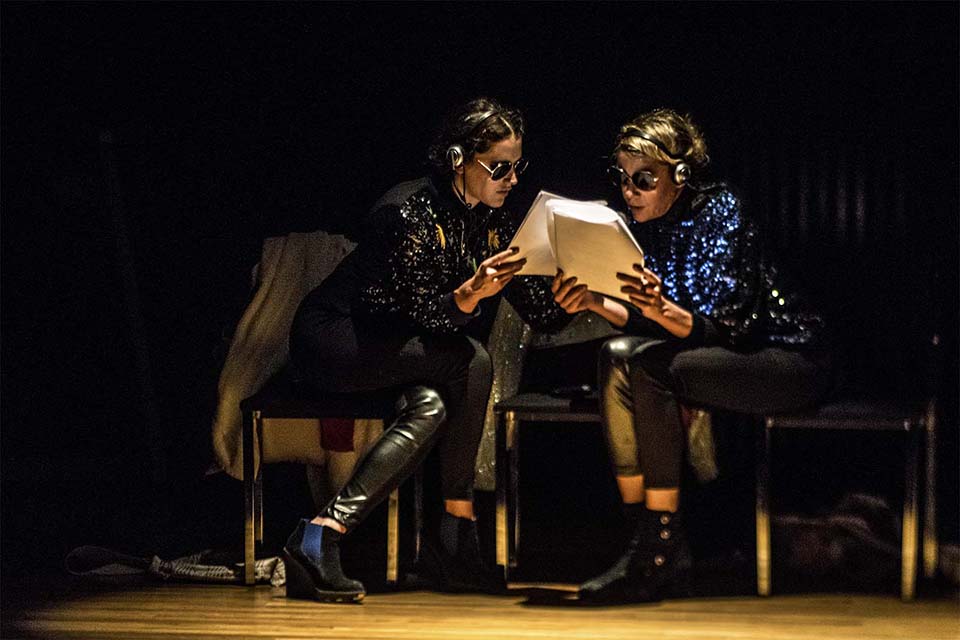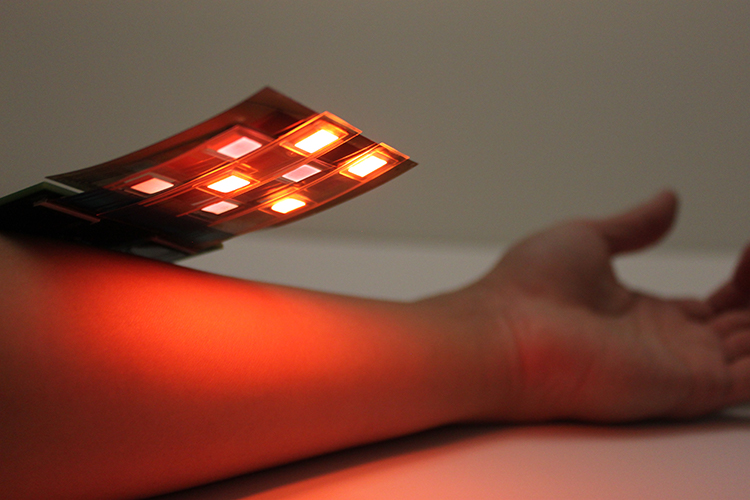El escritor monumental que responde al nombre de Fernando del Paso está próximo a cumplir 80 años, en 2015. En esta conversación, el novelista que ha entregado a la literatura de lengua española tres obras superiores (José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio) habla con buen humor de su familia, sus hábitos de escritura e investigación, su relación con los premios y los lectores.
“Yo no escribo para recibir premios, tampoco para tener dinero; si así fuera, no me tardaría diez años en cada obra”.
El dueño de esa declaración es este hombre llamado Fernando del Paso, portador de una voz que retumba de una pared a otra, una voz que nace de las profundidades de su espacioso pecho. No en vano ese hombre estuvo por casi 30 años ejerciendo todas las facetas que alguien puede ensayar detrás de un micrófono: conductor, lector de noticias, comentarista y, por qué no, hasta narrador de su propia obra. Con esa voz ese individuo proveyó a su familia del sustento diario, por más de tres décadas.
Porque no, claro que no fue con las regalías por la venta de sus libros que Fernando del Paso sacó adelante a su descendencia. Pese a la calidad de su obra literaria, ni las regalías abundaban ni los premios se multiplicaban en aquel tiempo.
Tal vez por eso prefiere proyectar un halo de indiferencia cuando le pregunto si le importa recibir premios. Pareciera que esos, los reconocimientos, fuesen asunto alejado de su quehacer y acontecer diario de escritor. Por eso afirma con un dejo de distancia: “No escribo para tener premios, que me los den… pues qué bueno”.
EL NOBEL DE LITERATURA
Y cuando la necedad periodística me lleva a desempolvar y traer al tiempo actual una frase suya con la que nos recordó lo injusta que ha sido la Academia Sueca (“que ni a Tolstoi, ni a Zola, ni a Joyce ni a Borges le dio el Nobel”), le pregunto, ¿usted anhela tenerlo?
Tranquilo, Fernando del Paso y Morante, sin perder el ritmo de su sonora y timbrada voz, me asegura: “Escribo porque me gusta escribir y escribo lo que me gusta y, si hay una compensación aparte, qué bueno. Para mí, la primera gran compensación son los lectores. El hecho de que todavía hoy a un muchacho de 19 años le guste leer mis libros para mí es una gran satisfacción”.
Desde hace décadas que don Fernando merece el Nobel de Literatura. Ya José Emilio Pacheco, en el primer Inventariode la segunda época de esa genial columna, que apareció en el número uno de la revista Proceso el 6 de noviembre de 1976, comentaba a propósito de lo que Artur Lundkvist —el único miembro de la Academia Sueca que leía en español— opinaba de los candidatos latinoamericanos que deberían recibir aquel galardón en los próximos años: Octavio Paz, Gabriel García Márquez y Alejo Carpentier. “Lundkvist —escribió Pacheco— ve posibilidades futuras para Mario Vargas Llosa y nuestro Fernando del Paso, reciente ganador del premio México”.
Sobrino bisnieto del historiador y escritor veracruzano Francisco del Paso y Troncoso, don Fernando lleva en los genes el interés de su antepasado por la medicina y la historia. Y confiesa: “escribo para otras generaciones, no para la mía y la de mis cuates. Si me dan premios, qué bueno, si se vende bien mi obra, qué bueno, esos son extras. Pero no escribo para eso. Ahora, si yo hiciera mis libros para ganar premios, podría decir que tuve éxito porque he ganado varios”.
Y sí: en 1966 recibió uno de los más anhelados de esa época, el Xavier Villaurrutia, luego el Novela México en 1975, el Rómulo Gallegosen el 82, el Premio al Mejor Libro Extranjeroen Francia en 1985; el Mazatlán de Literatura en el 88, el Nacional de Lingüística y Literaturaen 91, el de Creador Emérito en 1993 y el FIL de Literatura en 2007.
Sostuve esta entrevista con el escritor varios meses antes de diciembre de 2013, fecha en que le entregaron dos reconocimientos más. Uno, el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara; dos, el Premio Internacional Alfonso Reyesque le otorgó un jurado de instituciones universitarias mexicanas por “su vasta obra” compuesta por “tres sólidos, ambiciosos y luminosos ejercicios de indagación en nuestras tres dimensiones: el lenguaje, el cuerpo y el tiempo”, según comunicado del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Además, cuando llevé a cabo esta charla, habían pasado seis largos años del entonces más reciente de sus premios, el FIL de Literatura del 2007. Así que esta periodista consideraba oportuno insistir en la ingratitud de los certámenes que, algunas veces, sin mucho rigor profesional del jurado, premia la amistad, los lazos amistosos, o lo política y oportunamente correcto, no la calidad de la obra. De nuevo, remacho en el Nobel:
—Un galardón tan importante como el Nobel de Literatura lo merecían Joyce y Borges, ¿no cree?
—Lo que pasa es que tiene mucha importancia porque le hemos dado esa mucha importancia. Pero una Academia, un grupo de 15 o 20 suecos, por ilustrados que sean, no están realmente capacitados para decidir cuál es el mejor escritor del mundo en chino, español, o en polaco, porque no hablan ni leen en todos los idiomas, leen sobre todo traducciones al inglés, al alemán, al francés, pero de esos tres idiomas y del sueco no salen; por tanto, ese grupo no tiene por qué ser el árbitro final de la literatura planetaria.
—Tal vez sobrevaloramos a la Academia Sueca…
—Sí, tal vez. Y también me parece que la mayor parte de los Premios Nobel de Literatura ha sido bien dada, pero hay muchos que no, como en los casos del español José Echegaray [en 1904], el polaco Henryk Sienkiewicz [en 1905] y la norteamericana Pearl S. Buck [en 1938], que uno dice, de dónde, o por qué se los dieron, ¿no? Y hay otros que están bien otorgados. Pero que no lo hayan ganado Tolstoi, Proust, Zola, Borges, Joyce es inexplicable.
—Y en México, ¿quién debió ganarlo que ya no vive? Y de los vivos, ¿quién lo debiera ganar?
—Pues no sé, porque no soy juez.
—Por ejemplo, ¿Juan Rulfo lo debió obtener?
—Bueno, Rulfo fue un gran gran escritor que manejó con una enorme destreza y genio una especie de español rural que él inventó, que es muy difícil de traducir; con toda su belleza, no es exactamente un español universal.
Y sin desprenderse un segundo de su caballerosidad y sutileza, el escritor sale del atajo al que quiero llevarlo: “lo que pasa es que su pregunta me pone en un problema; no puedo contestarle si Rulfo merecía o no el Nobel, ¿por qué? Eso no lo puedo juzgar yo”.
Y allí cerramos el tema de los premios.
ROMPER EL SILENCIO
Para el 2013 Fernando del Paso sumaba seis años de voluntario silencio mediático. Un día tomó la decisión de no dar más entrevistas; las últimas las ofreció en 2007, donde su voz de bajo profundo hizo enmudecer a sus interlocutores, cuando anunció: “no volveré a escribir más novelas”.
Sus lectores y admiradores también quedamos sin aliento. Él no sólo deseaba que los periodistas lo dejáramos respirar, también cerraba la etapa de entretejer la ficción con sus vivencias y pasajes de la historia, como lo hizo en sus tres novelas capitales.
Pero esa decisión no significaba dejar de escribir. No, ¡por favor! Del Paso nació historiador, escritor y aprendió el arte de investigar pese a la inquietante incomodidad de vivir entre papeles de archivos, bibliotecas y hemerotecas. Desde hace más de ocho años, esas tres virtudes las ha puesto al servicio de una obra todavía más monumental y temeraria que sus tres principales novelas: ahora quiere contar el desarrollo y la expansión del islam y el judaísmo en el mundo. Bajo el título general de A la sombra de la historia ya apareció el primer tomo (en el Fondo de Cultura Económica), el segundo está por salir a la calle y hoy, rodeado de un mar de libros, Del Paso se disciplina para dar vida al tercero.
En esta serie no hay ficción. Pura historia. Así, le ha dicho adiós a su habilidad de equilibrista; en nuestra charla, Del Paso reconoció que mientras ejerció su oficio de novelista, se la pasó haciendo equilibrios. “Sí: equilibrios entre la literatura y la historia”. ¿Qué son José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio sino eso?
Texto original: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/articulo.php?publicacion=779&art=16241&sec=Art%C3%ADculos