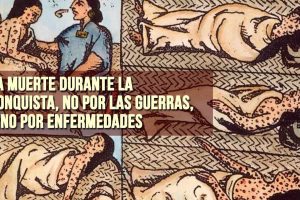Argentina es la tercera economía latinoamericana, con un producto interno bruto (PIB) de 915 mil 125 millones de dólares, sólo superado por Brasil y México. Demográficamente ocupa el cuarto lugar, con casi 45 millones de habitantes, detrás de los países citados, más Colombia. Es el octavo país más extenso del mundo con dos mil 780 400 kilómetros cuadrados. Según los índices de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Argentina cuenta con un desarrollo humano muy alto, de los mejores en América Latina y el Caribe, ocupando la 47ª posición, muy por encima de México y Brasil -que se encuentran en el 74º y 79º lugares, respectivamente.
Argentina parecería destinado a ser un aliado natural de México -considerando la rivalidad de ambos con Brasil-, y no sobra decir que las dos naciones se encuentran celebrando 130 años del establecimiento de relaciones diplomáticas -mismas que se formalizaron el 20 de diciembre de 1888. Argentina es el cuarto socio comercial de México en América Latina, si bien no existe un tratado de libre comercio entre ambos -como sí ocurre, en cambio, entre México y Chile y también entre México y Uruguay, ambos vecinos de los argentinos. En México residen aproximadamente 15 mil argentinos, cifra prominente considerando que en 1970 la cifra ascendía apenas a mil 465.
Los argentinos siempre han estado presentes en México. En los albores del siglo XX, numerosos talentos argentinos irrumpieron en el cine y las artes escénicas nacionales, con casos emblemáticos como los de Libertad Lamarque y Marga López, sólo para referir dos muy conocidos. En los terrenos de la literatura, se recuerda el trabajo efectuado por Alfonso Reyes, primer embajador de México en Argentina -y que también fue embajador en Brasil-, a quien los argentinos reconocían el prestigio de escritor que poseía -de hecho la biblioteca con la que cuenta la Embajada de México en Argentina, es la que construyó Reyes y habría que recuperarla, dado que desafortunadamente, no ha recibido fondos para su mantenimiento, pese a su importancia para la relación bilateral. Mediante los vínculos académicos y la literatura, destacados intelectuales mexicanos y argentinos eran y son ampliamente conocidos y reverenciados en ambos países, entre ellos José Ingenieros, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo y José Vasconcelos, para citar sólo algunos.
México, como es sabido, acogió a numerosos argentinos durante el período de la última dictadura militar (1976-1983), algunos de ellos personalidades de renombre, emigrantes políticos de más bajo perfil y numerosos periodistas. La llegada de los argentinos a México fue distinta del arribo de los chilenos a los que el gobierno mexicano albergó con motivo del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Entre México y Chile hay una larga historia de contactos y previo al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el presidente chileno Salvador Allende había hecho una visita de Estado a México ampliamente publicitada y el discurso que dio en la Universidad de Guadalajara fue muy difundido. Eso no significa que los vínculos entre ambas naciones se hayan estrechada a partir de la citada visita, dado que numerosos intelectuales y académicos mexicanos y chilenos mantenían de tiempo atrás, importantes lazos, amén de que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) -con sede en Santiago-, coadyuvó a la formación de cuadros políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Cuando se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Allende, en México se hizo un seguimiento del hecho, desatando la condena de diversos sectores de la población. Gonzalo Martínez Corbalá, embajador mexicano en Chile y miembro de sectores progresistas del PRI, mantenía relaciones con el gobierno de la Unidad Popular Por ello no debe sorprender que el gobierno de Luis Echeverría, y numerosas instituciones universitarias y centros de investigación abrieran las puertas a cientos de chilenos, muchos de ellos intelectuales y figuras políticas, para que ingresaran a México y siguieran desarrollándose en términos profesionales y/o políticos en el exilio. México rompió relaciones diplomáticas con Chile y no se reestablecerían sino hasta la salida de Pinochet en 1990. La Casa de Chile en México, fundada en 1974 y cuya existencia se prolongó hasta 1993, fue muy útil para albergar a exiliados chilenos de la talla de la viuda de Allende, Hortensia Tencha Bussi, Pedro Vuskovic y Anselmo Sule, entre otros.
En el caso argentino los lazos eran distintos. El presidente Echeverría realizó una visita de Estado a Argentina en 1974, lo que, sumado a las designaciones sucesivas de Héctor Cámpora y Ángel Robledo como embajadores argentinos, fortaleció los lazos en la víspera de los dramáticos acontecimientos que viviría el país sudamericano de la mano de la dictadura militar. Esta, como se explicaba, fue de menor duración que la chilena. A diferencia de los chilenos exiliados en México, mismos que estaban fuertemente cohesionados, los argentinos que arribaron al país se encontraban divididos, dado que mientras algunos postulaban la lucha armada para deponer al régimen golpista, otros favorecían canales no violentos. También, a diferencia de los chilenos, quienes recibieron apoyos directos del gobierno mexicano, el cual subsidiaba a la Casa de Chile, los exiliados argentinos no contaron con apoyos equivalentes, aunque sí con las simpatías y recursos otorgados a título individual por diversas políticos y personalidades mexicanas. La brutalidad de la dictadura argentina, que provocó 30 mil muertos, contrasta con el número de víctimas fatales de Pinochet, que generó 3 mil. Pese a ello, el número de chilenos exiliados en México fue muy superior al de los argentinos.
En cualquier caso: cuando la democracia regresó a Argentina, la región se encontraba inmersa en la década perdida. Pese a ello, mexicanos y argentinos lograron alzar sus voces en temas diversos, por ejemplo, en el Grupo de los Seis, una iniciativa de desarme nuclear impulsada por mandatarios y ex presidentes de Tanzania, Suecia, India, Grecia, Argentina y México. Raúl Alfonsín y Miguel de la Madrid convergieron en ese marco.
Más tarde, durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari en México y de Carlos Menem en Argentina, afloraron las similitudes no sólo en la renegociación de las enormes deudas externas de ambas naciones, sino en el modelo económico adoptado que incluyó, entre otras, iniciativas de privatización, desregulación, reducción de la rectoría del Estado en los asuntos económicos, etcétera.
Se podría argumentar que hay factores culturales que han operado a favor del acercamiento entre México y Chile y del distanciamiento entre México y Argentina. En general, se reconoce una fuerte empatía entre los pueblos mexicano y chileno. En contraste, existen visiones estereotipadas de los mexicanos sobre los argentinos y viceversa. A grandes rasgos, la percepción mexicana es que el típico argentino es arrogante y que no se reconoce como latinoamericano. En Argentina, por su parte, existe el término “mexicanada” como sinónimo de mentira, corrupción, trampa, engaño, abuso de confianza y también se emplea el verbo mexicanear en el mismo sentido. Que Chile y Argentina sean rivales desde la óptica geopolítica y que los mexicanos tengan una relación tan cordial con Santiago, no abona a un buen entendimiento entre México y los argentinos. Empero, dado que otro importante rival de Argentina es su poderoso vecino Brasil y puesto que el único país latinoamericano que medianamente podría ayudar a contrarrestar la influencia brasileña en la región es México, pareciera que en la coyuntura actual están dadas las condiciones para fortalecer las relaciones entre mexicanos y argentinos.
Elecciones en México: el tuit de Cristina Fernández
En el marco de los comicios presidenciales en México del año pasado, Cristina Fernández, a la sazón senadora por la provincia de Buenos Aires -y claro, ex Presidenta-, hizo comentarios muy elogiosos sobre Andrés Manuel López Obrador. En un tuit señaló lo siguiente: “Este domingo, elecciones presidenciales en México. Andrés Manuel López Obrador es una esperanza no sólo para México, sino para toda la región. #AMLO.”
Efectivamente, en términos ideológicos hay una notable afinidad entre la ahora Vicepresidenta electa y López Obrador. Con todo, hay que recordar que a la investidura de este último como Presidente el 1 de diciembre de 2018, no asistieron numerosos dignatarios, esto porque se encontraban justamente en la Cumbre del G20 en Buenos Aires que tuvo lugar en las mismas fechas. Como se recordará fue ahí que el saliente Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, signó, al lado de su homólogo estadounidense Donald Trump y del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá denominado simplemente TMEC. Por lo tanto, el mandatario argentino Mauricio Macri no pudo estar presente en la toma de posesión de López Obrador, aunque, siguiendo lo que se estila en estos casos, lo felicitó desde que se supo de su victoria en los comicios y lo invitó a Argentina para seguir fortaleciendo la relación bilateral.
Algo que ha distinguido al gobierno de López Obrador es que, a casi un año de haber asumido la presidencia, no ha realizado un solo viaje al exterior. Su prioridad, ha dicho, es la política interna. Se deshizo, incluso, del avión presidencial y cuando algún dignatario extranjero ha buscado una reunión con él, ha debido viajar a México para concretar el encuentro. La percepción generalizada es que a López Obrador la política exterior le parece un tema secundario y residual y ha dejado en manos del canciller Marcelo Ebrard su gestión, lo cual ha empoderado al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dotándolo de visibilidad política y una gran capacidad de gestión de las relaciones de México con el mundo, no sin problemas, claro está -ahí está la designación, ahora suspendida, de Víctor Alberto Barreras Castro como Cónsul en Las Vegas, acusado del delito de estupro.
Elecciones en Argentina: EEUU, Brasil y… ¿México?
En los pasados comicios presidenciales celebrados el 27 de octubre en Argentina, los peronistas encarnados en la dupla Alberto Fernández-Cristina Fernández, se alzaron con la victoria sobre los intentos reeleccionistas de Mauricio Macri. La victoria peronista no fue tan abultada sobre su rival como se había anticipado en agosto, pero con el 48.10% de los votos, la Alianza de Todos logró imponerse a Juntos por el Cambio, que recibió 40.37% de los sufragios, evitando así la segunda vuelta.
Una vez conocidos los resultados, diversos mandatarios felicitaron -o no- a los Fernández por su triunfo. Donald Trump, por ejemplo, en un gesto correcto, se congratuló por la victoria de Alberto Fernández, ofreciendo incluso apoyar a Argentina en medio de la terrible crisis económica que enfrenta. Trump añadió “Usted va a hacer un trabajo fantástico. Espero poder conocerlo inmediatamente. Su victoria ha sido comentada en todo el mundo.”
Estas palabras sin duda han sido un bálsamo para los Fernández, considerando los acercamientos que el vecino Brasil, a través de su mandatario, Jair Bolsonaro, ha buscado con Estados Unidos -Bolsonaro incluso pretendió que su hijo, Eduardo Bolsonaro, fuera investido como embajador ante la Unión Americana, aunque el vástago renunció finalmente a esa posibilidad. Bolsonaro, que encabeza un gobierno de derecha más afín a personajes como Donald Trump, fue muy crítico del resultado de los comicios argentinos. El Trump de los trópicos, como ahora se le conoce, no sólo no felicitó a Alberto Fernández, sino que insistió en que “espera lo peor” del nuevo gobierno argentino, al que observa vinculado a personajes de izquierda como Evo Morales y Lula da Silva. Pero ahí no quedó: Bolsonaro, literalmente regañó a Macri por haberse quedado a “mitad del camino” y por haber entregado la presidencia a izquierdistas. Deseó que en la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Uruguay -también se celebraron el pasado 27 de octubre- gane la derecha para que ascienda “un gobierno más alineado con nosotros.”
Los dichos de Bolsonaro parecerían más propios de Donald Trump que de un Presidente de Brasil. Mientras que EEUU ve con pragmatismo lo sucedido en Argentina, Brasil, en cambio, lo percibe como amenaza. Ciertamente esta situación puede descarrilar el recién concluido acuerdo entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión Europea, y de hecho la viabilidad del esquema integracionista de la cuenca del Plata parece estar en un rumbo incierto. Claro que luego de la llamada de Trump a Alberto Fernández, Bolsonaro suavizó sus críticas, señalando, forzado por las circunstancias, que “Argentina necesita de Brasil” y viceversa, reiterando que no irá a la investidura de Fernández y mucho menos lo llamará para felicitarlo.
Argentina, en estos momentos, además de la crisis que lo aqueja -tiene el peor comportamiento económico de la región, sólo superado por Venezuela- está aislado políticamente. Dejando de lado las tensiones que normalmente mantiene con Chile, los chilenos y Sebastián Piñera, su Presidente, enfrentan una crisis política mayúscula, a tal grado que el mandatario chileno hubo de suspender las cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y del clima, la COP25 programadas para las siguientes semanas. Cierto, Piñera preside un gobierno poco afín ideológicamente a los peronistas, pero al margen de ello, Chile tiene que atender la emergencia que enfrenta, lo que claramente, lo lleva a hacer de lado los temas de política exterior.
Un tema no menos importante son los recientes comicios en Bolivia, donde Evo Morales, tras 14 años en el poder, buscó reelegirse para un cuarto mandato. Los comicios están manchados por el fantasma del fraude. El conteo de actas electorales fue suspendido cuando las cifras vaticinaban una segunda vuelta, algo que Morales, presuntamente, querría evitar. Cuando se reanudó el conteo, Morales aparecía con cifras que le permitían evitar la segunda vuelta, en medio de reclamos por fraude de parte de su contendiente, Carlos Mesa y de la convocatoria a respetar la institucionalidad expresada por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Así que Bolivia, en el transcurso del mes que recién concluyó, ha tenido su propia crisis política y el costo para Morales será alto, lo que, de momento, lo lleva a atender la problemática, quedando mermado para apoyar decididamente al gobierno electo en Argentina. Por cierto que, Alberto Fernández ha criticado a quienes acusan a Morales de haber perpetrado fraude en los comicios presidenciales. Sin embargo, Argentina necesita asirse a un árbol más sólido que el que ofrece Bolivia en estos momentos.
Por lo tanto, viendo el escenario regional, la Argentina de los Fernández, no tiene mucho para dónde hacerse y es cuando México aparece como la opción más viable. Desde agosto, al conocerse las tendencias electorales, López Obrador había invitado a Alberto Fernández a viajar a México. La prudencia se impuso y se prefirió esperar al resultado de los comicios de octubre. Así, Alberto Fernández arribó al territorio nacional el sábado 2 de noviembre anunciando que tendrá un encuentro con el presidente López Obrador y con empresarios nacionales, entre quienes figura, Carlos Slim. Si bien el comercio entre México y Argentina apenas roza los tres mil millones de dólares y se rige por el Acuerdo de Complementación Económica que se encuentra en revisión, tiene un potencial para crecer de manera sustancial. Argentina es una potencia agrícola, cuyos productos ayudarían a reducir la dependencia en las importaciones de granos básicos que mantiene México respecto a Estados Unidos. A Carlos Slim, por ejemplo, le interesa mucho consolidar a Claro en el sector de las telecomunicaciones en todo el Cono Sur, sobre todo buscando un posicionamiento más sólido frente a la española Telefónica. Hay también otros sectores que pueden ser la punta de lanza para relaciones económicas más sólidas, si bien hay que lidiar con el tema de la lejanía geográfica y de la escasa infraestructura mercante de México para llevar productos a la Argentina.
Pero quizá lo más importante, más allá de la dimensión económica de la relación bilateral, es el mensaje que México y Argentina enviarían al mundo -y a Bolsonaro, en particular- con el encuentro entre Alberto Fernández y López Obrador. La afinidad ideológica, la oportunidad del momento, le vienen bien a ambos. Se espera una reacción fúrica, como las que lo caracterizan, de Bolsonaro. Argentina mira al norte, porque en su región no hay para dónde voltear. México puede mirar al sur, que, si bien en el discurso es una prioridad del gobierno de López Obrador, requiere acciones más decisivas. Justo ahora en que no se sabe bien a bien qué pasará con la ratificación del TMEC en Estados Unidos, parece una coyuntura favorable para que, con vínculos más estrechos con el Cono Sur, México revele márgenes de maniobra que lo hagan aparecer menos dependiente de Washington. La Secretaría de Economía podría jugar la “carta agrícola argentina” para forzar una ratificación expedita en Washington, tomando en cuenta el enorme negocio que le representa a los agricultores estadunidenses, el mercado mexicano de granos básicos.
Asimismo, será muy importante si Alberto Fernández logra convencer a López Obrador de que asista en persona a su investidura como Presidente el próximo 10 de diciembre. Al margen de que, en ese caso, el mandatario mexicano debería resolver el tema de cómo viajar a Buenos Aires -dado que no hay avión presidencial que lo lleve-, su presencia en la ascensión de los Fernández tendría un profundo impacto político en la región y a nivel internacional. Sería su primer viaje al exterior, enviaría el mensaje de que “el Sur también existe” y le importa, y le estaría respondiendo a Bolsonaro donde más le duele: el Cono Sur, región a la que Brasil siempre ha considerado como ámbito de jurisdicción exclusivo -un poco a la usanza de la Doctrina Monroe, pero desde Brasil hacia sus vecinos. Es la clase de oportunidades que sólo se presentan una vez. El gobierno mexicano deberá decidir si la aprovecha o la deja pasar.