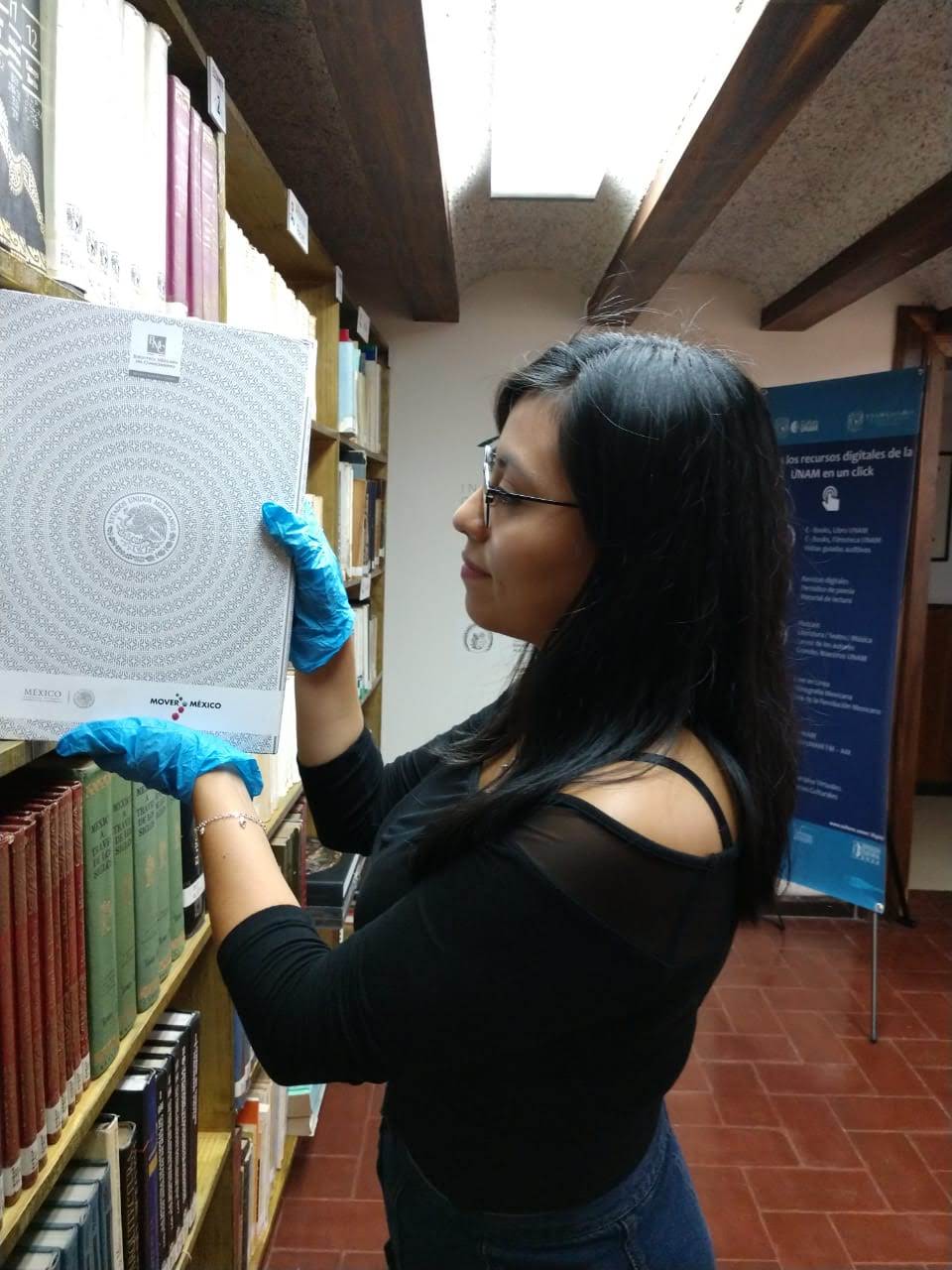A continuación reproducimos un fragmento de la novela Ojos azules, de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 1993, Toni Morrison, con traducción de Jordo Gubern. Texto autorizado por editorial Penguin Random House, bajo el sello De Bolsillo.
PREMIO NOBEL DE LITERATURA
Toni Morrison
Ojos azules
Traducción de Jordi Gubern
He aquí la casa. Es verde y blanca. Tiene una
puerta roja. Es muy bonita. He aquí a la familia.
La madre, el padre, Dick y Jane viven en la casa
verde y blanca. Son muy felices. Veamos a Jane.
Lleva un vestido rojo. Quiere jugar. ¿Quién juga-
rá con Jane? Veamos al gato. Hace miau-miau. Ven
y juega. Ven a jugar con Jane. El gatito no jugará.
Veamos a la madre. La madre es muy cariñosa.
Madre, ¿quieres jugar con Jane? La madre ríe. Ríe,
madre, ríe. Veamos al padre. Es alto y fuerte. Pa-
dre, ¿quieres jugar con Jane? El padre sonríe. Son-
ríe, padre, sonríe. Veamos al perro. El perro hace
guau-guau. ¿Quieres jugar con Jane? Veamos co-
rrer al perro. Corre, perro, corre. Mira, mira. Ahí
viene una amiga. La amiga jugará con Jane. Juga-
rán a un juego que les gustará. Juega, Jane, juega.
He aquí la casa es verde y blanca tiene una puerta
roja es muy bonita he aquí a la familia la madre el
padre dick y jane viven en la casa verde y blanca
son muy felices veamos a jane lleva un vestido rojo
9
quiere jugar quién jugará con jane veamos al gato
hace miau-miau ven y juega ven a jugar con jane el
gatito no jugará veamos a la madre la madre es
muy cariñosa madre quieres jugar con Jane la ma-
dre ríe ríe madre ríe veamos al padre es alto y fuer-
te padre quieres jugar con jane el padre son-
ríe sonríe padre sonríe veamos al perro el perro hace
guau-guau quieres jugar con jane veamos correr al
perro corre perro corre mira mira ahí viene una
amiga la amiga jugará con jane jugarán a un juego
que les gustará juega jane juega.
Heaquilacasaesverdeyblancatieneunapuertaro jaesmuybonitaheaquialafamiliaalamadreelpadre dickyjanevivenenlacasaverdeyblancasonmuyfeli cesveamosajanellevaunvestidorojoquierejugarquien jugaraconjaneveamosalgatohacemiaumiauveny juegavenajugarconjaneelgatitonojugaraveamosa lamadrelamadreesmuycariñosamadrequieresju garconjanelamadrerieriemadrerieveamosalpadrees altoyfuertepadrequieresjugarconjaneelpadreson riesonriepadresonrieveamosalperroelperrohace guauguauquieresjugarconjaneveamoscorreralpe rrocorreperrocorremiramiraahivieneunaamigalaa migajugaraconjanejugaraaunjuegoquelesgustara
juegajanejuega
10
Aunque nadie diga nada, en el otoño de 1941
no hubo caléndulas. Creímos entonces que si las
caléndulas no habían crecido era debido a que Pe-
cola iba a tener el bebé de su padre. Una ligera ins-
pección y un punto menos de melancolía nos ha-
brían demostrado que no fueron nuestras semillas
las únicas que no germinaron: no lo hicieron las se-
millas de nadie. Ni tan siquiera los jardines que
dan frente al lago tuvieron aquel año caléndulas.
Pero tan profundo era nuestro interés por la salud
y el alumbramiento sin problemas del bebé de Pe-
cola que no podíamos pensar en otra cosa que nues-
tra propia magia: si plantábamos las semillas y pro-
feríamos las palabras adecuadas, brotarían y todo
marcharía bien.
Transcurrió bastante tiempo antes de que mi
hermana y yo admitiéramos que de nuestras semi-
llas no iba a salir planta alguna. Una vez que lo re-
conocimos, sólo mitigamos nuestro sentimiento de
culpa peleándonos y acusándonos mutuamente de lo
que había pasado. Durante años yo creí que era
mi hermana quien tenía razón: la culpa era mía.
11
Había depositado las semillas en tierra a demasi-
ada profundidad. A ninguna de las dos se nos oc-
urrió que la tierra misma pudo haber sido impro-
ductiva. Habíamos dejado caer nuestras semillas
en nuestra parcelita de tierra negra exactamente
igual que el padre de Pecola depositó su simiente
en su propia parcela de tierra negra. Nuestra ino-
cencia y nuestra fe no resultaron más productivas
que su lascivia o su desesperación. Lo que está cla-
ro hoy es que de todos aquellos temores, esperan-
zas, lujuria, amor y pesadumbre, no queda nada
con excepción de Pecola y de la tierra improducti-
va. Cholly Breedlove ha muerto; nuestra inocencia
también. Las semillas se secaron y murieron; el
bebé también.
En realidad nada más habría que decir, salvo
por qué. Pero, dado que el porqué es difícil de ma-
nejar, será mejor refugiarse en el cómo.
12
OTOÑO
Las monjas pasan silenciosas como la lascivia y
los borrachos de mirada solemne cantan en el fo-
yer del hotel griego. Rosemary Villanucci, nuestra
vecina y amiga, que vive en el piso de arriba del
café de su padre, come pan con mantequilla senta-
da en un Buick del año 39. Baja el cristal de la ven-
tanilla para decirnos a mi hermana Frieda y a mí
que no podemos entrar. Ambas la miramos fija-
mente: nos apetece su pan, pero más que el pan
nos apetecería arrancar la arrogancia de sus ojos y
aplastar el orgullo de propietaria que frunce aque-
lla boquita suya cuando mastica. En cuanto salga
del coche le caerá encima una paliza que dejará
marcas rojas en su blanca piel, y llorará y nos pre-
guntará si queremos que se baje las bragas. Le di-
remos que no. No sabemos lo que sentiríamos ni
lo que haríamos si se las bajara, pero siempre que
nos lo pregunta pensamos que nos está ofreciendo
algo precioso y que debemos reafirmar nuestro
amor propio negándonos a aceptarlo.
El curso escolar ha comenzado, y Frieda y yo
tenemos medias nuevas de color marrón y toma-
15
mos aceite de hígado de bacalao. Los mayores, en
tono inquieto y fatigado, hablan de la Compañía
de Carbones Zick, y por la tarde nos llevan con
ellos a la vía del tren, donde llenamos sacos de ar-
pillera con los trocitos de carbón que se encuentran
por todas partes. Después nos vamos a casa,
mirando atrás para presenciar cómo las vagonadas
de escoria humeante y al rojo son descargadas de
golpe en el barranco que bordea la acerería. El fue-
go que se extingue todavía ilumina el cielo con un
deslustrado resplandor naranja. Frieda y yo nos
quedamos atrás y contemplamos el parche de co-
lor rodeado de negrura. Es imposible no estreme-
cerse cuando tus pies dejan atrás la grava del sen-
dero y pisan la hierba muerta del campo.
Nuestra casa es vieja, fría y verde. Por la noche,
un quinqué de petróleo ilumina la única habita-
ción grande. Las otras, a oscuras, están pobladas
de cucarachas y ratones. Los adultos no nos ha-
blan: nos dan instrucciones. Imparten órdenes sin
facilitar información. Cuando tropezamos y cae-
mos nos echan una mirada; si nos hemos hecho un
arañazo o un cardenal nos preguntan si estamos
locas. Cuando nos resfriamos sacuden la cabeza,
disgustados ante nuestra falta de consideración.
¿Cómo, nos preguntan, esperáis que alguien haga
algo si constantemente estáis enfermas? No sabe-
mos qué contestarles. Nuestra enfermedad es tra-
tada con desdén, con el fétido Black Draught y
con aceite de ricino, que nos embota la mente.
Un día, después de una excursión a recoger car-
bón, cuando toso una sola vez, ruidosamente, con
los conductos bronquiales casi obstruidos por las
flemas, mi madre frunce el entrecejo.
16
— Buen Dios. A la cama enseguida. ¿Cuántas
veces habré de decirte que te cubras la cabeza con
algo? Tú debes ser la niña más tonta de la ciudad.
¿Frieda? Coge unos trapos y rellena las rendijas de
esa ventana.
Frieda embute los trapos en la ventana. Yo ca-
mino pesadamente hacia el lecho, llena de culpa y
de autocompasión. Me acuesto en ropa interior. El
metal de mis ligas negras me molesta en las piernas,
pero no me las quito porque hace demasiado frío
para meterse en cama sin medias. Mi cuerpo tarda
mucho tiempo en calentar el espacio que ocupa.
Una vez que he generado una silueta de calor ya no
me atrevo a moverme, pues a una distancia de me-
dia pulgada en cualquier dirección empieza la zona
fría. Nadie me dirige la palabra, no me preguntan
ni cómo me siento. Transcurridas una o dos horas
viene mi madre. Tiene las manos grandes y ásperas,
y cuando me frota el pecho con ungüento Vicks el
dolor me pone rígida. En cada operación ella se
unta abundantemente dos dedos y me da masaje en
el pecho hasta que me siento mareada. Justamente
cuando creo que voy a desahogarme con un chilli-
do, mi madre extrae un poquito de ungüento con
el dedo índice, lo deposita en mi boca y me dice
que lo engulla. Por último me envuelve el cuello y
el pecho con un paño de franela caliente. Quedo
cubierta de pesadas colchas y se me ordena que
sude, cosa que hago sin tardanza.
Más tarde vomito, y mi madre dice:
—¿Por qué vomitas en la ropa de cama? ¿No
tienes suficiente sentido común para volver la ca-
beza? Mira lo que has hecho. ¿Te parece que me
sobra tiempo para dedicarlo a limpiar tu vómito?
17
El vómito se escurre de la almohada a la sába-
na; es de un color gris verdoso, con partículas ana-
ranjadas. Se mueve como el contenido de un hue-
vo crudo. Conserva obstinadamente su masa
propia, se niega a dispersarse y a que lo quiten de
donde está. ¿Cómo, me pregunto, puede ser al
mismo tiempo tan avieso y tan hábil?
La voz de mi madre va sonando monótona-
mente. No me habla a mí. Está hablándole al vó-
mito, pero pronuncia mi nombre: Claudia. Al fin,
frotando, lo limpia lo mejor que puede y coloca
una toalla rasposa sobre la gran mancha de hume-
dad. Yo vuelvo a acostarme. Los trapos han caído
de las rendijas de la ventana y el aire es frío. No me
atrevo a responder a lo que dice mi madre y me re-
sisto a dejar mi envoltura de calor. Pero el enfado
de mi madre me humilla; sus palabras me excorian
las mejillas y rompo a llorar. No he entendido que
ella no está enojada conmigo, sino con la enferme-
dad. Creo que desprecia mi debilidad por haber
dejado que la enfermedad pueda más que yo. A la
larga no enfermaré de verdad: me negaré en re-
dondo. Pero, por el momento, lo que hago es llo-
rar. Sé que así tengo muchos más mocos, pero no
puedo contenerme.
Comparece mi hermana. La pena inunda sus
ojos. Me canta: «Cuando la púrpura oscura baja
por las paredes del soñoliento jardín, alguien pien-
sa en mí…» Me adormezco pensando en ciruelas,
en paredes, en «alguien».
Sin embargo, ¿las cosas eran realmente de aquel
modo? ¿Tan dolorosas como yo las recuerdo?
Sólo a medias. O mejor dicho, el dolor era pro-
ductivo y fructificante. El amor, oscuro y espeso
18
como el jarabe Alaga, introducía poco a poco su
alivio por aquella ventana agrietada. Podía olerlo,
saborearlo, dulce, almizcleño, con un punto de
ajoplata en la base, esparcido por toda la casa. Se
adhería, junto con mi lengua, a los vidrios empa-
ñados. Revestía mi pecho, junto con el ungüento,
y cuando, al quedar ya dormida, se me soltaba el
paño de franela, las claras, nítidas curvas de aire
perfilaban su presencia en mi garganta. Y durante
la noche, cuando mi tos era seca y dura, se oían en
el suelo del cuarto unos pasos quedos y unas ma-
nos reajustaban la franela, reequilibraban la colcha
y reposaban un instante sobre mi frente. De ma-
nera que cuando pienso en el otoño, pienso en al-
guien con manos que no quiere que yo muera.
Era también otoño cuando vino Mr. Henry. Nues-
tro inquilino. Nuestro huésped. Las palabras sa-
lían en globitos de los labios y flotaban en el aire
sobre nuestras cabezas: silenciosas, desunidas y
gratamente misteriosas. Mi madre era toda desen-
voltura y satisfacción cuando comentaba su llegada.
—Ya le conocéis —decía a sus amigas—. Henry
Washington. Ha estado viviendo en casa de Miss
Della Jones, en la calle Trece. Pero ella ya chochea
demasiado para tener huéspedes. Así que él se ha
buscado otro sitio.
—Oh, sí. —Las amigas no ocultaban su curio-
sidad—. Yo me preguntaba hace tiempo hasta
cuándo iba a quedarse con ella. Dicen que está
completamente ida. La mitad de los días no
sabe quién es él, ni nadie.
19
— Pues aquel viejo negro loco con quien se casó
no ayudó mucho a que le funcionara bien la cabeza.
—¿Oísteis lo que él contaba cuando la aban-
donó? —Nnno. ¿Qué?
—Bueno, se marchó con aquella frívola de
Peggy, la de Elyria. Ya sabéis.
—¿Una de las chicas de Old Slack Bessie?
—La misma. Bien, alguien le preguntó por qué
dejaba a una mujer decente, amable y piadosa
como Della por aquella vaquilla. Ya sabéis que
Della siempre fue una buena ama de casa. Y él dijo
que juraba que el verdadero motivo era que ya no
podía aguantar más aquella loción de violetas que
Della Jones usaba. Dijo que quería una mujer que
oliese como una mujer. Dijo que Della era, senci-
llamente, demasiado limpia para él.
—Viejo perro, ¡qué asco de tío!
—Y que lo digas. ¿Qué manera de pensar es
ésa?
—No es manera ninguna. Algunos hombres
son sólo perros.
—¿Fue por eso que ella tuvo aquellos ataques?
—Debió contribuir. Pero ya sabéis, ninguna de
aquellas chicas era demasiado despierta. ¿Os acor-
dáis de Hattie, que siempre sonreía? Nunca estu-
vo cuerda. Y su tía Julia todavía trota de un lado a
otro por la calle Dieciséis hablando sola.
—¿No la han encerrado?
—No. Las autoridades se desentienden. Dicen
que no hace daño a nadie.
—Pues me lo hace a mí. Si quieres tener un sus-
to de muerte, levántate a las cinco y media de la
20
mañana como yo y échate a la cara a esa vieja bru-
ja flotando por ahí con su sombrerete. ¡Piedad!
Las amigas ríen.
Frieda y yo estamos limpiando botes de vidrio
para guardar conservas. No distinguimos las pala-
bras, pero cuando hablan personas adultas escu-
chamos y prestamos atención a sus voces.
—Bien, confío en que nadie me deje a mí andorrear de ese modo cuando esté vieja. Es una vergüenza.
—¿Y qué van a hacer con Della? ¿No tiene fa-
milia?
—Una hermana suya viene de Carolina del
Norte para ocuparse de ella. Imagino que lo que
pretende es quedarse con la casa.
—Oh, vamos. Es la idea más perversa que he
oído.
—¿Qué te apuestas? Henry Washington dice que
la tal hermana no ha visto a Della en quince años.
—Yo había pensado, en cierto modo, que
Henry acabaría un día u otro casándose con ella.
—¿Con esa vieja?
—Bueno, Henry ya no es un pollito.
—No, pero tampoco es un buitre.
—¿Ha estado casado alguna vez?
—No.
—¿Cómo es eso? ¿Le dieron calabazas?
—Es un hombre exigente, nada más.
—No es exigente. ¿Tú ves a alguien por aquí
con quien valga la pena casarse?
—Bueno… no.
—Simplemente es sensato. Un trabajador formal
de costumbres tranquilas. Espero que todo marche bien.
21
…
NTX/MCV/LIT19
 Para cumplir con las finalidades anteriormente descritas u otras legalmente exigidas por las autoridades competentes, los individuos podrán transferir sus datos personales, y estarán en posibilidad de exigir sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de datos personales, mediante el cual el titular puede solicitar y ser informado sobre sus datos personales, el origen de los mismos, el tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así como a tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento.
Para cumplir con las finalidades anteriormente descritas u otras legalmente exigidas por las autoridades competentes, los individuos podrán transferir sus datos personales, y estarán en posibilidad de exigir sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de datos personales, mediante el cual el titular puede solicitar y ser informado sobre sus datos personales, el origen de los mismos, el tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así como a tener acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento.