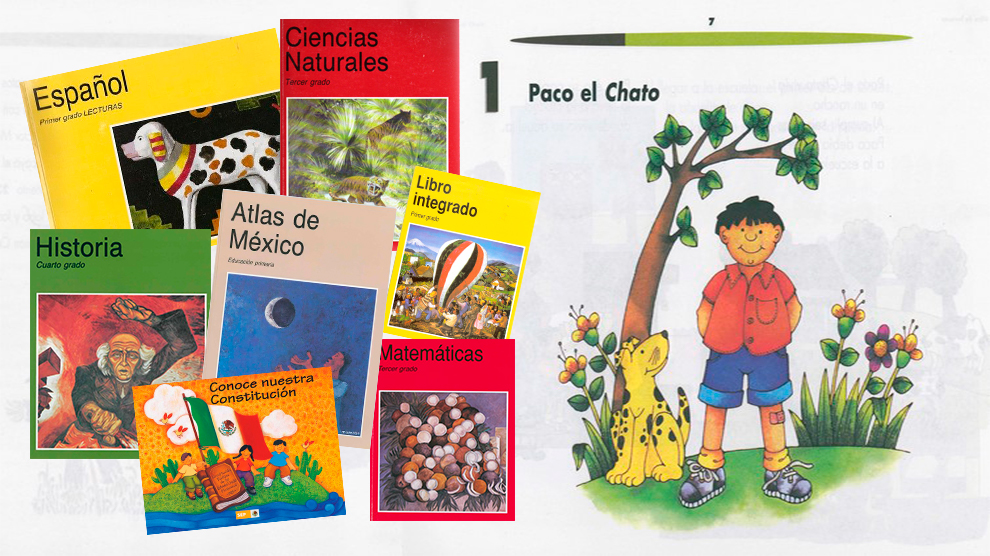Mucho antes de ser uno de los neurocientíficos más reconocidos del mundo; mucho antes de convertirse en uno de los padres de la microscopía computacional, e incluso mucho antes de conocer a su esposa, un muy joven Edmund Glaser, de apenas 19 años, dejó su hogar en Nueva York, se puso el uniforme olivo del ejército estadounidense y se embarcó rumbo a Alemania para encarar al régimen nazi, pero no armado con un fusil semiautomático como la mayoría de sus compañeros, sino con una cámara cinematográfica de 35 milímetros.
“De diciembre de 1946 a agosto de 1947, fui el encargado de filmar los juicios médicos de Nuremberg, quizá hoy un poco olvidados, pero no por ello menos importantes, pues en ellos 23 médicos alemanes fueron llevados a la corte y sentenciados por realizar experimentos atroces con humanos”, expuso el profesor emérito de la Universidad de Maryland, quien visitó el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM para hablar de su participación en la Segunda Guerra Mundial.
Para esas fechas, Adolf Hitler ya se había suicidado tras enterarse de la caída de Berlín a manos de sus enemigos; Alemania se había rendido incondicionalmente, y las fuerzas aliadas comenzaron a organizar una serie de juicios contra los altos mandos del Tercer Reich en Nuremberg, hecho particularmente simbólico porque tuvo lugar en una ciudad conocida en aquel entonces como “el corazón del régimen nacionalsocialista”.
“Y ahí estaba yo, detrás de la cámara… Un joven soldado judío, viendo en el banquillo de los acusados a médicos que en vez de salvar vidas, acabaron con las de cientos de miles de personas de mi misma religión; pero más allá de esto, lo que más recuerdo es el pasmo de mirar sus rostros y no ver en ellos nada que delatara sus tendencias asesinas: tenían los mismos rasgos de cualquier persona que hallas día con día en la calle, en las aulas e incluso en las reuniones familiares… Entonces, ¿qué los hacía diferentes?, ¿cómo fueron capaces de hacer lo que hicieron?”.
Entre los 23 acusados (entre los que se contaba una mujer y el presidente de la Cruz Roja alemana) destacaba uno en particular, tanto por su alto cargo como por su crueldad, se trataba de Karl Brandt, mejor conocido como “el médico personal de Hitler”, quien además fue el jefe del programa de eutanasia T4, con el que acabó con la vida de cientos de miles de individuos en toda Europa, bajo el argumento de que de esta manera se deshacía de personas “en las que se desperdiciaba el alimento”, es decir, sujetos con retraso mental, ancianos, delincuentes, judíos, gitanos y todo aquel que, en su opinión, no mereciera ser parte de la sociedad.
Este galeno habría de enfrentarse en juicio con otro hombre que compartía su profesión, más no sus métodos y mucho menos sus ideas; se trataba de Leo Alexander, y a partir del choque de estos personajes, la ética médica no volvería a ser la misma.
Dos médicos con puntos de vista muy diferentes
Entre los experimentos que los alemanes realizaban con humanos se contaban trabajos relacionados con las reacciones del cuerpo a grandes altitudes, congelamiento, malaria, gas mostaza, sulfanilamida, transplante de huesos, envenenamiento, bombas incendiarias, esterilización y diversos métodos de eutanasia.
El argumento de Brandt para justificar este tipo de prácticas —como hizo patente en uno de sus testimonios— era que “las demandas de la sociedad están muy por encima de los individuos, quienes pueden ser usados si esto beneficia a la comunidad. El sujeto, por sí solo, no significa nada”.
El profesor Glaser señaló que al escuchar este tipo de afirmaciones se dio cuenta de que, para Brandt, los seres humanos no eran otra cosa que “máquinas biológicas” que podían ser congeladas vivas, quemadas o encerradas en cámaras con el mínimo de oxígeno; todo ello para averiguar, por ejemplo, qué pasaría con un piloto alemán cuyo avión explotara y cayera, consumido en llamas, en las gélidas aguas británicas.
Fotografías, filmes y grabaciones de los experimentos realizados con humanos en los campos de concentración fueron exhibidos ante el jurado, un material que llegó a ser considerado “no apto para personas susceptibles”, por lo que debía ser visto con cautela; “pero una de las evidencias más impresionantes, porque no precisó de imágenes dantescas para hacer patente su crueldad, era la carta que un doctor de nombre Sigmund Rasher envió a Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS, recordó Glaser.
En la epístola, el médico que trabajaba para la Fuerza Aérea (Luftwaffe) nazi, tras dirigir un par de frases cariñosas a Himmler, le preguntaba: ‘¿No podrías enviarme dos o tres criminales para mis experimentos? Es que no puedo realizarlos con monos, porque como sabes, al ser lanzados a grandes altitudes, se comportan de manera muy diferente a los humanos’”.
“¿Cuál es el conflicto?”, señalaba Brandt al ser cuestionado sobre los experimentos realizados en los campos de concentración, y añadía “todo se hizo en bien de la humanidad”.
Para rebatir este tipo de argumentos, las fuerzas aliadas echaron mano de un galeno igual de brillante que “el médico de Hitler”, pero totalmente opuesto a él en cuanto a ideales, concepciones de lo que debía representar la medicina e incluso en cuanto a historias de vida. Su nombre era Leo Alexander y su especialidad, la psiquiatría.
Nacido en Viena, el doctor Alexander tuvo que huir de Alemania debido a su origen judío, y tras una serie de viajes que lo llevaron a lugares tan exóticos como Pekín, finalmente se integró al ejército de Estados Unidos, donde atendió a pilotos con diversos traumas mentales, experiencia que le permitió observar la guerra y sus secuelas desde los ojos tanto de los soldados como de las víctimas; pero el evento que cambió su manera de entender las cosas fue el haber entrado con las fuerzas aliadas a Alemania y ver, en primera persona, los horrores de los campos de concentración. A partir de esta experiencia, uno de sus mayores intereses fue hacer justicia y lograr que los criminales nazis pagaran por sus crímenes.
Creando un nuevo código de ética médica
En los juicios de Nuremberg, la participación del doctor Alexander fue crucial, pues a través de sus observaciones, cuestionamientos y el análisis de diversos experimentos realizados tanto en Alemania como en las naciones ocupadas, puso en evidencia los excesos de la medicina nazi.
“¡Pero desde siempre se ha experimentado en humanos!”, era uno de los argumentos esgrimidos por los acusados; de hecho, una de las estrategias que tenían bajo la manga los abogados defensores era señalar que incluso en los países aliados se realizaban prácticas similares, como los tristemente célebres “experimentos de Tuskegee”, conducidos por el gobierno estadounidense en los años 30 y que consistieron en reclutar a 400 hombres negros y pobres de Alabama, todos enfermos de sífilis, a quienes se les negó cualquier tratamiento tan sólo para observar cómo avanzaba la enfermedad hasta finalmente consumirlos.
Años más tarde, los historiadores describirían este episodio protagonizado por el Servicio de Salud Pública de la Unión Americana como “el experimento no terapéutico más largo en la historia de la medicina”.
Alexander descubrió que culpar al bloque aliado de las mismas acciones inhumanas que condenaba, era una de las cartas fuertes de la defensa alemana y, anticipándose a sus contrincantes, escribió una serie de reflexiones sobre el tema, las cuales mostró al doctor Andrew Ivy, para que luego ambos redactaran lo que, desde 1947, se conoce como el Código de Nuremberg.
Con este documento, lo que Alexander intentaba era crear un estándar ético que pudiera ser incorporado en el veredicto final y que endureciera la condena contra los nazis, pero lo que en realidad hizo fue poner el cimiento de lo que hoy se conoce como “principios de protección médica”, los cuales se deben considerar siempre que se usen humanos como sujetos de prueba en investigaciones.
Los puntos clave que este par de especialistas señalaron en el texto, y que siguen siendo un referente, son: el individuo en el que se realice el experimento debe dar siempre su consentimiento; los resultados perseguidos tienen que ser benéficos para la sociedad; antes de pasar a un humano, se debió haber experimentado en animales; es preciso evitar todo sufrimiento físico y mental innecesario, y tanto el sujeto de pruebas como el científico que conduce el trabajo, pueden decidir no continuar en el momento que así lo deseen.
Bajo la luz de este nuevo código, los experimentos nazis se revelaron en toda su brutalidad ante el jurado, y el resultado fue que 15 de los acusados fueron condenados: siete a pena de muerte y los otros a prisión, el resto fue absuelto, aunque se les retiró la licencia médica.
“Ninguno de los que estuvimos en aquel juicio salimos siendo los mismos”, indicó Edmund Glaser, quien agregó que desde entonces tiene una percepción muy distinta del Holocausto y una sensibilidad mucho mayor hacia quienes lo sobrevivieron, como le pasó al mismísimo doctor Alexander, quien después de ponerle punto final a este capítulo, regresó a Estados Unidos, donde siguió atendiendo a un grupo de polacos que mientras estaban presos en campos de concentración, recibieron inyecciones de gangrena gaseosa.
“Los juicios de Nuremberg representan una gran lección para la humanidad, tan sólo hay que analizar lo que se ventiló en aquella sala y poner atención a lo que aún nos dicen, porque todavía nos queda mucho por aprender”, comentó el científico.
Polémicas que no terminan
¿En medicina, qué es ético y qué no?, ésa era la gran duda del doctor Leo Alexander en 1946, “y al parecer esa inquietud ha sobrevivido hasta nuestros días, como demuestra el hecho de que hace no mucho, en los años 80, un grupo muy importante de científicos estadounidenses pedía que se hicieran públicos los resultados de los experimentos que los alemanes realizaron con judíos, polacos y gitanos”.
Estos especialistas argumentaban que las investigaciones realizadas por los nazis estaban tan bien hechas y los resultados eran tan precisos, que podían ser de gran utilidad para avanzar en trabajos actuales que se ven frenados por las trabas existentes a la hora de experimentar con humanos.
Los defensores de esta postura argüían que “publicar los detalles de estos experimentos es una manera de lograr que las víctimas de estos experimentos dejen testimonio de su existencia y, al mismo tiempo, hagan de su sacrificio algo benéfico para la sociedad entera”, lo que palabras más, palabras menos, resultaba un sofisma no muy diferente al que planteaba Karl Brandt.
Este debate continuó por un año y medio hasta que se decidió que los documentos médicos extraídos de los campos de concentración seguirían siendo “clasificados”; sin embargo, “esto demuestra la larga vigencia de estos experimentos y cómo aún hoy dividen opiniones. El año de 1946 quedó hace mucho atrás, pero estos problemas persisten y seguramente seguirán vivos por mucho tiempo”.
Reflexiones de un neurocientífico
“Tras haber vivido la Segunda Guerra Mundial, y después de haber pasado por los Juicios Médicos de Nuremberg, comencé a preguntarme, ¿qué es el odio?”, compartió Edmund Glaser ante investigadores del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
El también ingeniero eléctrico recordó que su inquietud sobre el tema llegó a ser tanta, que consultó prácticamente todos los diccionarios a su alcance en busca de una definición que lo satisficiera, aunque infructuosamente.
“Lo que encontraba ahí eran sinónimos como ira, enojo, cólera, pero no había nada que me dijera qué era el odio ni cuál su esencia”.
Glaser rápidamente se dio cuenta de que ahí había un gran hueco por llenar, porque aunque los textos legales contemplan este concepto al hablar, por ejemplo, de “crímenes de odio”, y no obstante que también lo hacen disciplinas como la psicología o sociología, “las ciencias que analizan los fenómenos con datos duros no han trabajado al respecto. No hemos puesto al odio en la mesa de disección”.
“La gran pregunta es, ¿por qué la gente odia? ¿Hay algo en sus cerebros que las conduzca a esto?”, preguntó el académico, quien añadió, “yo, como neurocientífico, estoy particularmente interesado en encontrar si existe una región que controle este sentimiento. Si hay centros de enojo y miedo alojados en el sistema límbico, ¿por qué no habría de haber uno para el odio?”, cuestionó.
Indagar sobre este asunto no es baladí, argumentó, pues muchos episodios de nuestra historia se encuentran marcados por este sentimiento tan destructivo; sin embargo, pese a todo, el odio no ha recibido la atención que se merece. “Por eso, en qué consiste el odiar es una pregunta que se encuentra ahí, planteada como un enigma… Esperemos algún día tener el valor de responderla”, concluyó Glaser.
(Texto inédito de una charla en el Instituto de Fisiología Celular en 2010).