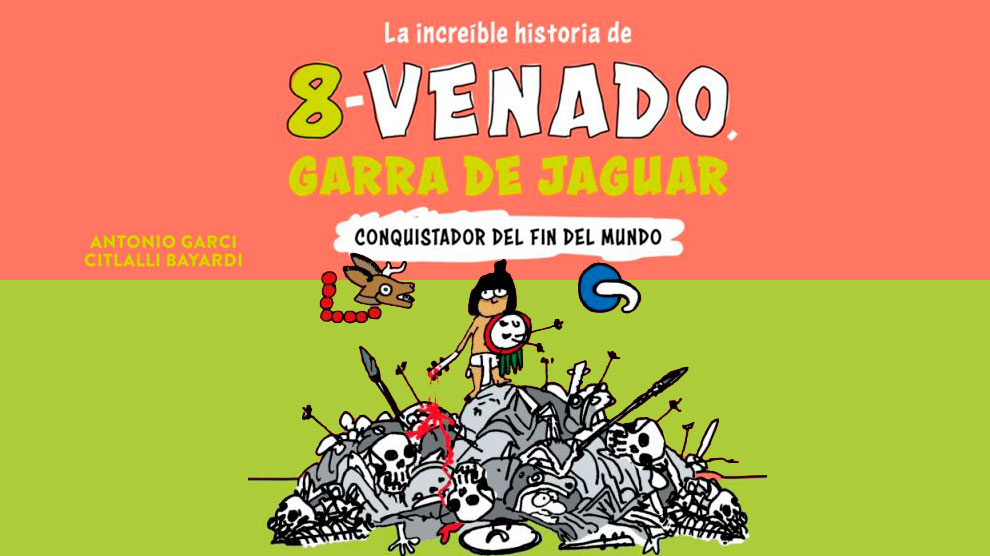La Biomedicina en México, desde su comienzo a fines de 1930 hasta nuestros días, ha tenido un crecimiento y desarrollo espectaculares. Es admirable que, a pesar de tantas carencias y dificultades, cada vez haya más investigadores biomédicos en México.
En ese contexto, destaca la doctora María Cristina Piña Barba, quien comentó que en principio quería dedicarse a la Física en el área de Mecánica Cuántica. Desafortunadamente, un accidente obligó a su padre, el distinguido arqueólogo Román Piña Chan, a realizar todas sus actividades en una silla de ruedas.
A raíz de esta situación, Piña Barba decidió analizar los múltiples usos y aplicaciones que la física tiene en la medicina. Desde ese día la investigadora se abrió paso en el campo de la medicina encaminada al desarrollo de biomateriales, y actualmente está adscrita al Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) de la UNAM como Investigadora Titular “C”.
 Un biomaterial puede ser sintético o natural, y su uso es por un periodo largo (decenas de años) como una parte que aumenta, reemplaza o repara cualquier tejido u órgano del cuerpo humano y sus funciones, pueden ser polímeros, cerámicas, metales y/o compuestos.
Un biomaterial puede ser sintético o natural, y su uso es por un periodo largo (decenas de años) como una parte que aumenta, reemplaza o repara cualquier tejido u órgano del cuerpo humano y sus funciones, pueden ser polímeros, cerámicas, metales y/o compuestos.
Comentó que su laboratorio emplea como biomateriales andamios en 3D de origen biológico acelulares, es decir, el órgano o tejido a reemplazar se le retiran todas las células para evitar el rechazo del paciente. De esta manera, se deja una matriz extracelular intacta (la estructura colagenosa del órgano, también llamada MEC). Los procesos de descelularización varían de acuerdo a la naturaleza del tejido.
 Se conocen alrededor de 29 tipos de colágeno diferentes, el más abundante y estudiado es la colágeno tipo I, presente en hueso; los de tipo II, presente en cartílago hialino y los de tipo III, presente en piel.
Se conocen alrededor de 29 tipos de colágeno diferentes, el más abundante y estudiado es la colágeno tipo I, presente en hueso; los de tipo II, presente en cartílago hialino y los de tipo III, presente en piel.
Esta proteína estructural representa el 30 por ciento de las proteínas totales del organismo y al dejar sólo la estructura colagenosa, tendrá la capacidad de albergar a las células, permitir su alimentación (tráfico de metabolitos) y promover su desarrollo y reproducción para generar tejido nuevo. Presenta una velocidad de degradación igual al proceso de regeneración del tejido, y su porosidad provee a las nuevas células del paciente una superficie adecuada para su adhesión y proliferación.
Esta tecnología, detalló la investigadora, se ha mejorado desde 1997, y gracias a su investigación en la UNAM, México cuenta con una empresa (única en su tipo) dedicada a la fabricación de biomateriales.
Biocriss, es una empresa que inició con el primer grupo de egresados del IIM del laboratorio de Piña Barba, fundada en 2004, la cual sigue en funciones en el país. La empresa tiene un convenio con la UNAM de transferencia y licenciamiento de las patentes.
Ejemplo de esto es el material llamado Nukbone, preparados con tecnología desarrollada en el IIM. Este material es matriz ósea del hueso poroso de bovino (esponjas de colágena tipo 1), probado en humanos. Así, se verificó que ayuda en la recuperación del hueso del paciente hasta un 15 por ciento más rápido que cualquier otro producto similar en el mercado.
 El Nukbone se usa ampliamente en odontología como relleno óseo, y en ortopedia se ha empleado como relleno en huesos largos, en vértebras, en maxilares, etcétera. También se emplea como relleno de globo ocular, si el cirujano salva los músculos oculares se puede anclar una prótesis tipo lente con el ojo dibujado que tendría los movimientos de un ojo normal. Pueden hacerse piezas a la medida y con la figura requerida por el médico. Para el caso de cirugía plástica de cara, se toman los datos a partir de tomografías del paciente y se configura la pieza que se requiere.
El Nukbone se usa ampliamente en odontología como relleno óseo, y en ortopedia se ha empleado como relleno en huesos largos, en vértebras, en maxilares, etcétera. También se emplea como relleno de globo ocular, si el cirujano salva los músculos oculares se puede anclar una prótesis tipo lente con el ojo dibujado que tendría los movimientos de un ojo normal. Pueden hacerse piezas a la medida y con la figura requerida por el médico. Para el caso de cirugía plástica de cara, se toman los datos a partir de tomografías del paciente y se configura la pieza que se requiere.
Piña Barba comentó que estos andamios de origen biológico acelulares (las esponjas) son muy útiles, ya que presentan la forma y tamaño adecuado para funcionar como andamios celulares, injertarse para que sea repoblado con células del paciente receptor. Para ello, primero deben ser capaces de descelularizar los tejidos que se pretenden usar. En este sentido, la doctora y sus alumnos de posgrado (menciones especiales a David Giraldo y Héctor Martínez) han tenido éxito con tráquea, corazón, uretra, hígado, vías biliares, intestino, y por supuesto, hueso bovino. Del proceso de descelularización de órganos y tejidos les han otorgado una patente.
La recelularización, paso importante hacia los trasplantes de tejidos
El grupo de trabajo de la doctora Piña Barba ha demostrado que las esponjas de colágena son útiles para regenerar hueso. Según el tamaño del defecto óseo, el implante tarda de seis a 24 meses en degradarse por completo y ser sustituido por hueso nuevo del paciente. Se observó que también era viable para reparar la uretra y las vías biliares, estudios que fueron probados en perros y cerdos por los doctores Christian Acevedo y Eduardo Montalvo.
Ahora, trabajan en conjunto con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), al realizar algunas pruebas en cultivos celulares (en perros) donde han tenido éxito en repoblar un “andamio” de tráquea (tráquea descelularizada de cerdo).
Aún falta hacer ensayos de compatibilidad con otros órganos donde ya ha tenido éxito la técnica de descelularización, como por ejemplo el intestino y corazón. Por ello, junto con el doctor David García Diego Cazares se realizan ensayos in vitro para repoblar estos órganos con células madre provenientes de algunos pacientes.
Pero eso no es todo
La investigación en el laboratorio de Piña Barba ha centrado sus esfuerzos en llevar un poco más lejos la función colágeno tipo 1 y colágeno combinado, para usarlos como membranas para separación de tejidos y sus aplicaciones médicas, ya que las membranas utilizadas comúnmente son importadas y costosas.
Figura 4. Ejemplo de membranas de colágeno reabsorbible. Imagen: dentalquirurgics.com
 Otro de sus proyectos, a la vanguardia tecnológica actual, es el desarrollo de biotintas (que pueden formarse con proteínas o colágeno) aplicadas a la impresión de 3D. Este trabajo se da en colaboración con el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la UNAM.
Otro de sus proyectos, a la vanguardia tecnológica actual, es el desarrollo de biotintas (que pueden formarse con proteínas o colágeno) aplicadas a la impresión de 3D. Este trabajo se da en colaboración con el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la UNAM.
Finalmente, la investigadora universitaria resaltó la importancia de ser multidisciplinario en este campo del conocimiento. En su laboratorio ha albergado estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en diversas áreas del conocimiento como biología, medicina, ingenieros, odontólogos, físicos y químicos. Asimismo, apuntó que es importante promover una cultura de donación de tejidos y órganos en nuestro país, la cual es fundamental para salvar vidas.