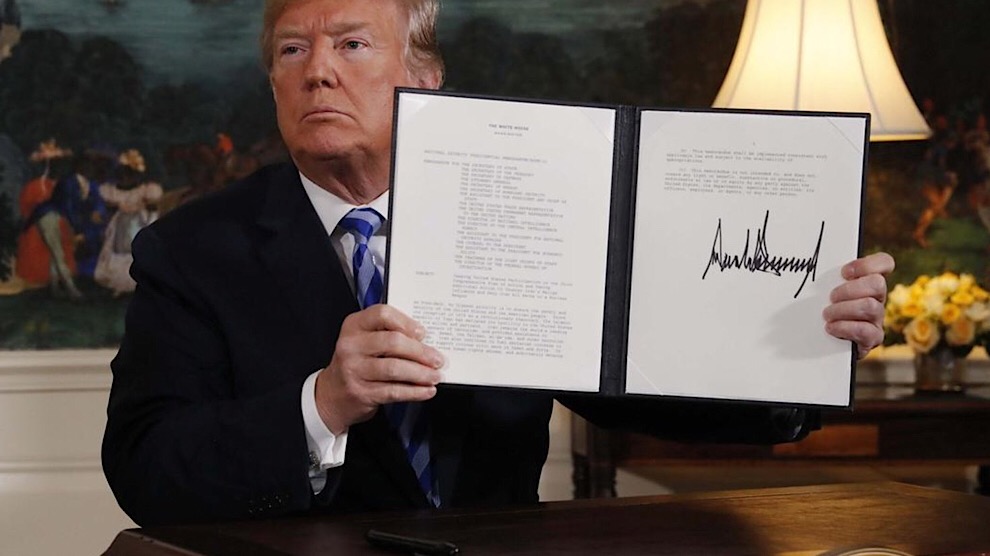Diez soles más, a pie. Se echaban a andar con los primeros rayos del sol y caminaban hasta la cima del mediodía, cuando paraban para poder comer un poco, y otra vez retomaban camino y seguían andando hasta las horas de las sombras largas, sin descanso, y todavía más cuando llegaba la noche y una luna gorda aparecía entre las ramas altas de los árboles, seguían y seguían, sin descanso, a menos que alguno de los más chicos no pudiera dar un paso más y se cayera. Era frecuente que los chicos se tropezaran, o que se tiraran a propósito al piso. Sus cuerpos no estaban listos: las piernas demasiado cortas, los pies demasiado chiquitos, los empeines todavía muy planos, la piel de los metatarsos delgadísima. Incluso los más grandes, con callos resistentes, arcos de empeine pronunciados, y tobillos bien apuntalados en sus coyunturas por músculos fuertes, apenas podían caminar más allá del atardecer, de modo que agradecían, en silencio, cuando alguno de los chicos flaqueaba, o se caía, obligando a todos a detener la marcha un rato.
Cuando por fin llegaba la medianoche, todos caían rendidos en el suelo, y el hombre a cargo los mandaba a sentarse en un círculo y a preparar la hoguera. Sólo entonces, con la hoguera ya encendida, tenían permiso de descalzarse. Ya descalzos, se estrujaban con las manos las suelas adoloridas. Algunos se quedaban sentados en silencio, otros chillaban su dolor sin vergüenza, alguno vomitó de espanto una vez al ver sus calcetines ensangrentados y su piel hecha jirones. Todos se preguntaba y querían preguntarle al hombre a cargo cuánto tiempo más, cuánto más había que resistir antes de llegar al sitio de los trenes, pero ninguno hizo nunca la pregunta. Permanecían ahí sentados, pasándose de mano en mano un pocillo de agua caliente y una rebanada de pan de muchos días, hasta que el sueño los vencía y caían de lado, deseando nunca más tener que despertarse. Pero a la mañana siguiente, y la siguiente, todos se ponían de pie y caminaban más.
Hasta que al atardecer del décimo día finalmente llegaron al claro de la jungla, donde estaba el sitio de los trenes. El claro no era ni una estación ni una playa de maniobras. Era más bien una sala de espera al descampado, más parecida a las salas de espera de los hospitales que a las estaciones de transporte, porque las personas ahí no esperaban de la misma forma que las personas aguardan a que llegue un tren. Con un poco de miedo y un poco de alivio, vieron ahí innumerables cuerpos, esperando o deambulando, hombres y mujeres, solos o en grupo, algunos niños, pocos ancianos, todos aguardando alguna ayuda, alguna respuesta, cualquier cosa que se les pudiera ofrecer mientras pasaban la espera. Entre los extraños hallaron un hueco, extendieron los restos de una lona y trozos de mantas, y abrieron sus mochilas para sacar agua, nueces, una biblia, una manzana, una bolsita de canicas verdes.
Una vez que los tuvo a todos instalados, el hombre a cargo les dijo que no se movieran de su sitio, que ya volvía, que lo esperaran ahí, y vagó hasta un pueblo cercano, donde pasó dos días en vela de juerga, entró y salió de tabernas, entre putas tristes y compinches de ocasión, derrochó billetes y exigió servicios, se enfrascó en discusiones necias y pidió otro trago, lanzó insultos y luego pidió disculpas y después propinó consejos de hermano a hermano, y mendigó otra línea, la última, y luego una más, hasta que ya no había nada y hasta que ya no quedaba casi nadie, y finalmente cayó dormido, rendido, en una mesa de aluminio, un hilo de saliva serpenteando como río puerco y perezoso entre las fichas de dominó y las cenizas de los cigarrillos, grises y casi tan redondas como las cámaras de las balsas.
Mientras tanto, los niños esperaron. Algunos se quedaron sentados sobre la lona y mantas que habían extendido sobre la grava, como se les había ordenado. Otros, cuando vieron que el hombre a cargo se tardaba, se animaron a alejarse un poco y caminaron a lo largo de las vías, a cuyos lados esperaban tantos otros como ellos. Aunque se dieron cuenta de que no todos en la estación esperaban un tren. Entre las islas de gente que esperaba nomás, también había tricicleros y ambulantes, que vendían comida y aceptaban incluso cinco centavos a cambio de una botella de agua usada o un pedazo de pan con mantequilla. Había vendedores de ropa, escribanos públicos, arranca-liendres y limpia-orejas. Había curas con largas sotanas negras que leían biblias a gritos, y evangélicos sin sotanas que hacían lo mismo; había adivinas, entretenedores, timadores y penitentes. Había voluntarios güeros de organizaciones humanitarias.
Los niños que se habían quedado sentados vieron a un joven caminando sobre uno de los rieles, gritando, a quien quisiera escucharlo: “Vivo entras, momia sales”. Mientras se balanceaba sobre el riel, talón-punta-talón-punta, iba sacudiendo un muñón de brazo envuelto en vendajes sucios, repitiendo su sentencia corta como una maldición lanzada sobre los niños, pero enunciada con una sonrisa tan amplia y sincera que parecía más bien uno de esos funambulistas de los circos de sus pueblos, antes de que los pueblos se fueran vaciando de niños y los circos dejaran de hacer parada.
Más tarde se les acercó un penitente de rostro arrepentido, que hacía muchos años había plantado una semilla en un montoncillo de tierra sobre la palma de su mano, y la semilla se había transformado en un pequeño árbol, y sus raíces ahora apresaban y se enredaban alrededor de su mano y su antebrazo. El penitente les dijo que el árbol hacía milagros, que si lo tocaban iban a llegar seguros a sus destinos finales. Uno de los niños casi le pagó diez centavos para que le dejara tocar el árbol milagroso, pero los demás se lo impidieron, no sea inocente, le dijeron, no sea tonto, burro, es un truco nomás.
Los niños que se habían alejado un poco del sitio donde hicieron campamento, vieron a un viejo rodeado de otros niños como ellos, y se acercaron a escuchar lo que decía. Hablaba en voz queda, con ademanes pausados. Emanaba seguridad y confianza, aunque estuviera explicando los riesgos y adelantando los horrores que vendrían, cuando ya estuvieran a bordo de los trenes. Explicó detalles primero complicados y confusos, luego poco a poco más claros: los vagones más seguros eran las góndolas, pero eran las más codiciadas así que había que apañar lugar temprano; los tanques y pipas, por redondos, eran resbalosos: a ésos no había que subirse; los furgones casi siempre iban cerrados con candado, así que ni intentarlo; y las tolvas eran una trampa mortal, aunque parecieran más seguras: si te subías casi nunca podías salir. También dijo: ya que estén encima de la góndola, no piensen en sus casas, no piensen en sus personas, no piensen ni siquiera en sus dioses. No recen, no hablen mucho, no predigan consecuencias, no deseen nada. Con eso último dejó de hablar. Después de hacer una caravana de despedida, el viejo se alejó por la grava, hasta que desapareció en la oscuridad absoluta que ya había caído sobre la estación de trenes, y los niños regresaron a su campamento de lonas y mantas, donde los demás niños trataban de dormir.
Al amanecer del día siguiente no había regresado aún el hombre a cargo, pero llegaron muchos otros hombres y mujeres, pregonando oportunidades en coros confusos, arrimándose como con sed lupina a los rebaños de personas que apenas despertaban sobre la grava. Ofrecían reparaciones de calzado económicas, zurcidos por casi nada. Pregonaban veinticinco por suelas de hule, veinticinco centavos por pegar las suelas de hule con goma, y decían veinte, sólo veinte por zapatos de piel, veinte por servicio profesional con martillo y clavos a suelas de piel, y cantaban quince, sólo quince por reparaciones cosméticas y zurcidos de chamarras, mochilas, suéteres y mantas.
Uno de los niños le pagó quince centavos a un hombre para que le parchara un agujero en el flanco de su bota con un retazo cortado de su propia chaqueta de lona. El resto de los niños lo trataron de idiota, lo trataron de retrasado, burro pendejo, le dijeron, tenías que haber vendido la chaqueta o haberla cambiado por algo mejor. Ahora tenía una bota parchada y una chamarra rota y mal remendada. Y hora para qué le servían, le dijeron, le preguntaron, se burlaron. El niño no respondió, pero sabía que las botas eran más nuevas, recién compradas para el viaje, y que la chamarra de lona era de herencia, pasada entre primos y sobrinos y hermanos, una chamarra vieja ya, así que en silencio se tragó la desaprobación, se miró la bota, y el resto del día anduvo repasando con el dedo las orillas rasposas del parche, sus quince centavos.
El hombre a cargo de los siete no regresó, tampoco, cuando la luz enceguecedora y blanca de mañana se atenuó y la capa de amarillos más cálidos se dejó caer, casi plácida, sobre las caras y las cosas de la estación de espera. Y cuando empezaron a alargarse otra vez las sombras, apareció frente a ellos una vieja con cara de escroto, el cuello atascado de pelos y verrugas, los ojos como dos tapetes de bienvenida donde se habían limpiado demasiados zapatos. Apareció como de entre la grava, ni la vieron acercarse, y antes de que pudieran decir nada, la vieja les estaba arrebatando las palmas de la mano, una por una, vaticinando destinos y augurios, balbuceando historias sin duda dementes, conjeturando imágenes improbables, pero de pronto, en sus imaginaciones vulneradas, finales probables. Palma por palma iba leyendo:
“En el fondo marino veo un brillo del color del vino tinto, niño, tu sangre.”
“A un costado de un manantial, tú, joven, te llenarás de mosto y musgo como tronco de árbol caído.”
“Te comprarán, pequeñín chupadedos, por un dinerito, y te tomarán de esclavo, mientras el resto viaja al norte.”
“Y tú, niña arrogante, brillarás como una luciérnaga moribunda en una jaula de cristal.”
Si querían oír el resto, ver su futuro completo, podían hacerlo por cincuenta centavos cada uno, dijo la vieja, su cara de escroto estirándose en una carcajada. Cincuenta centavos era el doble de lo que costaban las reparaciones de calzado, pensó el niño al que le había vaticinado llenarse de mosto y musgo, pero no lo dijo en voz alta. Y setenta y cinco centavos, remató la vieja, si querían que ella misma interceptara la fortuna a su favor. Eso era muchas veces más, pensó el mismo niño, que toda una ración de agua y pan, y les dijo a los demás no crean, no le crean, guárdense el dinero y guárdense las manos en los bolsillos, ni la vean. Y aunque todos querían escuchar más, se guardaron las manos, evitaron los ojos de la bruja ésa, y fingieron no escuchar más las palabras que todavía le salieron como gargajos de entre los labios delgados y curtidos. Cuando por fin su resistencia logró ahuyentarla, la vieja los maldijo a todos en una lengua extranjera, y antes de desaparecer por entre las líneas paralelas de las vías, se volteó una vez más hacia ellos, chifló una vez, y les lanzó una naranja madura. La naranja golpeó a un niño, el mayor de los siete, en el brazo izquierdo, y luego cayó a la grava sin rodar.
Aunque les dio curiosidad la fruta arrojada, y a pesar del hambre desesperada que cargaban en la barriga, ninguno se atrevió a tocarla. Otros como ellos, después de ellos, quizá presintieron el mismo quiensabequé extraño y oscuro, encerrado en esa fruta, porque pasaron días y semanas y luego meses, y la naranja siguió ahí, redonda y anaranjada, sin que nadie la recogiera ni tocara, luego poco a poco pudriéndose, cubriéndose en la superficie con manchas de moho verdoso rodeadas de aros blancos, y fermentándose del centro hacia fuera, primero dulce y luego amarga, hasta que finalmente quedó ennegrecida, reducida, arrugada, y desapareció entre las piedras de la grava con una tormenta de verano.
Las únicas personas en la estación que no maldecían, no transaban, no pedían nada a cambio, eran las niñas de las cubetas. Tres niñas con largas trenzas de obsidiana que cargaban cubetas de plástico llenas de magnesio en polvo y utensilios. Gratis, sin pedir nada a cambio, las tres niñas se ofrecieron a sanar los pies destrozados de los niños, sus talones pulposos y reventados como tomates hervidos. Se sentaron junto a ellos, y metieron las manos en forma de cazo a sus cubetas de plástico. Les espolvorearon las suelas y los empeines, y luego usaron telas deshilachadas o pedazos de toallas para envolver la piel cortada. Usaron piedra pómez para reducir los callos duros, cuidadosas de no rozar la piel más viva, y les masajearon los gemelos contracturados con sus pulgares pequeños pero firmes. Ofrecieron reventarles las ampollas hinchadas con una aguja esterilizada: “Vean la pequeña flama de este cerillo”, dijo una de ellas, y luego les explicó que cuando la flama tocaba la aguja, la aguja quedaba limpia. Y, por último, la más joven de las niñas, la que tenía los mejores ojos —ojos negros y fijos como encantados— sacó de su cubeta una colección de ganchos metálicos retorcidos y un par de tijeras grandes, y se las mostró a los niños. Con ellas les ofreció aliviar el dolor más profundo y desesperado de los que tenían uñas enterradas o encarnadas.
Sólo un niño dijo sí, por favor. No era ni de los más pequeños ni uno de los mayores. Había visto las tijeras y los ganchos salir de la cubeta, y se había acordado de las langostas. Recordó a su abuelo saliendo del mar sobre esas piernas espigadas e inestables, cargando langostas dentro de una red remendada dos o tres veces con nudos dobles y gotas de cera de vela. El viejo se paraba en la costa, con la espalda algo encorvada para contrarrestar el peso de la pesca, y desde ahí lo llamaba por su nombre. El niño conocía el ritual: tenía que correr hacia la costa cuando escuchaba el llamado de su abuelo, y ahí se ofrecía a cargar la red por él. Luego avanzaban por las arenas duras y húmedas hacia las dunas altas, más secas y difíciles, hasta llegar a los matorrales alineados junto a la orilla de la carretera. Ahí el abuelo escondía las cubetas para la pesca del día, y ahí vaciaban las langostas una por una, y entre los dos doblaban la red, cuidando de no enredarla. Luego cruzaban al otro lado de la carretera para esperar el transporte, que llegaba siempre tarde. Se trepaban a la camioneta de pasajeros, el abuelo pagaba la cuota, y en el recorrido de vuelta a casa, el abuelo le desquitaba a la tarde una siesta corta pero profunda, mientras él miraba por la ventana, asomándose de cuando en cuando a la cubeta. Las langostas, esos monstruos marinos lentos, torpes, pero voluntariosos y algo sexuales, apiñadas en ese nido de muerte, se trepaban unas sobre otras, y él especulaba cuánto ganarían, contaba cuántas habían atrapado. Sólo a veces sentía la punzada de un remordimiento, viendo a sus pequeñas bestias que abrían y cerraban sus pinzas como si estuvieran tratando de emitir pensamientos silenciosos y entristecidos.
Hasta ahora no se había acordado de las langostas que atrapaban y que más tarde vendían en el mercado por diez monedas cada una. Sin embargo, ahora, frente a la niña de la cubeta, se acordó de ellas y extrañó su olor a sal y podredumbre, extrañó sus cuerpos fuertes y perfectamente articulados avanzando sin sentido hacia los bordes de su cubeta de pesca. Así que cuando la niña le mostró las tijeras y los ganchos torcidos, alzó la mano y la llamó, y dijo sí, por favor. La niña se acercó, se hincó frente a él con su instrumento entre las manos, le miró los ojos con su mirada fija, y le dijo que no se preocupara. El niño cerró los ojos y pensó en los pies huesudos y morenos de su abuelo, sus venas hinchadas y sus uñas amarillentas. Luego, cuando el instrumento de metal le atravesó la piel, al principio vacilante, y luego más firme, gritó y maldijo y se mordió el labio. A la niña le temblaba un poco la mano, pero poco a poco sintió que una determinación serena se asentaba sobre su miedo, y mientras penetraba la piel del niño y escarbaba bajo la punta de la uña enterrada, las manos dejaron de temblar. Hábilmente recortó la uña rota mientras se mordía el labio también, para concentrarse mejor, o quizá por empatía. Mientras cortaba, el niño se retorcía, pero al final abrió los ojos, y la niña le sonrió y le enseñó el cacho de uña. Le dijo ya estuvo, ya estás, toma tu uña de recuerdo. Estaba avergonzado, por chillón, y esquivó los ojos firmes y negros de la niña de la cubeta. El niño quiso agradecerle, pero no le pudo decir nada. Tampoco le pudo decir nada cuando le dijo que siempre usara calcetines, ni cuando le deseó buena suerte, y se fue caminando para alcanzar a las otras dos niñas de las cubetas.
La buscó a la mañana siguiente, cuando finalmente llegó el hombre a cargo y llegó el tren, y uno a uno lo abordaron. La buscó desde el techo alto de la góndola, mientras todos se subían y encontraban dónde sentarse y acomodar sus chivas y pocos bártulos. La buscó por última vez cuando el tren empezó a moverse, pero entre la multitud de caras que el tren rebasaba, agarrando velocidad y alejándose de la estación, no reconoció a nadie.