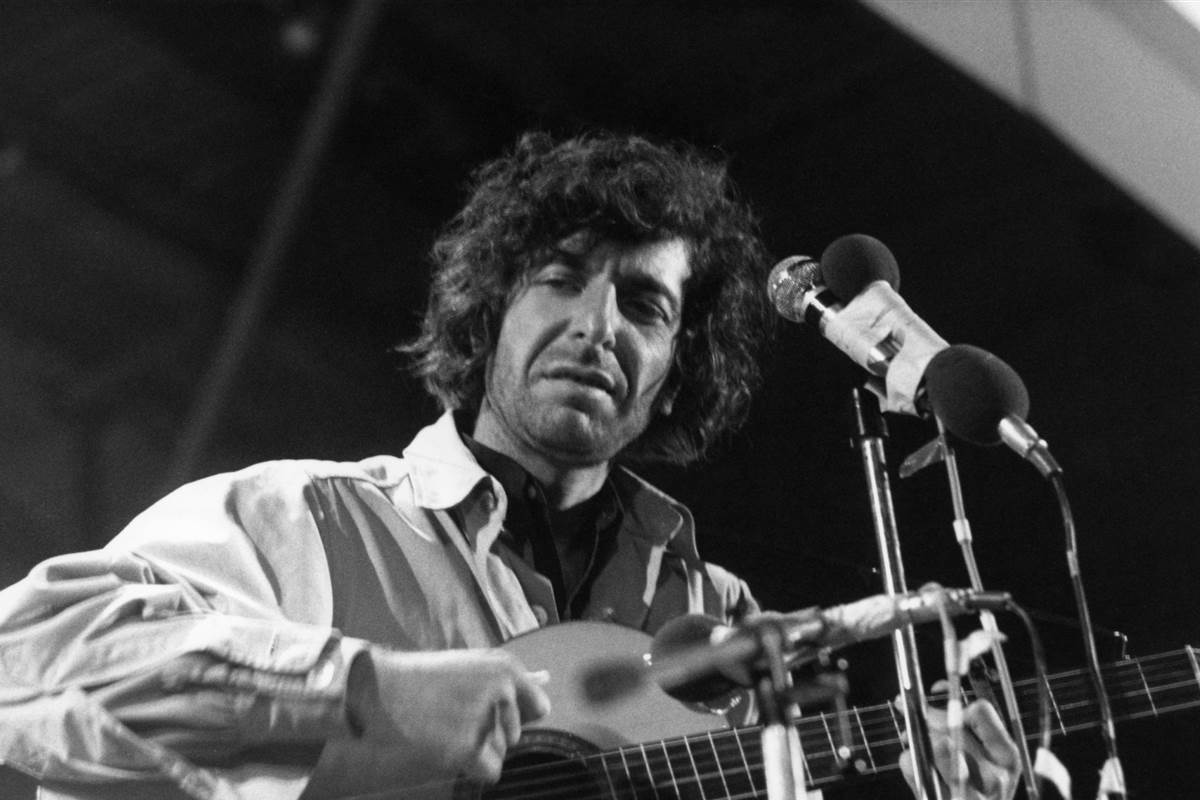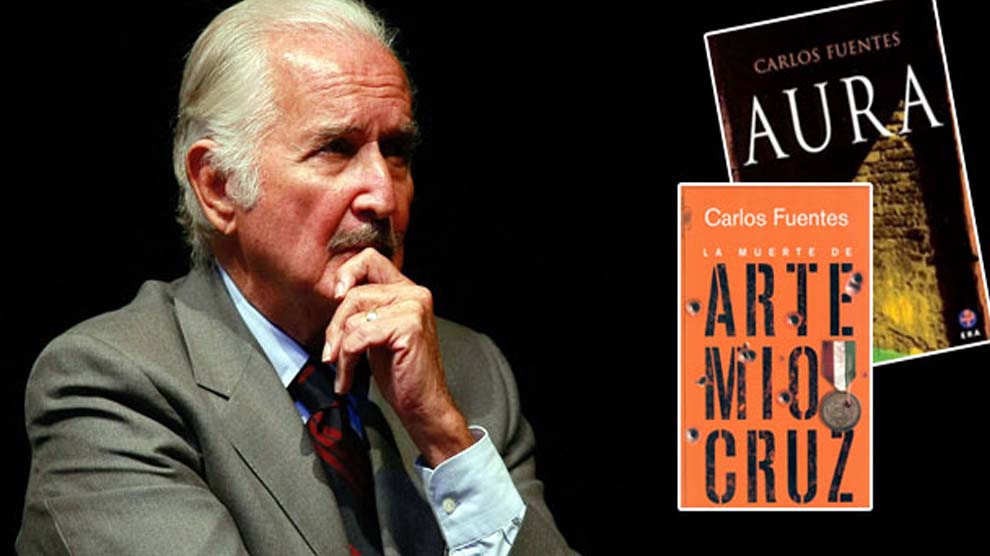Los seres humanos no sólo queremos vivir, la vida como tal no demanda más que la realización de algunas funciones biológicas básicas que cualquier organismo elemental o primitivo puede cumplir, la existencia tiene otras exigencias bastante más difíciles de satisfacer. En este mundo que nos tocó habitar, la entrada a las redes sociales se antoja como un requisito indispensable para existir, para que los demás sepan que pensamos, producimos, hacemos cosas más o menos importantes y que estamos plantados en el mundo.
Muchas personas usan las redes sociales como una herramienta que coadyuva para la venta de sus productos o servicios, otros más para compartir ideas de carácter político o social, estos tópicos se inscriben en la actuación pública de las personas. La mayoría de los contenidos que podemos encontrar son informativos o entretenidos y podrán ser interesantes, pero las entradas de blogs personales, las publicaciones en Facebook, los tuits y los videoblogs que ahora están de moda, no construyen conocimiento ni trascienden, se vuelven sólo un contenido más de los millones que se suben a internet todos los días y se pierden en esta realidad líquida. Nada permanece, todo es inmediatez y brevedad, sin embargo, no todo es vacuidad ahí están contribuyendo a generar opinión y a robustecer la libertad de expresión.
La otra cara de la moneda es el espacio privado o personal y cabe preguntarnos ¿qué orilla a la gente a compartir a veces aspectos muy íntimos de su vida?, ¿a decir que están deprimidos o incluso ventilar los problemas con su pareja? Son grandes preguntas que no tienen una sola respuesta, esta conducta podría tener su origen en la necesidad de ser reconocidos, aprobados y validados por los otros.
Mas allá de lo que todos ya sabemos, por ejemplo que un perfil lleno de selfies es propio de una persona con baja autoestima o que quienes comparten fotos y estados sobre lo felices que son en su relación en realidad se sienten inseguros y buscan la aprobación ajena; esos planteamientos, aunque tengan cierta cuota de verdad, se están volviendo lugares comunes para entender un fenómeno que es mucho más complejo. No debemos perder de vista que las redes sociales representan un espacio no de compañía, sino de no soledad, crean la ilusión de acompañamiento porque siempre hay alguien conectado, en teoría hay personas dispuestas a escucharnos, animarnos o acompañarnos en todo momento.
Si se comparte algo y pasan los minutos sin interacciones, es posible que nos empecemos a preguntar ¿qué está mal conmigo?, ¿por qué no opinan o comparten mi estado o tuit? Y entonces ¡ah! llega el alivio, la selfie recibió más de 250 likes y múltiples comentarios halagando nuestro atractivo físico, ese tuit cursi alcanzó más de 300 retuits y decenas de corazones indicando que gusta. Entramos en calma pues hemos recibido la aprobación de nuestros seguidores y, por lo tanto, hemos triunfado en las redes sociales y, en la embriaguez del momento, pensamos que casi hasta en la vida. Los individuos hacen catarsis, así de poderosas son las sensaciones que provocan las redes sociales.
Adicionalmente, nos permiten excluir todo lo negativo, podemos proyectar que somos más exitosos, felices y bellos de lo que en realidad somos. Nuestra comida es perfecta nunca está fría o salada, nuestras relaciones son cálidas, nunca hay apatía o cuestionamientos de qué hacemos en ellas, nuestro cabello está siempre perfecto, en suma todos los momentos de nuestra vida son gloriosos y dignos de recordar. Todo muy bonito, todo acorde con la mentalidad que priva actualmente y que indica que debemos potenciar lo bueno, ver en la calamidad la oportunidad, ser positivos y decretar bien para que nos vaya bien en la vida, lo que sea que eso signifique.
No obstante, la vida es complicada y no es justa, además somos seres de luces y sombras, nuestra fragilidad es a veces insoportable y nuestra vulnerabilidad no se diga. Tenemos miedo a mostrarnos, pero curiosamente decidimos compartir nuestra vulnerabilidad con esas legiones de extraños y conocidos que nos siguen en nuestras redes sociales. Es paradójico, es contradictorio, pero así es la naturaleza humana.
Construir relaciones personales demanda un gran esfuerzo cotidiano y un compromiso que no estamos dispuestos a establecer sobre todo porque implica mostrar el verdadero yo, sin máscaras ni filtros que cubran nuestros defectos o debilidades. El sociólogo Zygmunt Bauman construyó el concepto “modernidad líquida”, que plantea entre otras cosas, el fin de la era del compromiso mutuo, esa es la era que habitamos. Es también menos desgastante y al parecer se ha vuelto más gratificante la interacción social media, porque si algo no nos gusta o si alguien nos confronta lo podemos ignorar, bloquear e incluso eliminar, lo invisibilizamos y enviamos a un espacio de no existencia. Orwell diría que lo hemos transformado en una Nopersona; a fin de cuentas si no lo vemos o leemos en Facebook o Twitter ¿acaso esa persona existe?
No es posible defender el derecho a la privacidad sin antes entender que la privacidad es, en estos tiempos y en gran medida, una decisión. Vale preguntarse entonces ¿con qué me quedo si me vacío y me vuelco en esa realidad que he creado y que sólo existe en mi mente y en mis redes sociales?
*Maestrante en Humanidades y profesora universitaria.