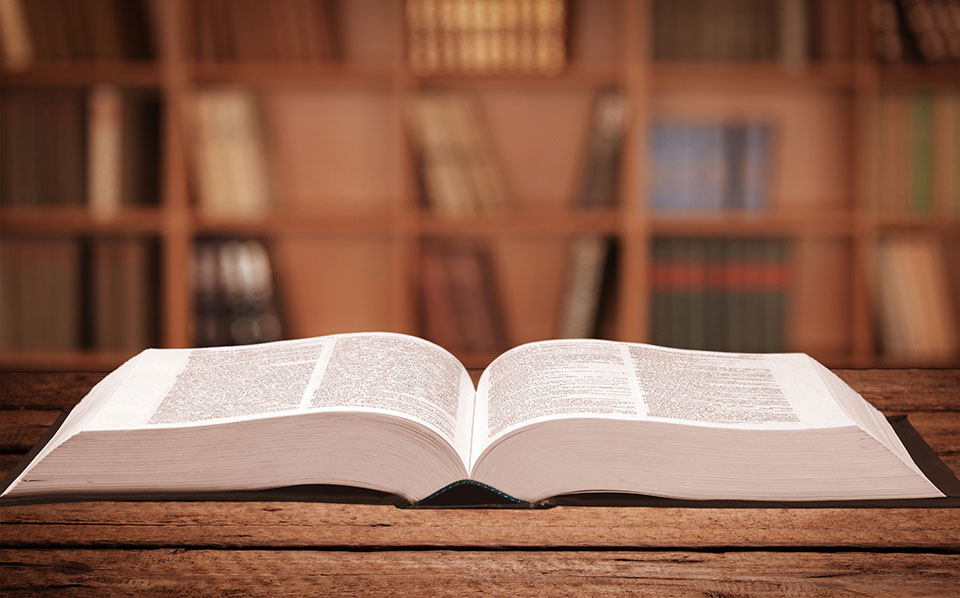El invierno nuclear no es una fantasía, cuestión de una película de ciencia ficción o un simple invento, sino una realidad que podría tener en nuestro planeta un efecto devastador. Entonces, la pregunta no es si algún día ocurrirá sino cuándo, dijo Epifanio Cruz, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares.
Actualmente, varios países poseen armas de este tipo, y si alguno de ellos decide atacar a una ciudad a través de bombas atómicas o de hidrógeno, seguramente otras naciones responderían y tendríamos un gran problema.
Un invierno de este tipo podría generarse con alrededor de tres a cinco megatones, una cifra pequeña que podemos comparar con aproximadamente un quinto de la potencia atómica que existe en el mundo, afirmó.
Según los cálculos, si se arrojan 600 bombas entre los cinco países bélicos (Estados Unidos, Rusia, China, Israel, India) alrededor de mil millones de personas morirían de esa manera, y 2 mil 200 bombas serían suficientes para acabar con la especie humana.
Sombra y obscuridad
Cuando un arma de este tipo explota, sus millones de partículas que son muy finas vuelan a la atmósfera, luego a la estratosfera y tendría como efecto de capa de aislamiento térmico. En casos extremos cubriría toda la Tierra.
De esta forma podría ocurrir el tan temido invierno nuclear, donde tendríamos un mundo de sombra y obscuridad, porque no entrarían los rayos del Sol, la temperatura bajaría extremadamente y no habría verano o primavera, narró el profesor universitario.
Se contaminarían los lagos, ríos, el medio ambiente, las plantas no tendrían la fotosíntesis, en consecuencia habría mortandad de las especies vegetales, la cadena de vida se afectaría, y así morirían lentamente todos los seres vivos. Sería una penumbra casi eterna que podría llevar decenas de años, añadió el entrevistado.
Y si quedara algún sobreviviente, la radiación sería tan intensa que sufriría quemaduras en la piel, y tendrían una muerte muy lenta a lo largo de los años.
Entonces se estima que el peor efecto no sería de muertes instantáneas, sino el deceso de mil millones de personas posterior al lanzamiento de las bombas.
El origen del invierno
El concepto de invierno nuclear surgió en la década de los 80, con el conocido físico Carl Sagan, y conductor del programa Cosmos, quien junto con un grupo de investigadores publicó la teoría que da origen al nombre.
Sagan observó con datos de la sonda Vikingo la superficie del planeta Marte unas tormentas enormes de arena muy fina que subían a la estratosfera, en esa altura prácticamente absorbían la radiación solar sobre la superficie, y se calentaban haciendo un efecto invernadero abajo, no dejaba pasar la luz y la temperatura bajaba drásticamente.
En su momento, fue una de las cuestiones más discutidas, pero Carl tenía una idea muy clara de lo que pasaría si se daba una guerra armamentista, que en ese momento era impulsada por el entonces presidente Ronald Reagan quien estaba contra Gorbachov.
El líder estadounidense estaba seguro de ganar una guerra nuclear, pero de acuerdo con Epifanio Cruz, esto es una falacia porque nadie triunfa en una situación así, por muy limitada o pequeña que sea, siempre habrá graves consecuencias.
En la historia
En la historia de nuestro planeta existe un ejemplo muy claro de lo que podría ser un fenómeno de este tipo y sus consecuencias. Es el caso de aquel famoso meteorito que cayó hace 60 millones de años en la península de Yucatán.
El objeto estelar de tan sólo 10 km de diámetro, mucho menor en tamaño que la Ciudad de México, fue suficiente para matar a tres cuartas partes de la especies del planeta, entre ellos los dinosaurios.
Ahora imaginemos un escenario de ataque nuclear, prácticamente liberaríamos tanto polvo y ceniza en la atmósfera que sería imposible que en pocos años regresara a la normalidad.
En conclusión, el invierno nuclear es una teoría, que se ha analizado con modelos matemático y físico considerando aspectos biológico y químico, que nos da una pauta de qué tan grave sería la magnitud de la tragedia, concluyó.