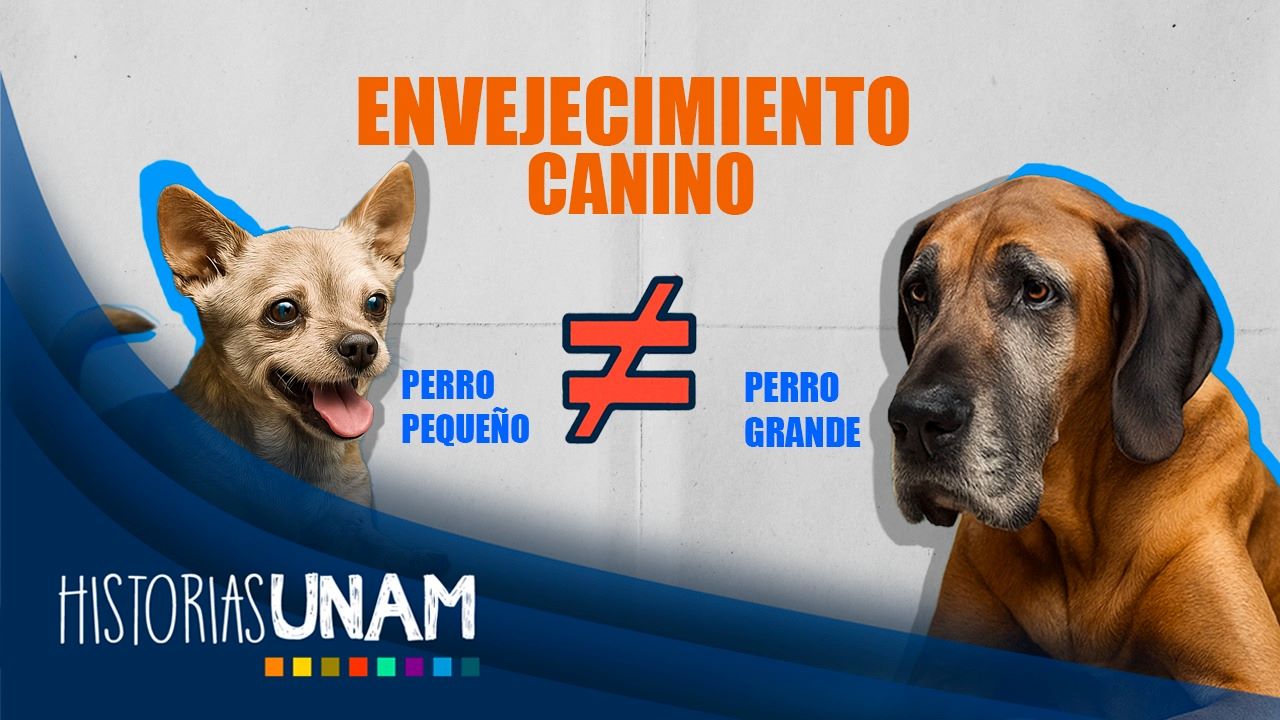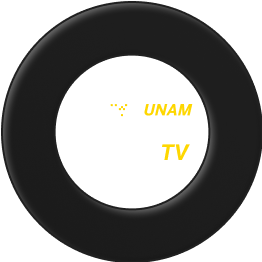La transición energética es el proceso de transformar los modos de producción, distribución y consumo de energía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Su objetivo es proteger al planeta de los efectos del cambio climático, como el aumento de la temperatura, el deshielo de los polos y la pérdida de biodiversidad, tanto animal como vegetal.
Otra de las metas de esta transición es promover una economía verde, con características como la circularidad, la inclusión y la reducción de emisiones de carbono a la atmósfera.
Una economía circular reduce la producción de desechos y, al mismo tiempo, genera nuevos productos. La economía inclusiva promueve la equidad en el acceso a oportunidades de crecimiento.
Transición energética en las ciudades
En espacios urbanos, la transición energética enfrenta retos importantes. Uno de ellos son las desigualdades sociales; otro, las desigualdades en el acceso al sol.
Ana Gabriela Rincón Rubio, del Instituto de Investigaciones Sociales, estudia cómo las inequidades socio-territoriales influyen en la transición energética en la Ciudad de México.
El programa Ciudad Solar, impulsado durante la administración 2018–2024 del gobierno capitalino, fue una estrategia para fomentar el uso de energías limpias en la ciudad. Su objetivo era avanzar hacia la autosuficiencia energética mediante la instalación de paneles solares en 300 edificios públicos, reducir emisiones contaminantes y aprovechar el potencial solar del entorno urbano.
La investigación parte de la idea de que el modelo energético actual está basado en fuentes fósiles, como petróleo y gas, que son muy contaminantes, ineficientes, inseguros, y socialmente inequitativos, porque la mayor parte de las energías está acaparada por un grupo muy pequeño de personas y de empresas, mientras que buena parte de la población vive con algún grado de vulnerabilidad y pobreza energética”explica la investigadora.
Esta visión crítica del modelo energético comenzó a tomar forma en los años 70, pero en años recientes ha cobrado fuerza con el impulso hacia fuentes renovables como la solar y, en menor medida, la eólica.
Hoy, distintos sectores sociales están promoviendo esta transición, que ya forma parte de la agenda pública en México y en otros países.
Durante la administración pasada en la Ciudad de México se planteó crear una Secretaría de Energía. Por razones presupuestarias no se concretó, y la política energética quedó bajo una dirección general dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico.
“Aunque participé sólo algunos meses pude darme cuenta de algunas dificultades que impedían que el programa Ciudad Solar tuviera éxito técnicamente. Entre las limitaciones estaban algunas de índole urbanística, arquitectónica y socioeconómica”, explica.
El programa se centró en apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), con subsidios para tecnologías solares: paneles fotovoltaicos y calentadores solares de agua para negocios como molinos de nixtamal, lavanderías, tintorerías o estéticas.
Antes de integrarse a la UNAM, Rincón trabajó en una universidad en Chiapas, donde investigó los problemas energéticos que enfrentan las comunidades indígenas rurales. “En Chiapas, uno de los principales problemas de los pueblos indígenas es la falta de interconexión a la red eléctrica. Gran parte de la población en estas comunidades ha nacido y vivido toda su vida sin acceso a electricidad, gas o gasolina”.
Con base en esas experiencias y otras observaciones en el Estado de México y Morelos, concluye que también en las ciudades existe pobreza energética. “Pero sus expresiones son distintas, debido a la forma en que están configuradas”.
En la Ciudad de México, no es tanto que no haya interconexión a las redes eléctricas, sino que enfrentamos otro tipo de problemas. Por ejemplo, una de las principales barreras para la adopción masiva de tecnologías de energía solar es la obstrucción al acceso solar adecuado, lo cual está relacionado con procesos de redensificación en la ciudad —gentrificación y verticalización.

“En la disputa por los espacios urbanos participan muchas poblaciones, entre las cuales están los de pueblos originarios, como en el caso que estudio ahora, que es Xoco, en Benito Juárez, donde construyeron torres excesivamente altas a un lado de sus viviendas”, dice la investigadora.
“Esto no significa que no haya que buscar una densidad adecuada dentro de las ciudades para el aprovechamiento del suelo y de los caminos, de las redes eléctricas, de la infraestructura urbana en general, pero estas torres son de verdad monstruosas y están ocasionando pérdidas al acceso solar debido a que obstruyen las trayectorias solares”, explica Rincón Rubio.
“Esto es muy preocupante porque, si bien cada vez hay más proyectos de investigación y grupos que están por la defensa del agua, por ejemplo —que es un problema grave en todo el mundo—, en las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, es un recurso con una dimensión física muy evidente”.
Reconocimiento de los derechos solares
“Pero hay otros recursos que son igualmente importantes, como el sol y el viento, los que por sus características difícilmente contenibles, pudiéramos pensar en que no hay una pérdida al acceso a estos recursos”.
En México, en la década de 1970, la comunidad solar luchó por el reconocimiento de los derechos solares. Esta comunidad estaba formada, sobre todo, por ingenieros interesados en la transición energética hacia fuentes renovables, principalmente la solar. “También participó la Asociación Nacional de Energía Solar, de la que formo parte”.
Estas disputas ocurrieron en todo el mundo, y en países como Japón, Corea, Estados Unidos y algunos europeos se logró el reconocimiento de los derechos solares.
“México no fue la excepción. El derecho al sol estaba contenido, definido y descrito en el Código de Edificación de Vivienda. Pero sólo hasta 2010, porque en la actualización del código de 2017 el derecho al sol ya no está, lo retiraron, y también eliminaron gran parte de la cuestión energética renovable. Considero que eso es un retroceso”, dice la investigadora.
En ese momento, el derecho al sol en México estaba pensado para los propietarios de un inmueble que utilizaran algún tipo de energía solar, sobre todo en el techo de la casa, aunque también podía encontrarse en patios o superficies firmes y soleadas.
“Si se construía una torre que obstaculizara su tecnología de energía solar, una persona estaba protegida por su título de propiedad. Este derecho estaba vinculado a la propiedad y era un derecho individual, pero si una persona rentaba, no tenía derecho al sol en esos términos”.
Un estudiante en una universidad o en cualquier otra escuela, un trabajador en una empresa, en una oficina, un peatón, una persona en tránsito, no tendríamos derecho al sol.
“Incluso los animales deberían tener derecho al sol porque son seres vivos; las plantas y los insectos necesitan el sol para sus funciones vitales”, considera la investigadora.

A partir de distintas técnicas de investigación, como visitar ciertos puntos de la ciudad donde se ha dado la verticalización y observar las trayectorias solares y las sombras que se proyectan —sobre todo en el solsticio de invierno—, “hemos observado que las sombras que proyectan estas grandes construcciones, por ejemplo, la torre Mitikah, son cuadras y cuadras y cuadras de sombra. Es impresionante».
Cuando inicié esta investigación pensaba sólo en las sombras, pero encontramos que también está el problema de las luces, porque en determinados momentos las torres hacen mucha sombra, pero en otros crean un efecto lupa, ya que muchas veces están recubiertas de cristales que funcionan como espejos, explica Rincón Rubio.
En esos momentos concentran la incidencia de los rayos solares en ciertos puntos, y esto provoca que en algunas zonas urbanas, en lugar de que haya una sensación térmica que varíe gradualmente a lo largo del día, se generen cambios erráticos de temperatura debido a ese juego de luces y sombras en ciertos momentos.
La intención ahora es volver a impulsar el derecho al sol —explica—, pero desde la comunidad, considerándolo como un bien colectivo. El sol es necesario para nuestras funciones metabólicas, y no sólo por cuestiones de salud mental —como la segregación de neuroquímicos y neurotransmisores en el cerebro—, sino también por aspectos fisiológicos, como la regulación del colesterol, por ejemplo.
“Si se incluyera en la Constitución de la Ciudad de México, habría un derecho al sol igual al derecho a la alimentación, a la educación”, explica la académica.
“La propuesta es ir más allá de un derecho individual, acotado a edificaciones y basado en la propiedad, porque así se rebasan las nociones de servidumbres solares y derechos solares, y abarcaría una noción comunitaria que reconoce los beneficios más amplios del sol. La idea es poner el derecho al sol como parte del derecho a la ciudad”, finaliza Ana Rincón Rubio.