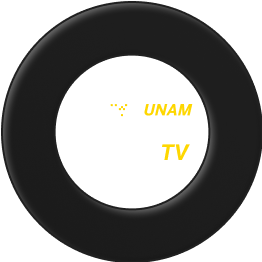Hoy, Día Internacional de Libro, metido en el aislamiento de un cuarto piso, me parece que es buen momento para contar esto…
Esa bochornosa mañana de 2007, el aire y la inspiración de Macondo pesaban fuerte en la amurallada Cartagena de Indias, donde se llevaba a cabo el Cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española. Pero el verdadero motivo de celebración era el millón de ejemplares de Cien años de soledad.
Gabriel García Márquez, el personaje, había comenzado su intervención así: “Ni en el más delirante de mis sueños, en los días en que escribía Cien años de soledad, llegué a imaginar que podría asistir a este acto para sustentar la edición de un millón de ejemplares. Pensar que un millón de personas pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto, con veintiocho letras del alfabeto y dos dedos como todo arsenal, parecería a todas luces una locura.”
Se veía satisfecho, contento, de buen humor, a pesar de que sudaba como todos los presentes. El aire acondicionado del Centro de Convenciones había resultado insuficiente para tal apelotonamiento.
El escritor vestía todo de blanco. Saco de lino y corbata con manchones verdes, que por momentos le daban cierto aire de peluquero, pero que contrastaba groseramente con los trajes oscuros que imperaban en el lugar por recomendaciones que el protocolo de la corona española había dado a los invitados especiales.
“… A mis 38 años y ya con cuatro libros publicados desde mis 20 años –continuaba el colombiano–, me senté ante la máquina de escribir y empecé: ‘Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.’
“No tenía la menor idea del significado ni del origen de esa frase ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante dieciocho meses, hasta que terminé el libro.”
Me recuerdo absorto en el relato, sentado en una butaca de la primera fila de la segunda sección del recinto, acodado en el barandal, sudando también pese a que me negué a acatar la recomendación de los españoles –al cabo que yo no era ningún invitado especial– y me estrené una guayabera blanca que había comprado la tarde anterior, en esa ciudad.
No tengo claro cuánto tiempo le llevó agotar su intervención. Por mi mente atravesaron de nuevo Úrsula Iguarán, los José Arcadios, Amaranta, Remedios la bella, Mauricio Babilonia, las mariposas…
Hacia el final de su nada ágil lectura, que fue interrumpida además por los aplausos y las carcajadas que un gracioso García Márquez arrancaba de vez en vez a los presentes, el escritor narró algo que me pareció entre absurdo y trágico. El colmo.
Ya concluido el libro, junto con su esposa Mercedes, se dieron a la tarea de buscar un editor. No fue fácil, pero en Buenos Aires les abrieron las puertas. Cuando acudieron al correo postal de México, ya con el legajo de la obra listo para enviarlo a la capital Argentina, entre los dos no acompletaban los 80 pesos que costaba el envío. Con morralla y todo, ajustaban poco más de la mitad, por lo que se les ocurrió mandarlo en dos partes, la primera ahora, y la segunda cuando tuvieran el dinero.
Así lo hicieron. Se apresuraron a meter el primer montón de cuartillas en un sobre, lo cerraron, pagaron con las últimas monedas que les quedaban y se fueron. A medio camino se dieron cuenta del error cometido, de lo irremediable para ese momento: Cargaban todavía las primeras cuartillas del libro. Habían enviado a Buenos Aires la segunda mitad de la obra. Me angustié. Morí se risa.
Cuando la ceremonia concluyó, me acerqué a la puerta de salida y permanecí de pie esperando que los Reyes de España y los invitados especiales abandonaran el lugar antes que el resto de los asistentes.
Casi en vilo, avanzando entre apretujones, parabienes y felicitaciones de parte de lo más granado del mundillo editorial latinoamericano, el autor de Cien años de soledad recorría, con dificultad, el pasillo rumbo a la salida.
Ya muy cerca de donde yo me encontraba, un súbito empujón lo dejó descolocado, exactamente frente a mí. Él se notaba un poco atolondrado por el empellón sufrido. Cruzamos miradas. Sujetó la manga de mi guayabera blanca y, ya repuesto, alcanzó a decirme amablemente al paso: “… caballero, usted y yo somos los únicos correctamente vestidos aquí.” Me cerró el ojo y por fin pudo salir del lugar, zarandeado, en medio del mismo desorden.
Esa tarde le platiqué lo sucedido a mi jefe, el rector de la UNAM. Todavía hasta hoy tengo la sospecha de que no me creyó.