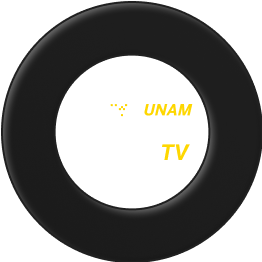Sergio Hernández nació en 1957 en Huajuapan de León, en la sierra mixteca de Oaxaca. De padre ebanista y madre dedicada al cultivo de flores, el artista se formó durante su niñez y adolescencia de manera prácticamente autodidacta, pero pudo realizar estudios profesionales en la Academia de San Carlos y en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Afirma que su primera influencia artística fue la obra de Rufino Tamayo, el artista oaxaqueño que reconoció que en el arte popular estaban sus raíces, pero también que su obra se alimentaba del encuentro con el arte universal.

Como otros artistas y tantos mixtecos siguió el camino de la migración, mismo que lo llevó de su natal Oaxaca a la Ciudad de México y luego a París, donde exploró la expresión figurativa que, desde mediados del siglo XX había emergido en el viejo continente, con especial interés por las obras de Antoni Tàpies, Pierre Alechinsky, Filippo de Pisis y Wifredo Lam. En Francia conoció a Francisco Toledo, quien lo orientó en sus primeros acercamientos al gran arte europeo y con el que coincidió más adelante en la ejemplar defensa del patrimonio artístico y cultural de Oaxaca.
La obra reunida en esta exposición agrupa técnicas diversas, distintos formatos y múltiples relatos: frescos, óleos, gráfica, técnicas mixtas, oros y plomos cuyas temáticas aluden desde los antiguos presagios que anunciaron la llegada de los extraños a Tenochtitlan y los códices de la Conquista, hasta tablas que nos muestran la forma caótica, trágica e incluso esperpéntica, fantasías, sueños, delirios y pesadillas.
La imaginación del artista echa mano de las mitologías y los arquetipos que diversas culturas han creado a lo largo de la historia para representar lo sagrado, lo deseado y lo temido: monstruos de nuestra razón, jardines alucinantes, acervos entomológicos de la biología y el sueño. La imagen de la naturaleza se ve enriquecida por otras presencias: la ballena que sumergida canta y emigra, la mantis religiosa que se congrega en la comunión de las sombras, los cuerpos celestes flotando en el universo y la nervadura de las plantas que imprimen sus tejidos en placas metálicas sometidas a procesos propios de la alquimia, donde la intervención de la lluvia ácida de la Ciudad de México hace posible la aparición de un purísimo y venenoso blanco de plomo, en el cual el artista registra inéditas expresiones fósiles; evocación de un mundo natural agredido y adulterado que, sin embargo, pervive.
La presencia de Sergio Hernández en el Colegio de San Ildefonso es también una forma de regreso; cuando era niño sus padres dejaron Oaxaca para buscar una mejor vida en la capital, por lo que la infancia del artista corrió por las calles que rodeaban a la entonces Escuela Nacional Preparatoria: Argentina y Donceles, los mercados de la Merced y el Abelardo Rodríguez, la tlapalería La Paleta Moderna y el barrio bravo de Tepito. En este nuevo viaje a la ciudad, Hernández regresa cargado del mundo indígena y oaxaqueño del que forma parte, de sus lecturas de los códices antiguos y libros medievales, de las imágenes encontradas en la prosa de Miguel León-Portilla o Roger Bartra, del cuento de Pinocho y el mito de Benito Juárez, así como de la asimilación y enseñanzas de la inmensa pintura que habita museos y templos de Europa, América, Oriente Medio y Lejano. Regresa en plena madurez artística, con sus profundas raíces de árbol milenario de verdes y frondosas ramas que, pendientes de los muchos soles y lunas que han visto aparecer y desaparecer, atesoran la memoria de las nutricias aguas de todos los afluentes de los que ha bebido.