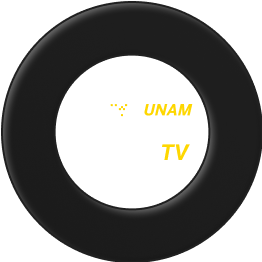Hemos escuchado hablar sobre El Niño al menos desde 1969, cuando los científicos lograron relacionar distintos eventos extremos y comprenderlos como un solo fenómeno. Resulta difícil concebirlo porque sucede en muchas escalas espaciales y temporales. Además, las estaciones del año, los diferentes climas en múltiples regiones y los cambios en el uso del suelo enmascaran sus efectos. Las señales locales nos parecen confusas y hasta contradictorias si intentamos relacionarlas con eventos climáticos globales. Por lo tanto, en la vida cotidiana, nos limitamos a mirar al cielo para decidir si cargamos con el paraguas, si nos vestimos de shorts o si nos cubrimos con una chamarra, sin reparar en las alteraciones que están ocurriendo en el planeta.

El Niño se produce cuando las corrientes del Pacífico Sur cambian de dirección. Por lo regular, la corriente de la superficie viaja de Sudamérica a Australia y regresa de oeste a este por el fondo del mar. Pero entre cada tres y ocho años, invierte su trayectoria. Este cambio, en apariencia simple, tiene repercusiones en toda la vida del océano Pacífico —desde las algas, pasando por los peces, hasta las aves marinas—. Por eso, cuando se empezó a investigar el fenómeno, se dijo que desataba un efecto dominó. En las costas de Perú, por ejemplo, reduce la pesca durante el mes de diciembre, lo que no solo tiene consecuencias en ese país, sino que merma la economía pesquera del continente.1
Las evaluaciones más recientes sugieren que la analogía entre El Niño y la caída incontenible de una fila de fichas de dominó es limitada. Sus efectos son más parecidos a los de una red que captura al planeta entero. El cambio de dirección de las corrientes marinas ocasiona que aumente la humedad en Asia y Australia y, por lo tanto, el riesgo de inundaciones. Por el contrario, el clima se vuelve más seco en América, provocando incendios. Eso no es todo. A causa de El Niño, disminuye la humedad en el océano Pacífico y el sol calienta sus aguas, incrementando el número de huracanes y su intensidad.
Si bien este fenómeno se refiere a las corrientes marinas, sus consecuencias se extienden a la tierra. El 2023 fue un año que recordaremos por su calor sofocante; El Niño no fue la única causa, pero influyó en ello. Desde junio, cuando las corrientes cambiaron de dirección, cada día ha superado su récord histórico de temperatura. Probablemente, El Niño termine en abril o en mayo de 2024. Hasta entonces, seguirá rompiendo estos récords. Es una mala noticia porque las altas temperaturas desencadenan muchos desastres ambientales.
Por ejemplo, para que se forme un huracán, la temperatura del océano debe superar los 26 ºC; al cruzar este umbral, el agua se evapora hacia las nubes. Esto provoca baja presión atmosférica en la superficie del mar y que los vientos —el motor de los huracanes— cobren fuerza. En 2023 diez de ellos afectaron las costas mexicanas del Pacífico. Por primera vez en seis años, un huracán, Jova, alcanzó la categoría 5. Fue insólito que se formara otro de esa categoría en el mismo año, Otis. A su llegada, la temperatura del mar en Guerrero rebasaba los 30 ºC.
El Niño también influyó en los incendios que padecieron Canadá, Grecia y Hawái el año pasado, 2 así como en las inundaciones que asolaron a Libia, Brasil y Estados Unidos.
Es fácil culpar a El Niño de todo esto. Nos regala un perfecto chivo expiatorio: un evento climático incontrolable. Pero el antídoto contra el pensamiento simplista es considerar cada fenómeno en su justa dimensión. El Niño existió antes de que la humanidad creara las primeras civilizaciones. Si hoy sus consecuencias son peores, se lo debemos al cambio climático, que también eleva la temperatura del planeta. Es decir, padecemos El Niño en esteroides.

Ya que el cambio climático potencia los eventos extremos, no debemos mantener una perspectiva fragmentada de las cosas. Necesitamos familiarizarnos con visiones sistémicas, habituarnos a pensar de otro modo, dejar de contentarnos con mirar por la ventana para saber si lloverá o hará calor. Las visiones sistémicas no solo buscan comprender los desastres que acaparan por algún tiempo las noticias, sino también los acontecimientos que tendrán consecuencias en el largo plazo.
Las sequías son un buen ejemplo. Desde 2022, México sufre la más grave en una década y continuará en 2024 por tercer año consecutivo. En el centro del país, el bajo nivel de precipitación está causando problemas en la agricultura —la producción de maíz cayó 50 % durante 2023.
La provisión de agua para las grandes ciudades está en riesgo por la misma sequía. A finales del año pasado, las presas del sistema Cutzamala estaban a 30 % de su capacidad, lo que provocará una crisis de seguridad hídrica en la capital. En los últimos tiempos, cada año nuevo se ha anunciado como el “año cero”: el momento en que finalmente habremos agotado toda el agua potable a nuestra disposición. Si bien estas palabras han perdido fuerza, es seguro que en 2024 la recuperarán: es probable que los problemas de abasto de agua en la capital empeoren a partir de mayo.
Las soluciones que adoptemos revelarán si comprendimos los fenómenos meteorológicos desde una visión sistémica. Es posible que repitamos medidas similares a las que tomamos en décadas pasadas: recurrir a la ingeniería y restringir el agua a los que menos tienen. Rara vez las autoridades ven más allá de los metros cúbicos que deben proveer, comparándolos con los que están disponibles en las presas. De ser así, nuestra condena será continuar padeciendo sequías, que serán más intensas cada vez que se presente El Niño en esteroides que hemos creado.
El desarrollo económico de los últimos siglos se basó en un clima predecible que nos permitió planear el futuro, pero el mismo desarrollo hizo que el clima fuera más impredecible y que sus sistemas, como El Niño, se volvieran extremos. Ahora debemos buscar soluciones, pero al menos tres problemas nos mantienen paralizados.

Sin datos correctos y evidencia, para muchos ciudadanos será imposible comprender El Niño y cómo se relaciona tanto con sus vidas cotidianas como con el cambio climático a nivel mundial. Pero las redes sociales no dejan de alimentarnos con desinformación.
A esto se suma una paradoja. Aunque algunos son más culpables que otros, todos somos responsables del cambio climático, por eso nadie asume sus obligaciones. Muchos países no actúan porque los demás tampoco lo hacen. Estamos atrapados en un verdadero círculo vicioso.
Por último, la mayoría de las acciones que reducen las emisiones de dióxido de carbono contradicen la lógica del desarrollo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora. Es imposible encontrar una varita mágica que disminuya nuestras emisiones sin que sacrifiquemos varias comodidades a las que nos hemos acostumbrado.
¿Qué modelo de desarrollo puede recortar las emisiones de CO2, preservar la resiliencia de los ecosistemas y disminuir la desigualdad? Una posible solución pasa por cambiar las actividades económicas locales. Lejos de imponer proyectos inmensos que uniforman el desarrollo sostenible, conviene entender y aprovechar los ecosistemas, las especies y las culturas. La diversidad nos obliga a encontrar respuestas diferentes. Este tipo de desarrollo será arduo y lento, pero con él podremos reducir la dosis de esteroides que seguimos inyectándole a El Niño.