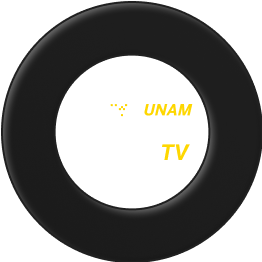Sin menospreciar la extraordinaria labor de los personajes considerados como actores principales de la “evangelización”, como Fray Pedro de Gante, Fray Bartolomé de las Casas y Fray Bernardino de Sahagún, el presente ensayo busca mostrar una realidad con frecuencia oculta detrás de esos héroes y de las generalizaciones que se han propuesto a partir de ellos.
El término evangelización nos remite a un proceso de conversión de los pueblos originarios americanos a la religión cristiana del siglo XVI, cuyos principales protagonistas fueron los franciscanos. Ellos no solo transmitieron el cristianismo, sino que también construyeron pueblos, defendieron a los indios y erradicaron la idolatría, según la visión que plasmaron los cronistas de las órdenes mendicantes en sus relatos de las últimas décadas del siglo XVI.
Esta mirada elogiosa de la evangelización fue retomada en el siglo XIX por los historiadores católicos, quienes consideraron la labor civilizatoria de los frailes como la cara amable de la Conquista.
En este ensayo, Antonio Rubial García, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro de número de la Academia Mexicana de Historia, observa la evangelización no solo como un proceso histórico, sino también como un discurso elaborado para justificar la conquista armada de América.
A principios del siglo XIX se advierte que los cambios producidos por la evangelización fueron bastante desiguales en el extenso territorio de la Nueva España.
En las regiones del centro del país —como Michoacán, algunas zonas de Jalisco y el Bajío— el constante bombardeo de imágenes, la edificación de santuarios y los numerosos “milagros” atribuidos a los santos católicos, sumados al mestizaje étnico y cultural y a la persecución sistemática de los “idólatras”, hicieron muy difícil que sobrevivieran las religiones indígenas.
Pero no ocurrió lo mismo en regiones donde las poblaciones eran monolingües y numerosas tradiciones ancestrales seguían vigentes. En estados como Yucatán, Chiapas, Oaxaca, y hasta 1821 en Guatemala, los centros urbanos no fueron numerosos y los mecanismos de imposición de la fe católica no resultaron muy eficientes.
En el norte del territorio mexicano, la imposición del cristianismo fue aún más complicada, entre otras causas por la dispersión de la población y las guerras de los españoles contra los pueblos nómadas.
A partir del siglo XVII, la colonización y evangelización en esas regiones se vincularon estrechamente con la explotación de las minas de plata y el traslado de poblaciones como purépechas, tlaxcaltecas y otomíes.
Estas comunidades, junto con mestizos, afrodescendientes y criollos, crearon nuevos asentamientos con una sociedad muy distinta y con una cristianización diferente a la impuesta en las regiones eminentemente indígenas.
La evangelización novohispana: mitos y realidades, coeditado por la Academia Mexicana de Historia y la Secretaría de Educación Pública, se puede conseguir en las librerías de la UNAM.