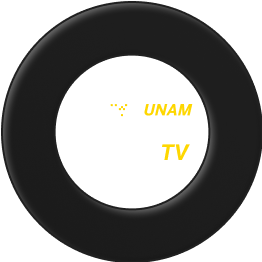LA CIUDAD DE MÉXICO: UNA METRÓPOLI DE ALTURA
Cinco siglos de alteraciones ambientales
La altitud, la topografía y la radiación solar intensa del Valle de México le confieren a su atmósfera características particulares que propiciaron la definición que utilizó simbólicamente Alfonso Reyes al describirla como la región más transparente, antes de la acelerada urbanización del último siglo.1 En efecto, la atmósfera en una ciudad que se encuentra a 2 240 metros de altura sobre el nivel del mar genera un clima más fresco que el de una urbe al nivel del mar en la misma latitud. Sin embargo, la ubicación de la metrópoli provoca que ésta tenga una menor presión atmosférica, un menor contenido de oxígeno y una menor densidad del aire, lo que dificulta la combustión completa y la dispersión de los contaminantes.

No sólo las propiedades físicas determinan el comportamiento climático y ambiental de la Ciudad de México: las actividades humanas, la densidad de la población y sus formas de transporte; la clase de infraestructura construida; el manejo de residuos; el tipo, la extensión y la conservación de los ecosistemas y el uso del suelo, tanto en la ciudad como en sus áreas aledañas, conforman en conjunto las condiciones que la urbe posee actualmente.
Desde el siglo XVI, la Ciudad de México ha sido testigo de decisiones que transformaron su entorno natural y que hoy siguen resonando en sus problemas ambientales, sociales y urbanos. Entre las más notorias, los conquistadores españoles desecaron el lago de Texcoco por distintos factores; la idea de reducir el volumen de agua en la cuenca de México surgió para frenar las inundaciones recurrentes en la capital del virreinato y para facilitar el tránsito de caballos y animales de carga.
El agua
La ciudad era un conjunto de islotes dispersos en varios lagos —Texcoco, Zumpango, Xaltocan, Chalco y Xochimilco—, que integraban una gran cuenca hídrica, lo cual hacía que las lluvias intensas y el desbordamiento de los ríos provocara inundaciones frecuentes. Éstas eran una amenaza para la seguridad de la población y la estructura urbana. Se sabía, por ejemplo, que el agua estancada era fuente de enfermedades y malas condiciones sanitarias, por lo que eliminar el lago parecía la propuesta adecuada.
Parte de esta decisión también yacía en que los mexicas habían desarrollado un sistema hidráulico complejo basado en chinampas, diques y acueductos, algo que no era comprendido ni valorado por los conquistadores, que preferían una ciudad basada en suelo firme, similar a las urbes europeas, por lo cual vieron el lago más como un obstáculo que como un recurso. En su visión, eliminarlo facilitaría la expansión territorial de la ciudad y la construcción de una moderna infraestructura urbana con caminos, edificios y canales. Efectivamente, la desecación permitió el acceso a nuevas tierras para la agricultura y benefició los intereses económicos de los colonizadores.
Sin embargo, esto alteró el equilibrio ecológico de la región provocando la desaparición de fauna y flora nativas. Las comunidades indígenas que dependían de esta masa de agua y de las chinampas para su subsistencia se vieron desplazadas o empobrecidas. Finalmente, la intención de evitar inundaciones no dio buenos resultados: el suelo arcilloso del lago causaba hundimientos, agravando problemas estructurales y ocasionando tolvaneras —que al día de hoy siguen siendo un problema para la calidad del aire—. De este modo, la reducción del lago de Texcoco tuvo profundas repercusiones negativas en el largo plazo.
Alexander von Humboldt visitó Nueva España entre 1803 y 1804 y estudió diversos aspectos del territorio, incluyendo obras de ingeniería como el desagüe de Huehuetoca, una infraestructura diseñada para controlar las inundaciones en el Valle de México y drenar el agua del valle hacia el río Tula, lo que evitaría que el agua de los lagos se acumulara en la capital del país. Los comentarios de Humboldt recuerdan el poco o nulo aprecio que tenían los españoles por el entorno:
Esta disminución de agua que ya experimentaba antes de la llegada de los españoles no habría sido sino muy lenta y poco perceptible, a no haber contribuido la mano del hombre, después de la conquista, a invertir el orden de la naturaleza […]. Parece pues que los primeros conquistadores quisieron que el hermoso valle de Tenochtitlan se pareciese en todo al suelo castellano en lo árido y despojado de su vegetación. Desde el siglo XVI se han cortado sin tino los árboles, así en el llano […] como en los montes que la rodean. La construcción de la nueva ciudad, comenzada en 1524, consumió una inmensa cantidad de maderas de armazón y pilotaje […] La falta de vegetación deja el suelo descubierto a la fuerza directa de los rayos del sol, y la humedad que no se había ya perdido en las filtraciones de la roca amigdaloide basáltica y esponjosa, se evapora rápidamente y se disuelve en el aire, cuando ni las hojas de los árboles ni lo frondoso de la yerba defienden el suelo de la influencia del sol y vientos secos del mediodía. El lago de Tezcuco […] recibe actualmente mucha menos agua por infiltración que en el siglo XVI, porque en todas partes tienen unas mismas consecuencias los descuajos y la destrucción de los bosques […]. Pero lo que más ha contribuido a la disminución del lago de Tezcuco es el famoso desagüe real de Huehuetoca […] Este corte de la montaña, comenzado en 1607 a manera de horadamiento o conducto subterráneo, no sólo ha reducido a muy estrechos límites los dos lagos situados a la parte boreal del valle […], sino que también ha impedido que en tiempos lluviosos viertan sus aguas en el lago de Tezcuco. Antiguamente estas aguas inundaban las llanuras, y daban una especie de lejía a aquellas tierras que están muy cargadas de carbonato y muriato de sosa. Pero hoy, sin detenerse, ni encharcarse, y sin aumentar por consiguiente la humedad de la atmósfera mexicana, desaguan por medio de un canal artificial en el río de Pánuco, y por éste en el Océano Atlántico.

Humboldt se mostró impresionado por la magnitud y la complejidad del proyecto del desagüe, que consideró un gran logro de la ingeniería hidráulica novohispana. Sin embargo, también criticó los aspectos técnicos y sociales relacionados con el desagüe. Fue escéptico sobre su efectividad en el largo plazo. Subrayó los desafíos técnicos y naturales del sistema, como el azolve (la acumulación de sedimentos) en los canales y la posibilidad de que las lluvias intensas superaran la capacidad del desagüe. Observó que los enormes costos asociados con su construcción y mantenimiento fácilmente podían sobrepasar sus beneficios, e incluso cuestionó los motivos detrás de su concepción: señaló que primaron las razones políticas y de prestigio en vez de un análisis económico detallado.
El geógrafo planteó que una solución más sostenible habría sido mejorar el sistema de drenaje natural del valle, en lugar de recurrir a obras tan complejas y costosas. Sus observaciones, en definitiva, fueron una valiosa fuente científica para comprender el impacto de las grandes obras hidráulicas y su relación con la sociedad, el clima y el medio ambiente.
El aire
Así como los españoles forzaron el medio para introducir caballos y animales de carga con el fin de hacerse paso entre los canales y calzadas en la antigua Ciudad de México, las sociedades contemporáneas han abusado del uso del automóvil y de la construcción de avenidas y calles sin tener en consideración las consecuencias ambientales, sociales y económicas.
En la actualidad, el asfalto y el concreto absorben el calor durante el día y lo liberan por la noche, lo cual, combinado con la contaminación de la atmósfera por las emisiones de gases de los automóviles y la industria, incrementa las temperaturas locales. La construcción de la infraestructura vial interrumpe los hábitats naturales, incidiendo en la fauna y la flora. Además, los contaminantes (como el ozono) dañan la vegetación y reducen la calidad de los espacios verdes urbanos, lo cual limita la captación de carbono y la producción de oxígeno, así como la alimentación del manto freático, afectando en suma el clima urbano.
El suelo
El rápido crecimiento de la población y la urbanización no planificada en la cuenca de la Ciudad de México ha ocasionado una gran demanda de alimentos, vivienda y energía, modificando en forma considerable el uso del suelo y, con ello, el entorno. Asimismo, esta expansión desordenada y sin criterios de sustentabilidad tiene consecuencias importantes en la atmósfera y el clima. Lo anterior ha ocasionado el agotamiento de recursos naturales y ha alterado los ciclos biogeoquímicos del agua, el nitrógeno y el carbono.

La ciudad cuenta con una población aproximada de veintiún millones de habitantes, es una de las metrópolis más densamente pobladas de América del Norte y una de las más grandes del mundo y, junto con la escasez de agua, enfrenta el deterioro de la calidad del aire. La urbe está rodeada de montañas y volcanes. Esto, sumado al patrón de los vientos, la temperatura, la humedad, la radiación solar y las actividades humanas, provoca afectaciones en la calidad del aire. La elevación, topografía y latitud de la Ciudad de México inducen la concentración de contaminantes en la zona metropolitana e impiden su dispersión. Encima, la radiación solar aumenta con la altura, lo que facilita que se susciten reacciones fotoquímicas; las montañas que rodean la cuenca no permiten una ventilación eficiente durante el día y la latitud a la que se encuentra la urbe fomenta reacciones químicas que responden a la temperatura.
El dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos, así como los compuestos que se producen de reacciones secundarias —por ejemplo, el ozono, los aldehídos y otros—, hacen que sea necesario mantener una vigilancia constante no sólo en los lugares donde éstos se originan, sino en zonas aledañas (como el Estado de México, Hidalgo y Morelos). La Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) mide los principales contaminantes y proporciona información sobre la calidad del aire para conocer su evolución y establecer políticas públicas. Sin embargo, existen otros compuestos químicos que no se miden (los compuestos orgánicos volátiles, el dióxido de carbono, el metano, etc.) y que requieren de un monitoreo regular.
Al problema de la contaminación del aire se agrega el cambio climático, que conlleva sistemas atmosféricos con temperaturas y radiación solar altas, además de cambios en los patrones de precipitación y vientos, lo que incrementa las emisiones de gases y partículas derivados de la vegetación, los incendios forestales y la evaporación de compuestos orgánicos de combustibles y solventes, favoreciendo reacciones químicas, ondas de calor e islas de calor urbanas. Por si fuera poco, el cambio climático exacerbará todos los problemas ambientales y de salud que ya existen en la ciudad.
Como vemos, la alteración del entorno natural para beneficiar el crecimiento urbano y económico no es un fenómeno nuevo; la mala calidad del aire, la escasez del agua, el deterioro de los suelos y del ambiente constituyen problemas socioambientales y de salud que parecen repetirse en un bucle a través de los últimos siglos. Otras ciudades de altura, como Bogotá y La Paz, han emprendido mejoras en el transporte público, en la conservación de ecosistemas y en el manejo de residuos sólidos para mejorar el ambiente. Entender integralmente estas dinámicas permitirá aplicar nuevas estrategias para la metrópoli mexicana, rompiendo la espiral secular de deterioro.