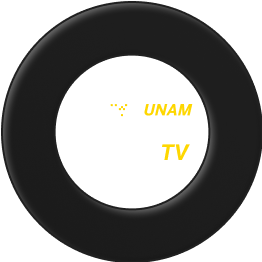México enfrenta su mayor contracción en remesas en más de una década. Para Diego A. Onofre Pérez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y especialista en migración internacional, las causas van mucho más allá de muros, tipos de cambio o discursos coyunturales: reflejan un modelo económico que, desde hace décadas, obliga a millones a migrar.
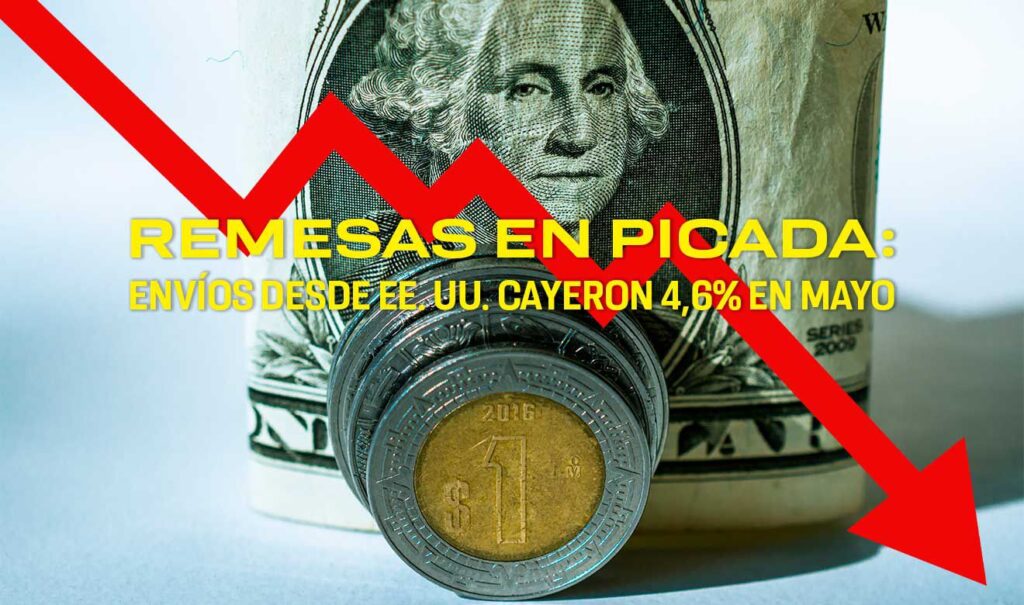
Las remesas enviadas desde Estados Unidos, que son un sostén directo para millones de hogares mexicanos, atraviesan su peor momento desde la crisis financiera global de 2008. En abril cayeron un 12.1% y en mayo otro 4.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Entre enero y mayo ingresaron al país 24,375 millones de dólares, una contracción del 3% frente a 2024. Esto rompe la racha que había llevado a México a un récord histórico el año pasado, con 64,745 millones de dólares —equivalentes al 3.4% del PIB nacional—, superando incluso los ingresos petroleros.
El fenómeno tiene dimensiones globales: México es el segundo receptor mundial de remesas, solo detrás de India, con cerca del 10% de los flujos globales que, en 2024, alcanzaron los 905,000 millones de dólares, según el Banco Mundial. En estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas o Chiapas, estos recursos representan entre el 12% y el 16% del PIB local. Su efecto inmediato es evidente: el Banco de México estima que cada peso adicional recibido genera hasta 2.67 pesos en producción bruta, concentrados principalmente en el consumo.
Más allá del tipo de cambio o de los muros
Aunque algunos analistas atribuyen la reciente caída al fortalecimiento del peso frente al dólar, a la moderación del mercado laboral estadounidense o al temor de los migrantes ante políticas más duras, Onofre ofrece una lectura distinta. A su juicio, el ritmo de los flujos migratorios —y, por tanto, de las remesas— está determinado sobre todo por la demanda del mercado laboral estadounidense y por sus ciclos de acumulación de capital. Mientras exista necesidad de mano de obra en Estados Unidos, sostiene, la migración persistirá sin importar muros ni redadas.
Además, el economista advierte que las teorías convencionales, que suponen que encarecer el costo de migrar mediante impuestos o controles reducirá los flujos, ignoran cómo la migración está entrelazada con procesos transnacionales de acumulación desigual y con un esquema productivo que coloca a países como México en condiciones estructuralmente desfavorables dentro del sistema global.
Integración económica con impactos desiguales en bienestar
El especialista ubica el origen inmediato de este modelo en la firma del TLCAN, cuando México profundizó su integración con Estados Unidos. Si bien reconoce que algunos sectores se diversificaron, advierte que eso no implicó necesariamente una mejora en las condiciones de vida de la mayoría. Por el contrario, se desmanteló la economía campesina, se precarizaron los empleos y millones terminaron empujados a migrar. Para Onofre, fue una integración asimétrica que tal vez benefició algunos indicadores macroeconómicos, pero que no garantizó un bienestar amplio.
Desde su enfoque como especialista en migración, Onofre sostiene que en muchos casos la migración mexicana no responde a una elección voluntaria, sino a condiciones estructurales que la hacen prácticamente obligada. “Si México no genera empleos con salarios decorosos, con acceso a seguridad social, la migración seguirá siendo esa válvula de escape, independientemente del tipo de cambio o del discurso antiinmigrante.”
Remesas: paliativo, no motor de desarrollo
Aunque estos envíos permiten que millones de familias paguen alimentos, educación o vivienda, Onofre enfatiza que no constituyen un excedente capaz de transformar estructuras productivas. Son un ingreso salarial que apenas amortigua la pobreza. “Pensar que pueden detonar desarrollo es ilusorio”, subraya. Un ejemplo revelador fue la pandemia: en medio de la peor crisis sanitaria, las remesas no solo no se desplomaron, sino que crecieron. Para él, esto demuestra su carácter solidario, un soporte familiar frente a la adversidad, no un flujo orientado a la inversión.
El impuesto del 1% y el efecto psicológico
Mientras tanto, en Estados Unidos avanza el debate sobre un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, reducido de una propuesta inicial del 3.5%. Aunque solo afectaría a un pequeño porcentaje —pues el 99% de las transferencias son electrónicas—, su peso político y psicológico sobre las comunidades migrantes resulta innegable. Onofre considera que esta medida podría tener un efecto disuasivo y generar temor entre las comunidades migrantes. Una política que, en sus palabras, terminaría por agravar la sobreexplotación de trabajadores que ya reciben un trato desigual: ganan menos que la población activa estadounidense, pagan impuestos y no siempre tienen acceso a servicios públicos.
El verdadero reto está en México
Para el profesor, revertir un proceso migratorio con más de un siglo de historia —vinculado incluso al despojo territorial del siglo XIX— es prácticamente imposible. Ni siquiera a Estados Unidos, cuya economía depende en buena medida del trabajo migrante, le convendría una deportación masiva.
Por eso insiste en que el desafío debe asumirse desde México. Habla de una doble tarea: por un lado, garantizar el derecho a no migrar mediante empleos dignos y un entorno que ofrezca bienestar; por otro, proteger a quienes ya están fuera, porque —recuerda— no son criminales, sino trabajadores que sostienen con sus envíos a millones de familias mexicanas.