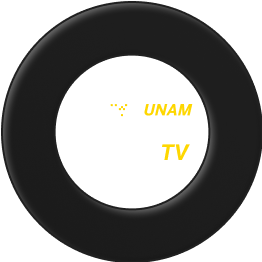Carne cultivada en laboratorios, impresoras 3D que generan filetes de plantas, bacterias que fermentan harina proteica en biorreactores, sensores que “huelen” la descomposición de los alimentos. Aunque parezca ciencia ficción, estas tecnologías ya están en fase de desarrollo o en pruebas piloto. Pero ¿pueden ser la respuesta a la crisis alimentaria global ante el crecimiento poblacional y la emergencia climática? ¿Y a qué costo?

Estas preguntas fueron el eje del más reciente Jueves de Ciencia, ciclo organizado por Fundación UNAM y el Consorcio de Universidades por la Ciencia, donde se proyectó el documental La alimentación del futuro y se llevó a cabo un panel con especialistas. Entre ellos participaron la doctora Alejandra Covarrubias, investigadora titular del Instituto de Biotecnología de la UNAM, y el doctor Ranier Gutiérrez, investigador del Departamento de Farmacología del Cinvestav.
Más allá de la fascinación tecnológica, el encuentro permitió explorar los dilemas éticos, ecológicos y sociales detrás de un sistema alimentario que deberá transformarse radicalmente si quiere alimentar a 10 mil millones de personas para 2050 sin agravar la emergencia climática.
El espejismo de la eficiencia
La automatización agrícola y la llamada “agricultura de precisión” ofrecen soluciones para producir más con menos: drones que analizan cultivos, tractores guiados por satélite y robots capaces de sembrar o regar con exactitud milimétrica.
“Estas soluciones están diseñadas para contextos con alta capacidad tecnológica, donde las condiciones económicas y de infraestructura lo permiten. No son, por ahora, soluciones universales”, señaló Covarrubias.
Covarrubias trabaja en cultivos como el frijol, con el objetivo de entender mejor su resistencia a la sequía. Su experiencia le ha mostrado que no basta con mejorar una planta genéticamente: en países como México, cada región tiene variedades y preferencias distintas.
“La agricultura industrial pretende uniformar, pero eso no necesariamente mejora los sistemas alimentarios locales. Al contrario, puede erosionar la diversidad que los hace resilientes.”
¿Carne sin animales? ¿Harina hecha con bacterias?
Uno de los segmentos más provocadores del documental mostró cómo startups europeas y estadounidenses están desarrollando carne cultivada en laboratorio, costillas veganas impresas en 3D y fermentación de precisión para crear proteínas sin necesidad de animales. Estas técnicas buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la ganadería, así como la presión sobre el suelo y el agua.
Pero para el doctor Gutiérrez, la sustitución no es tan sencilla.
“Podemos engañar al sentido del gusto, pero no al cuerpo. La textura, los nutrientes, la forma en que absorbemos una proteína o una grasa no se pueden simular con exactitud. Muchos de estos productos son alimentos ultra procesados y pueden tener consecuencias a largo plazo que todavía no conocemos.”
Gutiérrez advirtió sobre los intereses de la industria alimentaria, que promueve estas innovaciones como inevitables.
“No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Muchas de estas tecnologías se están probando en nosotros sin una evaluación profunda de sus efectos.”
El futuro también está en el pasado
Frente al despliegue de tecnologías sofisticadas, algunas soluciones pasan por recuperar saberes tradicionales con apoyo científico. El documental mencionó sistemas como la acuaponía —que combina peces y plantas en un ecosistema circular— y las granjas urbanas modulares, capaces de abastecer comunidades enteras en zonas densamente pobladas.
Covarrubias destacó que uno de los mayores avances recientes ocurrió sin robots ni drones: un programa en China que, mediante tabletas electrónicas y asesoría personalizada, permitió a pequeños agricultores reducir significativamente el uso de fertilizantes y agua.
“Eso es ciencia aplicada a la realidad. Lo demás, si no se adapta a contextos locales, corre el riesgo de volverse una novedad sin impacto.”
Más allá de la tecnología: cultura y decisión
Un hilo común durante la conversación fue la necesidad de integrar la dimensión cultural y humana de la alimentación.
“No comemos solo para sobrevivir”, dijo Gutiérrez. “Nuestra dieta está moldeada por miles de años de cultura culinaria, de saberes transmitidos por generaciones. No podemos perder eso por sustituirlo con comida sintética.”
Ambos investigadores coincidieron en que la tecnología es parte de la solución, pero no puede ser la única. Redistribuir, educar, proteger la biodiversidad, cambiar hábitos de consumo y poner en el centro la salud y la equidad serán igual de importantes.
Porque el problema no es sólo cómo producir más alimentos. El problema real —y más difícil— es cómo hacerlo sin dejar a nadie atrás y sin que el planeta pague el precio.