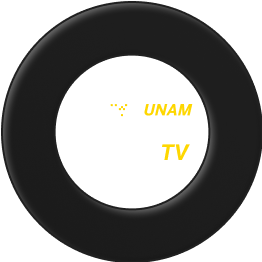El perfil de las grandes ciudades que habitamos está definido cada vez más por altísimos edificios que, en gran medida, albergan oficinas. Desde principios del siglo XX, el rascacielos estadounidense comenzó a convertirse en la quintaesencia de la imagen de la modernidad. Las inmensas torres de Louis Sullivan y Daniel Burnham en Chicago dieron la vuelta al mundo a través de fotografías y grabados reproducidos en publicaciones de todos los países. Los nuevos materiales y sistemas industriales de construcción —el concreto armado, el acero estructural y las grúas que los alzaron— hicieron posible erigir edificios de alturas que antes eran inconcebibles. Además, máquinas como el elevador permitieron a las personas ascender a niveles que al cuerpo humano le cuesta muchísimo esfuerzo y tiempo alcanzar.
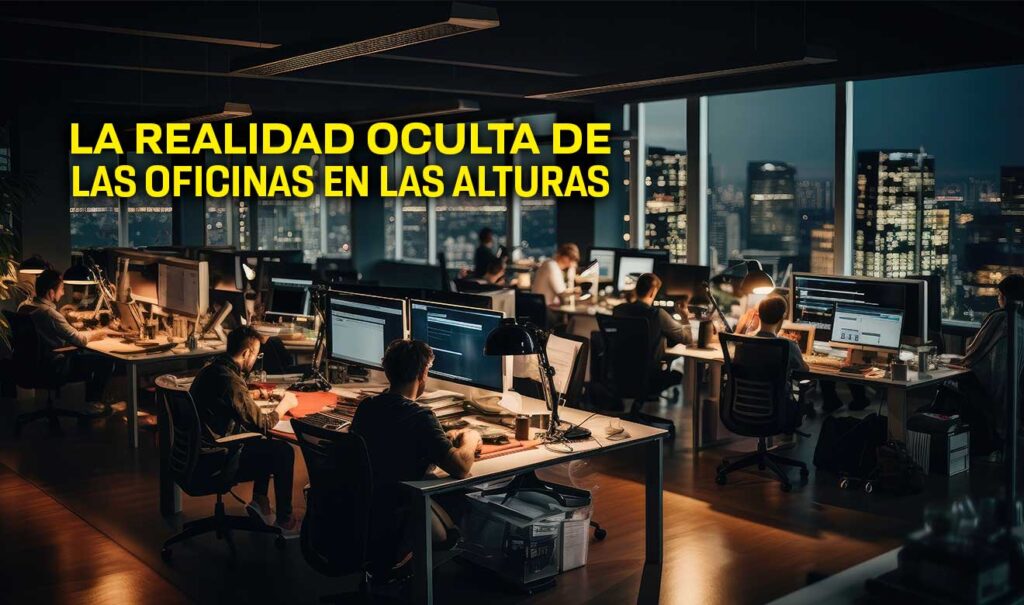
Los críticos de arquitectura han escrito sobre las torres de oficinas desde que empezaron a surgir y las han alabado o repudiado desde varias perspectivas. Sin embargo, se han ocupado poco, o nada, de cómo viven y trabajan quienes las habitan. En efecto, a pesar de que estos edificios son los que más se construyen en las grandes urbes —a excepción, a veces, de los destinados a la vivienda— y de que cada vez más personas los utilizan, los expertos no consideran las formas de habitarlos más que para despreciarlas. Los historiadores, por su parte, parecen poner toda su atención en los aspectos técnicos y exteriores de las oficinas, y han escrito ríos de tinta sobre su imagen externa, lo innovador —o no— de sus materiales o su impacto urbano y ambiental. Todo ello prácticamente sin tomar en cuenta lo que sienten y piensan las y los oficinistas sobre sus vidas en las alturas. Han sido otras expresiones sociales las que han explicado, representado y criticado muchos de los aspectos de la vida laboral en estos rascacielos.
El origen de las oficinas es incierto; algunos investigadores lo sitúan en el Renacimiento italiano, cuando hizo su aparición la banca en el sentido más o menos moderno. Sin embargo, la oficina pionera más próxima a nuestro tiempo es la que conocemos a través de una de las obras maestras de la literatura del siglo XIX, Bartleby, el escribiente, de Herman Melville.1 Esta pequeña narración de 1853 sienta las bases, y anticipa los prejuicios y lugares comunes, de la imagen contemporánea de la vida de oficina. A diferencia de lo que se podría imaginar, Melville —conocido mundialmente por Moby Dick y el resto de sus libros sobre sus aventuras en los océanos— se dedicó la mayor parte de su vida a la burocracia y casi nada al oficio de marinero intrépido. El cuento describe minuciosamente algunas de las características del trabajo que mucha gente sigue realizando, sobre todo en las grandes ciudades: redactar documentos administrativos de todo tipo —oficios, tablas, cartas, contratos, recibos, memorándums, etcétera—; enviar y recibir de forma ininterrumpida estos mismos documentos, recorriendo a pie las metrópolis —práctica que actualmente se realiza mediante la comunicación electrónica y los automóviles—; el encadenamiento prolongado a un escritorio —hoy esa esclavización nos ata a una computadora u otro dispositivo—. Melville define también el espacio arquitectónico, el mediocre, no el de calidad, estereotípico de la oficina: monótono, encerrado, en penumbras y con unas cuantas ventanas que miran hacia muros que podrían tocarse con los dedos. Por supuesto, este deprimente espacio laboral tan arraigado en la cultura popular no tiene mucho que ver con las altas torres de corporativos con vistas espectaculares hacia la ciudad y sus horizontes lejanos —pensemos, por ejemplo, en el panorama desde la Torre Latinoamericana, el de la Torre de Rectoría de la UNAM o el de la antigua Torre de Mexicana, sólo por mencionar algunos en la Ciudad de México.
Pero más que formas de trabajar o espacios arquitectónicos, Melville define a un personaje imaginario clásico de la vida moderna: el empleado que se atreve a retar y resistir al poder de la compañía y que, al contrario de la mayoría de sus colegas, no vive adulando a los jefes para ascender la escalera del poder, sino que tiene el valor de no acatar la orden de un superior. Bartleby entra a trabajar como escribiente en la pequeña empresa de la que es dueño el narrador anónimo de la historia. Situada en Nueva York, dicha oficina debe atender una cantidad cada vez mayor de asuntos y es entonces cuando su dueño contrata a nuestro héroe: un escuálido y excéntrico sujeto del que no se sabe prácticamente nada. Al principio, Bartleby trabaja muy bien y sin parar, sin embargo, repentinamente y sin explicación alguna, enuncia la hoy histórica frase “preferiría no hacerlo”. A partir de ese momento, su jefe, estupefacto, presencia cómo el oficinista va negándose a obedecer todas sus órdenes con la misma respuesta.
También a mediados del siglo XIX, Edgar Allan Poe escribió un breve cuento que consolida la imagen urbana de los oficinistas: “El hombre de la multitud”. En su alucinante viaje por la ciudad nocturna, el convaleciente narrador anónimo describe, desde el gran ventanal de un café, a los grupos de personas que deambulan masivamente por la metrópolis:
Por un lado estaban los empleados de segunda de empresas ostentosas, caballeros jóvenes con abrigos ajustados, botas relucientes, cabello bien engominado y gesto de desdén en los labios. Dejando aparte cierta elegancia en el porte, que a falta de un término mejor podríamos denominar oficinismo, la conducta de estas personas se me antojaba una copia exacta de lo que hacía un año o año y medio había sido considerado el culmen del bon ton. […]
La sección de los oficinistas principales de empresas sólidas, “los viejos muchachos de siempre”, resultaba inconfundible […]. Lucían calvas no muy pronunciadas en la cabeza, de las que la oreja derecha, tanto tiempo usada para sostener la pluma, tenía el extraño hábito de sobresalir en punta […]. Suya era la pretensión de la respetabilidad… si es que de hecho existe una pretensión tan honorable.2
Los oficinistas, y más tarde las oficinistas también, eran una población desconocida antes de la Revolución Industrial y, como vemos en el relato de Poe, eran vistos con desprecio, desconfianza y extrañeza por una sociedad que no entendía qué era específicamente lo que hacían. El trabajo era una actividad que se realizaba con las manos, con el cuerpo. Agricultores, tejedoras, pescadores, artesanas y demás laboraban con las manos y sus productos eran claramente identificables. El empleado de oficina parecía no producir nada y, de hecho, no lo hacía, más bien reproducía. A diferencia del trabajo manual tradicional, el suyo era exclusivamente mental o intelectual. Además, necesitaba de un nuevo tipo de edificio.
Así, los trabajadores y las trabajadoras de cuello blanco —o Godínez, como se les nombra popular y despectivamente en México— aparecieron antes de que se alzaran los primeros rascacielos destinados a ellos y, a diferencia de otros grupos sociales modernos, no tuvieron una entrada triunfal en la historia. Por ejemplo, los obreros y las obreras entraron a la historia al mismo tiempo, pero de forma heroica y espectacular: conquistaron derechos laborales antes inimaginables, fundaron sindicatos e incluso crearon una clase social: el proletariado. La imagen de los oficinistas está, por supuesto, muy lejos de la de los obreros. A pesar de que su número es mucho mayor que el del sector obrero y de que no ha parado de crecer, han resultado menos atractivos o interesantes para la historia de la arquitectura.3 En la biblioteca de cualquier escuela de arquitectura encontramos grandes historias de hospitales, palacios, escuelas, templos prehispánicos y demás, pero no existe una historia arquitectónica de las oficinas, a pesar de que todo el tiempo se construyen, a gran velocidad, millones de metros cuadrados destinados a este tipo de edificios.

Una de estas construcciones catapultó a la fama internacional al arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright: el Larkin Building. A finales del siglo XIX, los jabones Larkin se hicieron populares en Estados Unidos y, gracias a su eficiente sistema de mensajería, la empresa se transformó en un gigante de los envíos —una especie de Amazon de la época que distribuía en bicicleta hasta armas—. La complejidad administrativa de Larkin obligó a sus directivos a construir un edificio sin precedentes que satisficiera sus necesidades, por lo que buscaron al arquitecto más innovador del país. Aunque no era tan extraordinariamente alto como su proyecto Mile-High, de 1 609 metros, Wright diseñó un edificio que funcionaba de manera vertical —las empleadas movían miles de papeles de un piso a otro—. En el centro del inmueble había un gran patio de cuyo techo de cristal descendía una luz cenital que bañaba todos los niveles. El Larkin mostraba que unas simples oficinas podían ser una obra de arte funcional y excepcionalmente bella. Pero este diseño total anticipaba las políticas empresariales de control, también totales, de las vidas de sus trabajadoras y trabajadores, que luego serían típicas de muchas corporaciones de los siglos XX y XXI. En las grandes trabes del Larkin estaban grabadas triadas de palabras como: “Generosidad, Altruismo, Sacrificio”; “Integridad, Lealtad, Fidelidad” e “Inteligencia, Entusiasmo, Control”. Más de un siglo después podemos preguntarnos por qué las empleadas —la mayor parte de la fuerza laboral del Larkin consistía de mujeres— de una gigantesca compañía tendrían que sacrificarse por ella o serle leales y fieles.
A pesar de que estaban diseñados para controlar a las personas, los modernos espacios de trabajo de Wright —y los de los arquitectos que vendrían después— eran mucho mejores que las improvisadas oficinas ubicadas en antiguos edificios, semejantes a aquél donde trabajaban Bartleby y sus colegas. En cuanto se inauguraron, el Larkin y un puñado de edificios similares deslumbraron a empresarios y trabajadores estadounidenses, quienes vieron en ellos sitios bien ventilados, iluminados y equipados. Pero no sólo en aquel país los modernos y altos edificios de oficinas produjeron una fascinación instantánea: muchas ciudades y muchos arquitectos del resto del mundo se contagiaron de la fiebre del rascacielos. En Berlín, en 1921, se convocó a un concurso para diseñar y levantar el rascacielos de la Friedrichstrasse, para el que Mies van der Rohe ideó su legendaria torre de cristal. Inmerso en un contexto urbano compuesto de edificios tradicionales —ornamentados, de materiales sólidos y pesados, y cerrados al exterior—, el rascacielos de Mies contrastaba completamente por no tener adornos, ser de un material frágil y por abrirse totalmente al exterior. Hoy estamos acostumbrados, incluso hastiados, de las altas torres de oficinas con fachadas de cristal, pero entonces una edificación así no tenía precedentes —ni en Estados Unidos—. El hoy canónico rascacielos de cristal de Mies se quedó en el papel, ya que faltaban décadas para que aparecieran los sistemas constructivos para levantarlo. Sin embargo, se convirtió en un modelo en casi todas las ciudades del mundo. Y aunque Mies ni siquiera planteó cómo amueblar sus misteriosos interiores —tal vez porque sabía que, dada su compleja geometría, jamás se lograría un amueblado eficiente—, el rascacielos de la Friedrichstrasse ha sido uno de los proyectos simbólicos que más se utilizan para debatir sobre los límites entre el interior y el exterior, lo público y lo privado, o la arquitectura como medio masivo de comunicación. Es importante señalar que, medio siglo después, en México, Ramón Torres y David Muñoz erigieron una asombrosa torre de oficinas de planta triangular similar a la que Mies no logró edificar.
No sólo en Alemania ansiaban construir rascacielos de oficinas. El arquitecto suizo-francés Le Corbusier, uno de los más admirados y criticados, propuso erigir en Argelia uno de los edificios de oficinas más interesantes de la historia. La idea de su torre africana surgió de su decepción al visitar los rascacielos de Manhattan y experimentar su congestionamiento. Con soberbia, declaró en el libro que relata su legendario viaje a América, Cuando las catedrales eran blancas. Viaje al país de los tímidos (1937), que los rascacielos estadounidenses eran “demasiado pequeños” y los definió como rascacielos “pluma”, en alusión a las plumas ornamentales de los sombreros.4 Le Corbusier proponía, según él, un rascacielos europeo mucho mejor, el “cartesiano.” Esta torre buscaba liberar a las ciudades de su saturación y convertirlas en inmensos campos de naturaleza inmaculada punteados por edificios aislados que tenían la función de contener los espacios, logrando liberar la superficie en sus plantas: “Un rascacielos que no realiza armoniosamente esa función es una enfermedad. Es la enfermedad misma de Nueva York”.5 Como vemos en sus gráficos, su proyecto habría logrado ese principio. La perspectiva interior del rascacielos de Argelia nos muestra un extraordinario espacio de trabajo. Pero, en muchos casos, las ideas de Le Corbusier y del resto de los arquitectos modernos fueron, y son todavía, destruidas por los especuladores inmobiliarios.
Ingenuamente, los arquitectos imaginaron unas vidas laborales idílicas —ordenadas, alegres, sanas, armónicas— dentro de sus altas torres de acero, concreto y cristal situadas en inmensos prados verdes. Sin embargo, la vida real que se desarrollaba al interior de estos sitios fue retratada sin filtros por disciplinas distintas a la arquitectura. En una de las más emblemáticas cintas respecto al tema, The Apartment de Billy Wilder, estrenada en 1960, vemos definidos los estereotipos de las conductas misóginas, abusivas y clasistas supuestamente típicas de la vida en las torres de oficinas. Las dos tomas con las que abre la película son clásicas del “género”. En la primera vemos una metrópolis, Manhattan, repleta de rascacielos y, en la segunda, la fachada de cristal de un gigantesco edificio. Después aparece su protagonista, C. C. Baxter, interpretado por Jack Lemmon, sentado en medio de un océano de escritorios idénticos, en una de las decenas de plantas iguales del inmueble. Baxter es un burócrata promedio que llegó a Nueva York a trabajar para una gigantesca compañía de seguros —similar a la empresa de seguros La Latinoamericana de la Ciudad de México— con la esperanza de ascender dentro de su jerarquía. El burócrata logra este ascenso, pero no por sus méritos profesionales, sino porque “presta” su apartamento —de aquí deriva el nombre de la película— a sus jefes para que tengan citas secretas con secretarias, estenógrafas o recepcionistas. The Apartment muestra la imagen popular que, hasta hoy, se tiene de la vida en las alturas de estos edificios, imagen que incluye no sólo las conductas estereotípicas de sus habitantes, sino también su arquitectura canónica: sus edificios de cristal, sus amueblados y sus interiores.
The Best of Everything (1959) es otra película que retrata esta vida y que utiliza los exteriores de una construcción icónica de la arquitectura moderna: el Seagram Building, de 1958, diseñado por Mies. El arquitecto alemán escribió en 1923: “El edificio de oficinas es un lugar de trabajo, de organización, de claridad, de economía. Espacios de trabajo amplios, iluminados, claramente distribuidos, sin divisiones, articulados de acuerdo con el organismo de la compañía”.6 Es posible que la organización administrativa de las labores que se realizaban en la empresa ficticia de la que se habla en el filme fuera tan ordenado y eficiente como Mies imaginaba desde hacía décadas, pero las mujeres que trabajaban ahí experimentaban una incertidumbre constante muy diferente de la seguridad laboral que parecen prometer los arquitectos modernos. La protagonista, Caroline Bender, interpretada por Hope Lange, es una recién llegada a la Gran Manzana que comparte un departamento con dos de sus jóvenes compañeras de la sala de mecanógrafas. En dicha sala, idéntica a otras en las decenas de pisos iguales del edificio, no existe contacto con el exterior y está amueblada con las típicas filas de escritorios. A pesar de narrar un relato muy cercano al de los dramas románticos de Hollywood, The Best of Everything muestra a una mujer soltera que, gracias a su capacidad de trabajo, asciende la machista escalera laboral de la gran compañía editorial de la que es empleada. Por desgracia, al final, y después de pasar, como sus compañeras, por todo tipo de hostigamientos laborales y sexuales, la exitosa Caroline Bender cambia un futuro profesional brillante para casarse y criar hijos en un suburbio. Aunque esta historia no se desarrolla en los interiores reales del edificio Seagram, sino en un set, no podemos dejar de sospechar que en las alturas del rascacielos de Mies pueden haber ocurrido muchas historias similares.
Podría pensarse que esta imagen popular del trabajo en las alturas es exclusiva del cine de los países ricos, sin embargo, en 2023, en México y Argentina se estrenó la película Recursos humanos, de Jesús Magaña Vázquez. En este filme, vemos a la mayoría de los personajes arquetípicos de las oficinas y también se muestran los lugares comunes donde se desarrollan dichas vidas. A diferencia de las obras cinematográficas clásicas estadounidenses o europeas sobre el tema, Recursos humanos no arranca con la toma de una monótona retícula de escritorios o de la fachada inabarcable de un rascacielos, sino con un acto de terrorismo urbano nocturno: un empleado resentido hace volar por los aires el auto de lujo de su nuevo jefe —el típico hijo inútil de una persona importante—. Posiblemente, una acción violenta de este tipo sea una de las fantasías más comunes de los asalariados de todo el mundo o, al menos, eso es lo que la cultura popular de la actualidad nos ha hecho creer. El empleado va vestido de negro y está encapuchado; avanza entre las sombras de una oscura noche bonaerense. Mientras perpetra su acto terrorista —o de justicia, como tal vez piense una parte de la fuerza laboral contemporánea—, el protagonista narra su drama con voz en off:
Ésta es la historia de mi odio. Unos debieron combatir tiranías, derrumbar imperios, incluso tirotear príncipes. Otros debieron combatir reinos que gobernaban la vida de millones. ¿Yo? Soy subversivo en mi propia escala. No aspiro a la revolución, sino a la auto conservación. Sólo me alzo contra la sociedad anónima que rigió mi vida. Soy Gabriel Lynch.
Lynch trabaja en un alto edificio corporativo donde, por supuesto, se encuentra un enorme conjunto de escritorios semejantes. Pero el piso de Lynch no está en las alturas: Recursos humanos muestra cómo sólo los más poderosos pueden acceder a los niveles más elevados con grandes oficinas privadas bañadas por la luz natural —como la que exigían Le Corbusier y Mies para todos los trabajadores—. Y mientras los poderosos disfrutan de vistas espectaculares, la mayoría sobrevive bajo una luz artificial realizando monótonas actividades todas sus jornadas. Hoy seguimos viendo en la televisión, el cine y las redes sociales esta imagen de la vida laboral. Sin embargo, los y las oficinistas promedio —que nuestra cultura ha retratado sistemáticamente como autómatas competitivos, egoístas y grises— tienen identidades que los hacen muy diferentes entre sí, es decir, no forman, ni remotamente, la masa uniforme de zombis en la que los científicos sociales han intentado encarcelarlos. Además de realizar un trabajo cotidiano supuestamente aburrido en las alturas de un edificio, los Godínez se conocen, se divierten, se escuchan y crean lazos afectivos iguales a los que experimentan las personas que nuestra cultura define —de forma desinformada— como trabajadores de profesiones supuestamente mejores o superiores. Posiblemente, a pesar del desprecio y la burla a los que se les ha sometido, la vida de los millones de personas que trabajan en las alturas sea más rica y gratificante de lo que hasta hoy hemos querido pensar