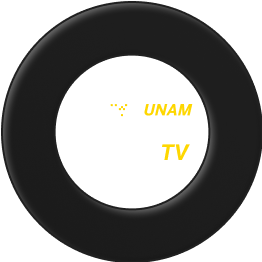Como si fuera una de esas noches bohemias que tanto le gustaban, amigos de Rubén Bonifaz Nuño se reunieron en El Colegio Nacional para recordarlo en una velada que se extendió más de dos horas y donde cada uno refirió anécdotas que pintaron de cuerpo entero a uno de los personajes más icónicos de la Universidad Nacional —con frecuencia los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras lo visitaban en su oficina de la Biblioteca Central en busca de consejo— y, además, uno de los poetas mexicanos más reconocidos.
Su influencia fue tal que no sólo cada contertulio se reconoció discípulo suyo, sino que incluso la UNAM lo llamó magister magistrorum (como se dice en latín, esa lengua que tanto amaba, maestro de maestros). Y sin embargo, alguien que fue profesor de tantos, en su momento también aprendió de alguien, recordó el literato e integrante del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Vicente Quirarte.
“El solía contarnos que se acercaba a Carlos Pellicer con sus sonetos bajo el brazo y éste le comentaba que estaban bien, pero que necesitaban encabalgar más y usar menos rimas en participio. La historia se repitió hasta que un día llegó con uno perfecto y Rubén sólo espetó: ‘este soneto se hizo solo’, y eso es lo que sucede con la obra de Bonifaz Nuño, uno la lee y se da cuenta de que es una poesía aparentemente sencilla, quizá porque se hizo sola”.
Justo a esta razón, el lingüista Sandro Cohen adujo el hondo calado que tiene el libro Fuego de pobres entre los mexicanos, “pues versos como encerrarse desajustadamente en guerra mínima, encenizarse de colillas fúnebres, velar un recuerdo ya cadáver o perder las mañanas por no saber qué hacerse por las tardes, forman ya parte de nuestro inconsciente colectivo”.
De esta manera, los ahí reunidos poco a poco dibujaron la figura de este hombre que vestía trajes púrpuras de vivos estampados —de los cuales alguna vez dijo que mandaba a hacer con tela de tapicería— y que, de alguna manera inconcebible, se daba tiempo para dar clase, traducir del griego a Homero o del latín a Catulo, fundar institutos como el de Investigaciones Filológicas o escribirle un libro a la actriz de moda en los años 80: Lucía Méndez.
“Y es que él tenía una frase: los hombres venimos a este mundo para servir a las mujeres y casi siempre lo hacemos mal”, relató Quirarte, comentario que sirvió para que el poeta Francisco Hernández rememorara las reuniones de Bonifaz en la taquería El Rincón de la Lechuza —muy cerca de Ciudad Universitaria—, donde en alguna ocasión, al confesarle a Rubén una pena de amor, éste le respondió con una de esas sonoras carcajadas tan de él y que, como alguien más tarde añadiría, no dejaban nada vivo a la tristeza.
“Sólo dijo mejor ríete, yo me estoy quedando ciego y sin embargo me río. La lección ahí estaba y no se me olvida. Lo que hice después fue llamar al mesero y le pedí un agua de chía y dos tacos al pastor”.
Tras escuchar esta pasarela de anécdotas variopintas, la escritora Claudia Hernández de Valle Arizpe preguntó “¿y dónde colocar a este hacedor de ritmos? Buscar adjetivos sencillos para encasillarlo y decir que es el poeta de la soledad, del amor y desamor, de la ironía ante la muerte o de la ciudad es reduccionista. Para mí él es la paciencia virtuosa, la sabiduría, la mirada atenta sobre lo pequeño y, sobre todo, la capacidad de observar que no radica sólo en los ojos”.
Y como sucede con Bonifaz, todo parece regresar de alguna manera a la UNAM, en donde estuvo desde 1940, cuando ingresó a la preparatoria, hasta 2013, cuando falleció, pues esta velada concluyó cuando Paloma Guardia, hija adoptiva del poeta, anunció que, en reconocimiento a una vida universitaria, la Biblioteca Central inaugurará un espacio llamado Bonifaz Nuño, con una sala museográfica, un centro de investigación y un área para archivos.