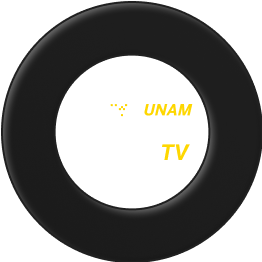En 1953, con apenas 22 años y una timidez legendaria, Stanley Miller demostró empíricamente cómo pudieron haber surgido los primeros organismos de la Tierra mediante un experimento que no sólo revolucionó la biología, sino que inauguró de manera formal los estudios sobre el origen de la vida y abrió puertas a empresas impensables para la época, como la exploración espacial. Lo más notable es que logró todo esto con un aparato que costaba tan sólo 126 dólares y que bien podía haber estado arrumbado en el ático de cualquier adolescente, señaló Antonio Lazcano, académico de la Facultad de Ciencias y profesor emérito de la UNAM.
A 65 años de la publicación de los resultados de este trabajo que cambió el rumbo de la ciencia, el también divulgador compartió que no sólo conoció de cerca a Miller, sino que fueron buenos amigos y que esa proximidad le permitió recolectar documentos sobre cómo reprodujo las condiciones de la Tierra primitiva a fin de demostrar que, en dicho medio, era factible sintetizar una veintena de aminoácidos esenciales y claves para la aparición de la vida.
“Ello significó un cambio de paradigmas, pues al iniciar la década de los 50 primaban una serie de prejuicios y certezas extrañas, como que los organismos se clasificaban en microbios, plantas y animales, y ya; que los fósiles más antiguos tenían 600 millones de años (se han hallado microfósiles con más de tres mil 700 millones); que la vida era un fenómeno reciente; que las proteínas eran centrales en la herencia y se ignoraba el papel del ADN; que los sistemas planetarios eran raros, y que explorar el espacio era improbable”.
Y en este ambiente, influido por las tesis de su mentor, Harold Urey, y por las ideas de Aleksandr Oparin y John D. Bernal, Miller diseñó un aparato con dos matraces conectados: uno contenía agua hirviendo, lo cual hacía que el vapor subiera y se mezclara con metano, amoniaco e hidrógeno; el otro recibía los productos resultantes de esta mezcla, la cual había sido sometida a descargas eléctricas a lo largo de una semana.
Lo que el entonces doctorante de la Universidad de Chicago encontró fueron evidencias de ácido aspártico, alfa y beta alanina, glicina y alfa aminobutírico, entre otros elementos usados por las células para sintetizar proteínas. Ello le dio sustentos para argumentar que la primera forma de vida bien pudo surgir, de forma espontánea, a partir de una serie de reacciones químicas, acotó Lazcano Araujo.
Los resultados de este trabajo fueron plasmados en el artículo La producción de aminoácidos bajo posibles condiciones de la Tierra primitiva, texto enviado a la revista Science el 10 de febrero de 1953 y publicado como portada el 15 de mayo del mismo año, lo que significó una revolución cuyas repercusiones aún nos alcanzan.
Hacer ciencia en pleno macartismo
Se asegura que 1953 marcó un antes y un después para la biología, pues el 25 de abril James Watson y Francis Crick dieron a conocer la estructura de la doble hélice del ADN; 20 días más tarde Miller reseñaría los pormenores de su experimento y poco después Fred Sanger, el llamado “padre de la era genómica, publicaría la secuencia de los aminoácidos presentes en la insulina.
Al limnólogo Ramón Margalef le gustaba bromear con sus colegas diciendo que estos hallazgos hicieron que los biólogos se dividieran en dos categorías: los de bata y los de bota, pues hubo quienes consideraron que las investigaciones relacionadas con el origen de la vida, el ADN y el ARN eran las únicas valiosas y minimizaron la labor de paleontólogos, entomólogos y científicos con especialidades similares. “Por fortuna esto empieza a cambiar” indicó Lazcano.
A decir del profesor, una de las historias más famosas de aquel mítico 1953 es cómo un joven químico se atrevió a hurgar en los orígenes mismos de la vida valiéndose de dos matraces y su ingenio, y aunque hoy esa hazaña nos resulta familiar, para concretarla Miller enfrentó escenarios muy adversos, pues vivir en un Estados Unidos refractario hacia el evolucionismo, comprometido con la cruzada anticomunista del senador McCarthy e inmerso por las tensiones propias de la Guerra Fría con la URSS, no facilitó en nada las cosas.
“No imagino lo que vivió aquel hombre agobiado por la timidez y que, pese a esto, se atrevió a desarrollar un experimento basado en las obras de Aleksandr Oparin, un investigador soviético; en las tesis de John D. Bernal, un militante del partido comunista inglés, y en las ideas de Harold Urey, un académico tachado de rojillo por defender a los científicos estadounidenses ante las comisiones macarthistas. De seguro fue difícil, pero ése era el ambiente y no se podía cambiar”.
El ambiente de persecución era insoportable y llegó a tal grado que el mismo Miller le platicó a Lazcano que por esas épocas fue a la biblioteca por una novela de Tolstoi; al terminarla la regresó y solicitó una de Dostoievski, que también devolvió. Al querer llevarse una de Gogol la encargada del lugar le advirtió: “Lo siento, Stanley, éste es el tercer libro ruso que me pides. Debo reportarte ante el FBI”.
Sin embargo, ni siquiera este clima de hostilidad le restó lustre al Experimento Miller y rápido la comunidad científica comenzó a ver lo evidente: si la vida en la Tierra se dio en condiciones tan primitivas, no es impensable que entornos similares se repitan en otras partes del universo ni que haya organismos vivos en otros planetas.
“Y justo ésta es una de las razones que animó la creación de la NASA en 1958 —eso y el hecho de que un año antes los soviéticos pusieran en órbita al Sputnik—, pues desde su fundación la Agencia Espacial estableció que uno de sus proyectos será estudiar el origen, distribución del origen y la evolución de la vida en el espacio”.
Un hombre sencillo
Lazcano describe a Miller como un hombre tímido que iba a su laboratorio siempre de camisa planchada, corbata con el nudo bien puesto y con un par de mancuernillas —a diferencia de los estudiantes actuales, que parece que no se bañan, bromeó—, “pero sobre todo lo recuerdo como alguien muy sencillo”.
Al respecto, el emérito confiesa que aunque su amigo murió hace 11 años, con frecuencia Stanley le sale al paso de forma inesperada, como constató hace poco al pasearse por Madrid y hacer un alto para visitar una de sus librerías favoritas, la Fnac, pues en las estanterías se encontró un título que de inmediato llamó su atención: El procedimiento, del escritor holandés Harry Mulisch.
“No sabía de qué se trataba, pero pronto vi que era una novela dividida en tres partes: una con la historia del rabino de Praga que creó al Golem; la otra sobre el monstruo del doctor Frankenstein, y la última acerca de un científico que estudia el origen de la vida”.
Como cierre, Lazcano leyó un trozo de la obra: “Nací en 1952, pero mi nacimiento filosófico fue en 1953, crucial para la microbiología. Ese año se realizó un sensacional experimento. Todo el mundo concordaba con que en el origen de la vida habían intervenido 20 aminoácidos, constituyentes básicos de las proteínas. Pero ¿cómo se originaron? Un estudiante intrépido, Stanley Miller, tuvo una idea genial, de ésas que a una persona sensata no le pasan por la cabeza. ‘Voy a probarlo’, dijo. Con el instrumental químico que cualquier adolescente aplicado guarda en el desván, reprodujo con hidrógeno, metano, amoniaco y rayos las condiciones de la atmósfera terrestre de entonces, y ¿qué ocurrió? Una semana después demostró cómo se forman toda suerte de aminoácidos esenciales. Esa sencillez pura de Miller me sigue infundiendo un gran respeto”.
Una vez terminada la lectura, Lazcano apenas agregó: “Después de haberles la simplicidad, la elegancia y sencillez con la que Stanley diseñó su experimento, estarán de acuerdo conmigo en que este fragmento es la mejor descripción de lo que les he venido hablando. Por eso hago mías las palabras de Harry Mulisch y también les digo: “Esa sencillez pura de Miller me sigue infundiendo un gran respeto”.