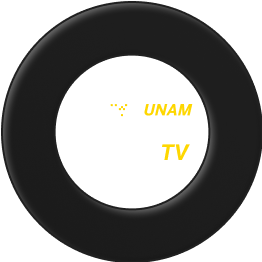Tras la muerte de la escritora estadounidense Toni Morrison, es necesario repasar su obra, la época en la que la desarrolló y por qué fue merecedora de un Premio Pulitzer y un Nobel, el primero para una afroamericana. La escritora es en sí una valiosa herencia para las nuevas generaciones, por encima de sus libros, por su valor para defender sin cortapisas los derechos civiles y combatir la discriminación y los prejuicios raciales con las mejores armas que tuvo en la vida: su inteligencia y su palabra.
Nacida en Lorain, Ohio, el 18 de febrero de 1931, en los inicios de la Gran Depresión del 29, Chole Ardelia Wofford, quien después adoptaría el sobrenombre de Toni Morrison, fue criada en el seno de una familia trabajadora que no escapó a los efectos de la que es considerada la recesión más grande y duradera en el mundo, al extenderse hasta mediados de los años 30 y en algunos casos incluso hasta casi la siguiente década.
En ese entorno, no es difícil entender lo que tuvo que enfrentar para forjar su carácter y emprender una lucha que, gracias a una obra que tiene como centro la experiencia afroamericana vista desde la perspectiva femenina y el contexto de la esclavitud, no se extinguirá con su muerte, ocurrida el pasado lunes en un hospital de Nueva York, donde se atendía una neumonía.
Egresada de una escuela pública, en 1949 inició sus estudios universitarios en instituciones como Howard y Cornell, donde se doctoró, para luego comenzar una exitosa carrera docente en las universidades de Yale, Howard, Texas, la estatal de Nueva York y la Rutgers de Nueva Jersey, actividad que combinó con trabajo editorial que desde tiempo atrás le servía para pagar sus estudios.
De acuerdo con sus biógrafos, en 1958 se casó con el arquitecto Harold Morrison, con quien tuvo dos hijos antes de 1964, año en que se separó.
Eran años difíciles, marcados por gran malestar social, disturbios y protestas callejeras contra la guerra de Vietnam y a favor de los derechos civiles con Martin Luther King a la cabeza. En medio de esa efervescencia, los estadounidenses fueron testigos del asesinato del presidente John F. Kennedy, las tensiones de la pugna espacial, el recrudecimiento de la Guerra Fría y un creciente movimiento feminista que anidará en los años 60 y 70.
ESCRITORA A LOS 40
Así llegó Morrison a la séptima década del siglo XX, con casi 40 años de edad, para hacer su debut literario con Ojos azules (The Bluest Eyes), una novela cruda y compleja, para algunos incluso difícil de leer, que habla de racismo, de cómo el propio hombre de color ha dejado de reconocer su belleza racial, buscando equipararse con el blanco para poder ser aceptado y aceptarse a sí mismo, y sobre cómo el odio hacia los demás puede acabar convertido en autodesprecio.
La trama transcurre entre los estados de Illinois, Mississippi y Ohio, y tiene como protagonista a Pecola, una niña negra que anhela tener los ojos azules como las muñecas o las niñas blancas, en busca de escapar de la brutalidad con que es tratada de manera cotidiana. Pecola es violada y embarazada por su padre y su única salvación acaba siendo la locura.
Luego vendrían Sula (1973), La canción de Salomón (1977) y La isla de los caballeros (1981), antes de que en 1987 apareciera Beloved (Amada), una novela ambientada después de la Guerra de Secesión, en el último tercio del siglo XIX, que narra la historia de una esclava negra que cruza fronteras para alcanzar su libertad, pero que, perseguida y sintiendo que no tiene alternativa, toma la dura decisión de matar a su hija de dos años, antes que permitir que la esclavicen en la misma plantación de la que ella se había liberado.
El libro, dedicado a los millones de africanos y descendientes que murieron a instancias del comercio trasatlántico de esclavos, tuvo gran repercusión, no sólo porque le valió el Premio Pulitzer (1988) y la convirtió en finalista del National Book Award (1987), o porque una década después fuera llevada con éxito al cine con Oprha Winfrey, sino porque visibilizó el trabajo en conjunto de Morrison, quien en 1993, con sólo seis novelas publicadas, ganó el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera afroamericana en obtenerlo.
Los compromisos y la fama creciendo como la espuma le reportaron grandes ventas de títulos como Jazz (1992) o Paradise (1997), a las que siguieron Love (2003), A Mercy (2008) Home (2012) o God help the child(2015), sin que ello limitara su compromiso social, que evidenció por todo el mundo en conferencias y participaciones en infinidad de foros, y en su restante producción, entre la que también figura una obra de teatro, una ópera y el libro de ensayos El origen de los otros (2017), donde combinó historia personal, análisis histórico y literatura, para reflexionar sobre conceptos como raza, identidad racial, discriminación, prejuicios y racismo.
Tras su aparición, los más prestigiados medios calificaron el volumen de inteligente, inquisitivo e inspirador; halagaron la fuerza de su discurso y su prosa elegante, y coincidieron en perfilarla como “una de las más grandes estudiosas de los conceptos de raza e identidad, cuyo trabajo resulta transformador, estimulante, angustiante y terriblemente necesario”.
COMPRENDER SU LUCHA
El libro, que se pregunta ¿cuáles son las posibilidades y responsabilidades de la literatura? y ¿qué nos motiva a crear la noción de los otros (diferenciación) y qué es lo que esos otros tienen que nos asusta tanto?, incluye ensayos como Idealizar la esclavitud, sobre la hegemonía blanca en la ideología estadounidense, en el que da cuenta de cómo los inmigrantes negros, en algún momento se convencieron de que, si querían llegar a ser estadounidenses de verdad, debían cortar o minimizar los lazos con sus países de origen y apropiarse de su condición de blancos, porque para mucha gente, la definición de la americanidad seguía, por desgracia, dependiendo del color; o La Patria del extranjero, que aborda temas como la migración, los desplazamientos generalizados, la globalización y la africanía, donde el continente no es más que una ficción poblada de mitos, por los que puede ser a un tiempo “inocente y corrupta, salvaje y pura, irracional y sabia”.
Morrison no fue la primera mujer escritora negra norteamericana, es más bien continuadora de una tradición que había comenzado con autores como James Baldwin o Alice Walker, pero la historia sí la recordará como la fundadora de una literatura escrita desde y para quienes, como ella, se identifican como afroamericanos.
Creadora de una narrativa genuina, que respira lucidez testimonial hasta en sus más elaborados postulados, como en su discurso de aceptación del Premio Nobel, cuando la parábola de una anciana y unos chicos con un pájaro en la mano, le sirvieron para defender el idioma como un invaluable instrumento de libertad.
SU HUELLA EN MÉXICO
De su paso por México se tienen dos registros claros, una visita en 1995 para inaugurar la Cátedra Sor Juana Inés de la Cruz, en cuyo marco ofreció una charla en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y una década después, cuando participó en la Cátedra Julio Cortázar de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en 2005, y su presencia coincidió con la de otro Nobel, el colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014).
En ambos casos fue recibida como rockstar, con auditorios llenos y una calidez que agradecería públicamente durante una entrevista televisiva con la periodista Silvia Lemus, de la cual quedó huella en el libro Tratos y retratos, editado por el Fondo de Cultura Económica, con el testimonio de los encuentros que han permitido a Lemus desentrañar la cultura del siglo XX.
“La escritura es el único lugar donde soy más libre y donde estoy en contacto con lo que creo y siento, ésa es una recompensa muy personal de ser escritora. La otra parte es el deseo de compartir el lenguaje con otros y darles ese sentimiento de intimidad que tengo cuando leo los libros de quienes admiro”, dijo durante su paso por Guadalajara, donde había leído poemas de La canción de Salomón y había participado en la entrega del Premio Juan Rulfo al escritor español Tomás Segovia, según dieron cuenta las crónicas de la época.
NTX/MCV/LIT19