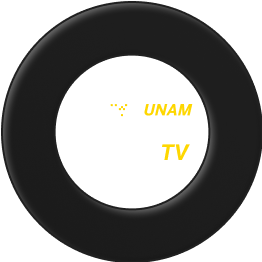Sobran las palabras sonoras y específicas, pero poco usadas, para nombrar grupos de animales. Caldero de murciélagos, banda de gorilas, cacareo de hienas, conspiración de lémures, barril de monos, tropa de canguros, alboroto de cerdos, estela de buitres, convocatoria de águilas, madeja de gansos, parlamento de lechuzas, murmuro de estorninos, aljaba de cocodrilos, vorágine de ajolotes, cardumen de peces, enjambre de abejas, negocio de moscas, consorcio de cangrejos, público de calamares.
Más allá de lo que sugieren, los nombres de estos grupos no denotan únicamente la coincidencia de individuos en un mismo espacio. No llamaríamos manada a tres leones suspicaces y de mecha corta que acaban de encontrarse en la sabana. Los grupos, no solo de animales sino de cualquier entidad viva, tienen mecanismos de integración y cohesión, y es precisamente eso lo que los hace comunidades. En ellas emergen propiedades que no podrían existir en la individualidad, por ejemplo, la cooperación.

En ciertas situaciones la cooperación se vuelve indispensable para el destino de los sistemas vivos, pero que surja depende de un delicado balance entre lo que resulte más exitoso en términos evolutivos —esto es, lo que deje más descendencia—: la vía de la individualidad o la de la agrupación. Entenderlo puede ser la clave para que la humanidad transite de la suma de individuos a la creación de comunidades.
Las gallinas
Los productores de huevos tienen una preocupación en especial: que sus gallinas pongan más huevos. Al respecto, se sabe que la productividad de huevos de cada gallina es un rasgo hereditario, por lo tanto, si se desea que con el tiempo haya más huevos en un gallinero, hay que lograr que las gallinas más ponedoras se reproduzcan más. Eso fue lo que hizo en 1996 William Muir, el productor de huevos de esta historia, obteniendo no sólo menos huevos, sino también menos gallinas.
Muir tenía a sus gallinas en jaulas. Seleccionó, de cada una, a las más ponedoras, dejó que tuvieran hijos y repitió el proceso a lo largo de seis generaciones. Lo que en ese momento ignoraba Muir es que ese productivo rasgo viene acompañado de otro: el comportamiento agresivo. En pocas generaciones obtuvo gallinas que dedicaban su tiempo y energía a atacarse unas a otras, desplumándose, hiriéndose y hasta matándose, con demasiado estrés como para poner huevos.
Entonces Muir decidió intentar algo distinto. Se olvidó de sus gallinas asesinas para enfocarse en las que convivían pacíficamente dentro de sus jaulas. Esta vez eligió a las jaulas más ponedoras, es decir, a las gallinas que en conjunto ponían más huevos, sin tomar en cuenta la productividad individual. Después de seis generaciones, obtuvo un incremento de huevos del 160 %.
Este resultado contradice una narrativa común sobre la evolución por selección natural, según la cual el motor de esta última es la competencia entre individuos. Los “mejores”, es decir, quienes logren obtener más recursos en comparación con los demás, también serán los que tengan más hijos. Las estrategias adecuadas, de acuerdo con esta lógica, son el individualismo, el egoísmo, el acaparamiento, el sálvese quien pueda y ráscate con tus propias uñas.
Éste no es un texto para desmentir que eso es cierto, sino para matizar que sólo es cierto bajo ciertas circunstancias. A las gallinas de Muir, por ejemplo, la competencia descarnada las llevó a poner menos huevos. Hay muchos otros casos en la naturaleza en que el éxito individual, que finalmente acaba midiéndose con el tamaño de la descendencia, depende del éxito colectivo.
Los conejos
Los colonizadores también tienen sus preocupaciones, por ejemplo, en qué entretenerse. Un día, a mediados del siglo XIX, a un colonizador de Australia se le antojó cazar conejos. Le llevaron veinticuatro ejemplares europeos que dejó correr libremente por sus tierras. En un par de años su descendencia ya se contaba por cientos, y en menos de diez años, por miles. Muy pronto, su reproducción se convirtió en uno de los mayores desastres ecológicos de la historia provocados por especies invasoras. En apenas medio siglo, a un ritmo de cien kilómetros por año, estos conejos ya ocupaban toda la isla, desplazando a otros animales, royendo cultivos y bosques, devorando la cobertura de hierbas y provocando la erosión del suelo. Actualmente, son una de las principales amenazas para la biodiversidad australiana.
En 1950, tras muchos intentos fallidos por controlar el problema, el gobierno de Australia introdujo más conejos, pero estaban infectados con un virus que solo les afecta a ellos, el Myxoma. Con una tasa de mortalidad de 99.8 %, la población de estos animales comenzó a infectarse y a morir rápidamente. Eso fue lo que sucedió al principio, pero después de dos años los conejos infectados dejaron de morir a ese ritmo; en cambio, permanecían vivos, manteniendo el virus dentro de sus cuerpos por más tiempo, y arruinando el plan de erradicación del gobierno.
No habría sido difícil predecir este resultado, porque ocurrió lo que habitualmente sucede bajo el principio de la selección natural: los conejos desarrollaron resistencia al virus. El Myxoma, al ser tan letal, mata a muchos individuos, pero algunos nacen resistentes a él por naturaleza. Los afortunados sobreviven y heredan la resistencia a sus hijos; bastan unas cuantas generaciones para que la mayoría de la población descienda de estos conejos y, por lo tanto, sea resistente.
También es de esperarse que los virus respondan evolutivamente a la resistencia de sus huéspedes. Los más infecciosos, los que enferman a más ejemplares y logran obtener mayores beneficios de la especie a la que invaden sean los que producen más descendencia. Este juego de ping-pong entre dos especies mereció un nombre inspirado en la Guerra Fría: carrera armamentista. Se trata de la evolución de rasgos en una especie que contrarresta las defensas o los ataques de otra.
Sin embargo, lo que sucedió con el virus y estos conejos resultó ser lo contrario. El Myxoma estaba evolucionando, sí, pero hacia una ruta que lo volvía cada vez menos virulento, es decir, se estaba haciendo menos dañino para los cuerpos de los animales que invadía. La combinación entre los conejos resistentes y los virus menos virulentos provocó que los individuos infectados vivieran más tiempo.
Dentro de cada conejo viven millones de viriones. Los que consigan enfermar más intensamente al conejo invadido gracias a su capacidad para replicarse, tendrán más éxito que los viriones que se repliquen más despacio. Dicho de otra manera, en cada generación habría más viriones virulentos. Pero un conejo infectado con tanta virulencia morirá muy pronto, y con él, todos los viriones que lleve dentro. En cambio, los menos virulentos no matan a su huésped tan de prisa y esto les brinda más oportunidades para infectar a otros. La clave para que eso ocurra es que no existan viriones altamente virulentos dentro de los grupos. Lo que ocurrió con el Myxoma fue que su éxito individual dependió del éxito colectivo. A la larga, los viriones que consiguen tener más descendencia son los que pertenecen a grupos donde no hay otro virión que supere a los demás. Algo similar, por cierto, pasó con las gallinas de Muir: las más exitosas no fueron las más ponedoras (y violentas) en un contexto grupal, sino aquellas que producían más huevos en conjunto.
En muchas ocasiones observamos que la estrategia más adaptativa —la que permite dejar más descendencia— no es competir de manera individual y “ser el mejor”, sino formar parte de un grupo al que le va bien en contraste con otros. Casi invariablemente, para que a un grupo le vaya mejor, sus miembros deben cooperar.
Los sistemas vivos están en un estira y afloja constante entre la competencia individual y la cooperación grupal. Muchas veces esta balanza se inclina hacia la competencia individual, porque la cooperación es frágil; para romperla basta con que un individuo obtenga más beneficios por su conducta egoísta que por su comportamiento cooperativo o, dicho de otra manera, que consiga los beneficios que le traería la cooperación sin cooperar. Como lo resumió el biólogo Edward O. Wilson, “el egoísmo le gana al altruismo dentro de los grupos, pero los grupos altruistas les ganan a los grupos egoístas, y todo lo demás es comentario”.
Parece difícil, entonces, que existan grupos cooperativos estables, sin embargo, en la naturaleza hay muchos casos de alianzas de este tipo. Los hay en cada planta, animal, hongo o en cualquier ser formado por más de una célula.
Las multicelularidades
El paso de la vida unicelular a la multicelular fue un proceso de cooperación llevado al extremo, un ejemplo de cómo, en ciertas condiciones, los beneficios de cooperar son mayores que los de competir como individuos. Hay evidencia, además, de que la cooperación no fue tan inusual, pues la multicelularidad ha evolucionado al menos veinticinco veces. Si bien la multicelularidad es bastante común, tiene sus grandes desventajas ante la unicelularidad. Tener muchas células es complejo y hace que todo se vuelva más lento, por ejemplo, la reproducción. Mantener a una sola célula, y no a muchas, es más fácil en términos energéticos. Finalmente, no podemos olvidarnos del beneficio de la independencia; los seres unicelulares no dependen de ningún tipo de coordinación. Entonces ¿por qué habrían de cooperar?
Una de las respuestas más sustentadas en la evidencia apunta a que la vulnerabilidad ante una amenaza es una de las circunstancias que favorecen la cooperación. Los experimentos con diversas algas unicelulares, como Chlorella y Chlamydomonas, han demostrado que estas tienden a agruparse en colonias cuando se introduce un depredador —por ejemplo, una ameba— al medio donde viven. Las células individuales perderán su independencia, pero ganarán otras ventajas: la seguridad que les brinda pertenecer a un grupo. Se trata de una generalización que se observa en muchísimos fenómenos vivos: cuando los beneficios de la cooperación son mayores que los de la individualidad, la primera conducta emerge por sí sola. Ocurre en todas las escalas, desde las células hasta los partidos de futbol —los equipos mejor integrados suelen ganar, en contraste con los que no cooperan internamente.
Sin embargo, la ruptura de grupos cooperativos ante individualidades egoístas también sucede con frecuencia. Uno de los ejemplos más crueles es el cáncer, que inicia cuando ciertas células, a causa de algunas mutaciones, rompen el pacto de cooperación multicelular en el cuerpo y comienzan a proliferar desordenadamente, sin seguir las reglas habituales de reproducción y muerte. Esta enfermedad prolifera porque el beneficio individual de las células cancerosas, medido en función de qué tanto se reproducen, es mayor que el de las células normales, pues sus tasas de división no superan a las del cáncer.
La humanidad
Los humanos siempre estamos haciendo equilibrios en la balanza de los beneficios individuales y la cooperación grupal. Como en el resto de la naturaleza, nuestro futuro depende de en qué lado de la balanza nos pongamos. Pero ¿qué le preocupa a la humanidad? No me refiero a la suma de las preocupaciones individuales, como cazar conejos y producir más huevos, recargar el celular o no perder un vuelo. Probablemente no hay nada que nos preocupe como comunidad, y esto es un gran problema, porque hay amenazas que nos vulneran a todos, aunque el dinero y otros privilegios mitiguen ese riesgo para unos cuantos.
Uno de los errores que cometemos con mayor frecuencia es pensar que necesitamos tener voluntad de cooperar para hacerlo, algo que difícilmente atribuimos a otros sistemas vivos. Los grupos de algas unicelulares —hasta donde sabemos— no se agrupan porque lo deseen; los viriones tampoco se ponen de acuerdo para volverse menos virulentos y así sobrevivir dentro de los conejos; las gallinas no deciden dejar de atacarse para aumentar la productividad de huevos en su jaula. En estos casos, las condiciones son las que determinan qué rasgos individuales o grupales producirán más descendencia y, por lo tanto, serán más exitosos en comparación con otros. Los seres humanos no nos libramos de este principio.
Por lo tanto, es ilógica la expectativa de encontrarse con personas que no velen por su propio beneficio en circunstancias que incentivan o premian el éxito individual, medido en bonos por desempeño o estrellitas en la frente. Pero el caso contrario también es cierto: pocas veces encontraremos conductas egoístas duraderas si la recompensa de cooperar supera a la de actuar de manera individual. Es más fácil decirlo que lograrlo, pero se han documentado muchos casos en los que grupos distintos y de todo el mundo han llegado a sistemas de acuerdos que desincentivan la búsqueda de beneficios individuales y logran que la cooperación surja por sí misma. Sucede en una inmensa diversidad de situaciones, en grupos indígenas y salones de clase, y desde los gobiernos hasta las grandes industrias.
Elinor Ostrom, la primera mujer en recibir el premio Nobel de economía, sistematizó casos de este tipo en todo el mundo, enfocándose en grupos que manejaban recursos comunes, como bosques y pesquerías. Ostrom se percató de que los sistemas de organización de ciertos grupos fomentan la cooperación y, además, les permiten un manejo sostenible de los recursos sin regulaciones gubernamentales ni privatización.
Un aspecto importante de su investigación es que la causa de los comportamientos cooperativos duraderos no es la virtud, la bondad o el altruismo de sus miembros. La respuesta está en las situaciones que permiten que las características cooperativas emerjan dentro de los grupos. Su hallazgo no niega que los individuos humanos tengamos voluntades, tendencias, condicionamientos e ideales diferentes y hasta contrapuestos, pero traslada el énfasis y, por lo tanto, la responsabilidad de crear comunidad de las personas a las circunstancias. Es mucho más fácil crear ciertas circunstancias que tratar de cambiar a cada persona o apelar a su buena voluntad.
Nuestros tiempos nos reclaman de manera apremiante que dejemos de desplumarnos como las gallinas de Muir, que disminuyamos la virulencia como lo hizo el Myxoma, que evitemos la metástasis que nos asemeja al cáncer. Para lograrlo, debemos rediseñar los sistemas que otorgan más beneficios a la competencia individual, por ejemplo, los modos de producción que premian al que más explota “sus” recursos. Como las algas unicelulares que forman colonias ante una amenaza, podemos desprendernos de las ventajas de la individualidad y gozar las ventajas de la comunidad.