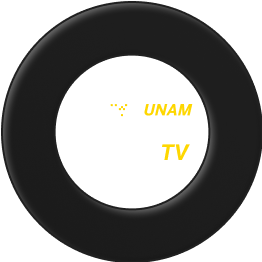Mientras me encuentro en el consultorio, atendiendo a los pacientes, me esfuerzo por mantener la atención libre y flotante, es decir, estar atenta a todo lo que ocurre: escuchar lo que me dicen los adolescentes o sus padres, descifrar los silencios también, percibir cómo se están sintiendo y si se les dificulta mucho expresar qué es lo que los motiva a pedir consulta. Me doy cuenta de que ahí está flotando algo más que sólo mi atención: la constante demanda de amor.
El amor del hijo que busca comprensión de sus padres, el amor en forma de amistad que esperan obtener los chicos de sus compañeros de escuela –¿o tal vez inclusión?-, el amor de pareja, el que se pierde, el que se busca y el que se encuentra ¿acaso no es el amor una de las mayores aspiraciones que perseguimos? Y no se trata de ponernos románticos sino que parte de la esencia humana es la mirada de los otros, ser reconocidos nos es fundamental. Es el miedo a perder el amor en cualquiera de sus formas, miedo a quedar excluidos lo que nos mueve.
Las redes sociales son un ejemplo a escala. Tras las atractivas formas de comunicación que representan se comercializa la idea de inclusión, de pertenencia. Nos “venden” un sentimiento de ser importantes para los demás, socialmente aceptados y felizmente vistos.
Es el amor en la era digital, el que se demuestra públicamente, el de las etiquetas en fotografías y experiencias cool, el de los estados sentimentales: “Fulanito tiene una relación con Zutanita”, el de los likes y comentarios que hacen que se eleve el sentimiento de aceptación. Después de todo se vale querer ser protagonistas de bellas historias por compartir.
La tarea es quizá compaginar eso que proyectamos a los demás con lo que realmente somos, lo que no se ve más que a través de la intimidad, de la cercanía. Porque el amor no sólo está en el aire, -como diría John Paul Young- ni en la web, está escondido de muy diversas maneras, esperando que lo sigamos buscando.