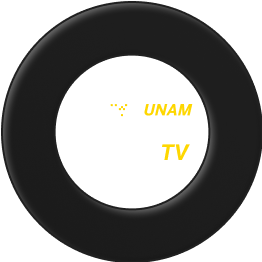Publicado en Periódico de poesía
En pocas obras como en la de este escritor, con la aparición de cada uno de sus libros se le presentaba al lector un golpe de timón, cambios en la orientación de la experiencia poética, tanto formal como de sentido (hasta donde se les pueda separar), un reconocimiento inmediato tanto de los errores como de las limitaciones del intento anterior. El poeta no se instala en un estilo sino que prosigue su búsqueda, situación que alcanza su climax con la publicación de Autobiografía de un fracaso, curioso ejemplo de conciencia crítica en un poeta que no se ha desarrollado en el ensayo, y que en la poesía reunida bajo el título Nueva memoria del tigre, aparece en primer lugar.
La sensación de ir in crescendo, que se da en la lectura libro a libro a través de los años, vuelve a tomar a contrapié su obra reunida, de la misma manera que lo había hecho unos años antes con la primera Memoria del tigre, que no abarcaba sino hasta “La tercera Tenochtitlán”. Hay ahí la imagen palpable de una escritura coherente, unitaria, casi diseñada en su evolución por una suerte de omnisciente mano desdoblada del poeta. Afortunadamente el lector no tiene que elegir entre una y otra virtud y puede conservar ambas.
Rodeo por el poeticismo
Es inevitable que, cualquiera que sea la intención y la génesis de un movimiento estético, se le empariente con los movimientos de vanguardia de principio de siglo (yo diría que esto sucede incluso retrospectivamente, por ejemplo con el romanticismo). Y no por que no haya habido otros en otros siglos, a veces más importantes o con los que fuera más legítimo ponerlos en relación, sino porque los primeros establecieron un arquetipo que, -y no creo que sea necesario discutirlo mucho-, lleva el nombre de surrealismo.
Por un mecanismo inconsciente lo único que oímos después es el “ismo”. Es lógico, en la mayoría de esos movimientos no se admite un después, se proponen como lugar terminal del sentido. Aquello que es apuesta para el futuro resulta -paradójicamente- su negación. Lo que se les agradece siempre es su afirmación del presente del sentido, su reinvención, a la manera de Rimbaud. Pero también hay que decir que muy pocas veces coincide la teoría del “ismo” con el ejercicio de escritura que hace el creador: Este desborda por todos lados sus “manifiestos”.
Para situar al poeticismo habría que decir de entrada que la literatura mexicana no es territorio fértil para los ismos, hay una tradición de individualidades, no de movimientos; y que fenómenos de este tipo, como el Estridentismo, son vistos como curiosidades. Si no fuera porque Marco Antonio Montes de Oca y Eduardo Lizalde han dado fe, aunque “fe crítica”, de haber formado parte de un movimiento llamado poeticismo, ni nos acordaríamos de que existió. Afirmar lo anterior implica reconocer que esa tradición no ha sido dada ni los parricidios ni a las grandes polémicas de fondo.
Por eso no interesa tanto saber por qué el poeticismo fue un fracaso, sino si pudo no serlo en manos de escritores de innegable talento, porque hay, en aquellos años que Lizalde refiere, una curiosidad devoradora que no se debe dejar en el olvido. Uno extraña la polémica, el debate, el encuentro entre estéticas rivales en igualdad de circunstancias, el ansia de leer otras literaturas, de enfrentar nuevas experiencias, y se siente en que en esos años algo había en el aire que pudo dar lugar a todo esto.
La educación sentimental
¿De dónde vino ese borbotón de imágenes que caracteriza a Montes de Oca, de dónde ese humor vivificante de Lizalde? Ellos trataron de restituir la profundidad que el uso desgasta en las palabras, y para ello se combinan las cervezas de “La curva” con los libros de Husserl o Heidegger. Lizalde dice que teorizar sobre las técnicas de la creación es confortable deporte de café, y mal café. Crear los poemas, buen café, es otro negocio. Cierto, pero a nuestra literatura le hace falta esa conversación que también sea buen café y que al leer Autobiografía de un fracaso uno encuentra aún posible. Hay que recuperar, además, el gusto por seguir la “educación sentimental” de un escritor.
Literatura, en rigor, es sólo aquello que loes. Perogrullada conceptual que -como se aprende en cualquier manual de lógica- se resuelve en su contrario, y por lo tanto también es aquello que no es, o mejor que no fue, o mejor aún, aquello que pudo ser, su potencialidad latente. Aquello que no fue, incluso por elección, como en el caso del poeticismo. El humor ácido de La zorra enferma debe mucho al dinosaurio abortado. Al leer “Drama de un puente sin río” sorprende la capacidad visual de un poeta que después se mostrará más bien hiriente y seco.
Entre la crítica que se ha ocupado del poeticismo es generalmente aceptada la idea de que los primeros ensayos teóricos influyeron en la posterior concepción de la imagen de los poetas maduros. Lo que parece pasar de los intentos juveniles a los poemas posteriores en el caso de Lizalde es un muy particular sentimiento del tiempo.
Señales en el camino
Si la búsqueda de un universo discursivo en Cada cosa es Babel, el libro más fechado del autor, contemporáneo de Anagnórisis (Tomás Segovia), El señor presidente (Jorge Hernández Campos) y sobre todo Blanco (Octavio Paz), va a resolverse en la dolorosa capacidad epigramática de La zorra enferma, desde El tigre en la casa a Caza mayor ocupando su lugar poético a la vez que el discursivo. Entre el poema extenso, arquitectura del mundo, y el díptico aguijón hiriente, Lizalde traza unos vasos comunicantes por los que circula la misma sangre. El ya citado Perogrullo nos habla detrás de la página: La [liada y los epigramas se escribieron en griego, o con una voz más reciente nos dice: Dante se mira en el espejo y se encuentra Guido Cavalcanti o Francisco de Asís. Aquí no más, a la vuelta de la esquina, “Piedra de sol” se resuelve en haikús de gran belleza.
El poema se piensa a sí mismo, nos dice Lizalde, y lo hace de manera inmediata, necesita un contexto más allá del tiempo, de carácter metafísico si se quiere, pero que tenga raíces en una cotidiana cantina o en un muy físico amor por una física mujer. La poesía, en especial la mexicana, tiende a la abstracción, a nombrar de una manera genérica, o en otros casos simbólica. Por eso otra de lasvirtudes de Lizalde es cómo, en un sólo gesto, nos regresa a tierra, nos devuelve las cosas, otra vez mortal gozoso entre mortales, lejos de estatuas y camafeos, rodeado por objetos y amigos queridos, lugares, paisajes reconocibles, comunes, transformados en excepción por la mirada del poeta. En los últimos libros, en especial en Tabernarios y eróticos, Lizalde pertenece a ese tipo de escritores que pueden hablar como Adán sin que se les note que impostan la voz, pero también sin perder la conciencia de su impostación, porque su condición terrena se le aparece como un privilegio.
El poeticismo, se dijo más arriba, fue la búsqueda de un discurso en libertad en un borbotón de imágenes cuyo mejor ejemplo es Ruinas de la infame Babilonia (Montes de Oca). La búsqueda de Lizalde fue un poco en sentido contrario: encontrar la libertad no en la metáfora escondida o en el verso que se extiende sobre el oído y la página sin llegar nunca a ser prosa, sino en la contención, en la llaneza expresiva, en la sencillez del enunciado. Lizalde no es un poeta seco (como muestran sus textos más recientes) pero sí un poeta de la sequedad. Sus poemas se nos aparecen como texturas agrietadas, recorridas por profundos surcos que pudieron ser de sembradío pero que ahora son huellas de un irreconocible pero seguro paso del tiempo, como las arrugas en la piel o las cicatrices en el rostro. Una lucha con el ángel del tiempo, con él, contra él: una actualidad ya ida, un ayer que nunca dejará de ser hoy.
La pertinencia del epigrama
Hay que detenerse un poco en el sentido epigramático tan cercano a muchos poemas de Lizalde. El epigrama se quiere velocidad y filo, entre más conciso mejor llega a su blanco, es arma ideal para la pelea en corto, cuerpo a cuerpo. Pero también tiene algo de lisonja o zalamería, pues parte de uno o varios elementos sobreentendidos en complicidad tanto con el lector como con el objeto del poema. Por eso puede provocar la risa (o su sucedáneo, la mueca) como primera reacción; el poema establece un acuerdo implícito gracias a la ironía, no se nos descubre algo nuevo, se nos reformula algo que ya se sabía (el defecto físico se convierte en moral, la aparente virtud se revela obvio defecto, la sabiduría popular se traduce en ignorancia, etc.).
El aspecto cercano a la antipoesía que tienen algunos de sus libros, notoriamente La zorra enferma, no es más que un compartir estrategias formales. No creo que sea necesario aquí mostrar el juego de espejos que hay entre lo intelectual y lo antiintelectual. Una tradición que alcanzó su cúspide en poetas de una generación anterior -Neruda en el caso de Parra, Paz en el caso de Lizalde- permite y obliga al escritor a ejercer una iconoclastia, tanto de carácter formal como temático, no se canta la rosa sino el cactus como si fuera rosa, ya no el paisaje bucólico sino la ruina gris de la urbe.
Se trata de una poesía eminentemente urbana, como lo fue la de López Velarde en su momento, a quien está muy cercano en temperamento. Su prosodia está dictada por la ciudad, incluso, cuando tiene un aspecto de abstracción retórica. En donde más se nota esto es en el diálogo que establecen los textos entre ellos y con otros ajenos. La ciudad es el lugar del diálogo, en el campo no hay plaza pública y la poesía como ésta necesita un espacio civil para darse.
El epigrama funciona entonces como un comentario triangular que apuesta por el anonimato, tiene la ocurrencia de lo inmediato y el repetido uso del refrán, admite siempre y a veces exige tener un carácter singular, haber sido dicho una vez en una circunstancia precisa; a la vez provoca el misterio de quien oye aquello como un eco. O bien comparte con la canción popular, del desgarrado grito de las rancheras a la puesta en escena del bolero, el andar en boca de todos. Esto condiciona sus encabalgamientos, el enfrentamiento de los versos como unidades del enunciado en un movimiento pendular, no dialéctico sino antitético -la imagen del reloj que da la hora: otra vez el tiempo-, no la negación sino la oposición, fertilizado por el juego de la paradoja que permite afirmar dos verdades que mutuamente se excluyen.
La novela de la poesía
El desafío de Lizalde no ha sido el encontrar un sentido discursivo,-preocupación presente desde el principio, y en especial en Cada cosa es Babel-, sino poder encarnar ese movimiento en una estructura narrativa, como en El tigre en la casa y Caza mayor, así como en algunos poemas independientes, notoriamente “La tercera Tenochtitlán”. Lo narrativo presupone un desarrollo y el poema se vuelve un camino que se recorre en la lectura. No crea tensión dramática, como lo hace Segovia en Anagnórisis y en Cantata a solas, ni -así sea de manera irónicaDeniz en Picos pardos, sino que avanza sin necesidad de suspenso, camina.
Por la misma razón su léxico, incluso cuando hace uso de cultismos, resulta sencillo, poco dado a localismos y a dificultades de lectura.
Su sentido epigramático goza de las virtudes de la glosa. Otros críticos, y en ocasiones el mismo Lizalde, han señalado el carácter marginal de esta obra en relación con el discurso dominante de la poesía mexicana. Pero, por un lado, no es tan evidente que nuestra poesía tenga un discurso (uno solo) dominante, por otro ese carácter marginal adquiere en este caso un aspecto engañoso.
Por ejemplo, el sentido del lujo verbal en un Pellicer o intelectivo en un Gorostiza o en un Villaurrutia, que se establece desde Contemporáneos, provocan la marginalidad de un poeta como Renato Leduc, pero los márgenes los establece Salvador Novo, que no es un marginal. En el caso de Lizalde se está más cerca de Novo que de Leduc, su carácter marginal deviene de asumir su condición de margen, glosa, comentario de copista que cambia el sentido de lo escrito, imagen que a Lizalde, preocupado por los usos autoritarios del lenguaje, seguramente le atrae: el poema como bitácora del poema.
Lo anterior se complica aún más si se señala que el elemento anómalo de la poesía mexicana representado por esa marginalidad a partir de los años ochenta se ha ido desplazando hasta ocupar el centro. Deniz, el mismo Lizalde, Pacheco, Deltoro, Hurtado. La poesía mexicana funcionó, a partir de Contemporáneos, como una casa en que se construyó primero el techo, o un universo cuyo primer elemento fue el cielo. El descenso a las cosas, el ir construyendo de arriba para abajo, se caracteriza por un cierto uso del lugar común (en su sentido comunitario), de una acumulación de datos (más que de un conocimiento previo) y de la conversación como origen del ritmo, y se entiende ritmo en sentido métrico.
El poema es plaza pública pero también acto de recogimiento, paisaje después de la batalla, ciudad recorrida por la peste, desierto en que el eco se ha vuelto parte del aire y de la arena. El tigre recorre la casa, las entrañas, la memoria de los otros, su caricia es rasguño, el poema es lo que el tigre recuerda, lo que afirma y lo que vive, el poema -dirían Leduc y Lizalde, ahora sí coincidiendo- es darle tiempo al tiempo.
Periódico de poesía, UNAM/INBA, nueva época, núm. 4, México, invierno de 1993
La rosa es una herida…
Eduardo Lizalde
La rosa es una herida,
una sutura,
en la membrana de algún
vecino mundo superior,
un fuego accidental que
ha perforado
la celeste comba del
mundo terrenal,
un brote y estallido de belleza
de no previstas proporciones.
En los parajes de los que
provienen,
las rosas son las pústulas.
Periódico de poesía,UNAM/INBA, nueva época, núm. 4, México, invierno de 1993
El huerto de Baaras
Eduardo Lizalde
Flaubert. Salammbó.
Siempre es un sueño de oro el de los pobres. El suntuoso invernadero hexagonal de la finca infranqueable se levantaba en el centro del gran patio jardinado, como una gema de verdor fulgurante, a la vista de las polvosas casuchas y rancherías del antiguo pueblo minero. Nadie sabía cómo podía ser tan verde, en medio de aquellos salitrosos terregales, secos y sedientos, ese inhollado Edén, que así se conservaba en todas las estaciones, de primavera a invierno, como si fuera un prado de materia artificial.
Pero en cierto imprevisto otoño, el huerto encristalado se tornó amarillo, de un amarillo oscuro, cegador, dorado, se mantuvo así durante todo el invierno, y no volvió a ser verde cuando llegó la primavera.
—El huerto es de oro —dijeron todos—; allí están concentradas todas las vetas que se agotaron hace un siglo en estas miserables minas inundadas y ruinosas.
Cundió el escándalo supersticioso. El viejo brujo del terrateniente se había ido al Líbano muchos años antes, para conseguir unas raíces de cierta planta mágica, el árbol de Baaras, les dijo el farmacéutico, que tiene la virtud de atraer todas las linfas áureas de la tierra hacia sus jugos.
Como nadie podía acercarse más de cincuenta metros a las bardas de la casona, fuertemente custodiada por perros bravos y guardianes armados, todos los pobladores empezaron a observar el sitio con binoculares poderosos, para constatar que no eran inocentes hierbas y flores amarillas las que ahí se guardaban, sino troncos, frondas, hojas de oro puro, y frutos que rodaban por el suelo con pesado y codiciable esplendor.
La finca fue asaltada por la noche, para despojar al brujo libanes del oro, que con mala magia y artes había robado al pueblo entero, y los colonos irrumpieron con sus carabinas, pateando perros y amagando a los guardias hasta el centro del dorado corazón del huerto de Baaras, que en la noche esplendía como un astro y donde se hallaba leyendo un libro el anciano dueño.
—Es oro, sí —les dijo el viejo— pero sólo aquí puede vivir, en cautiverio, como algunos pájaros preciosos.
—No me vaya usted a decir que es el oro del Rey Midas —le replicó el veterinario—, y que nos convertiremos en metal si lo tocamos.
—No —contestó el viejo—, se volverán de mierda con el oro. Sólo sembrado aquí es de buen agüero.
Y eso fue lo que ocurrió. Fue destrozado y arrancado el huerto de oro, por los enardecidos habitantes de la villa, y nadie se volvió de mierda, pero todos tuvieron que emigrar, hechos verdaderamente una mierda, porque el valle entero se convirtió en el gigantesco lodazal estéril, de sustancias tóxicas, que hoy se conoce en la región como el Valle Negro de Baaras.
Periódico de poesía,UNAM/INBA, nueva época, núm. 14, México, verano de 1996
Eduardo Lizalde traductor
Cesário Verde 1855-1886
Ao entardecer, debruc.ado pela janela,
E sabendo de soslaio que há campos em frente,
Leio até me arderem os olhos
O livro de Cesário Verde.
Que pena que tenho dele! Ele era um camponés
Que anda va preso em liberdade pela cidade.
Mas o modo como olhava para as casas,
E o modo como repara va nas ruas,
E a maneira como dava pelas coisas,
É o de quem olha para as árvores,
E de quem desee os olhos pela estrada por onde vai andando
E anda a reparar ñas flores que há pelos campos…
Por isso ele tinha aquela grande tristeza
Que ele nunca disse bem que tinha,
Mas andava na cidade como quem anda no campo
E triste como esmagar flores em livros
E por plantas em jarros…
Cesário Verde 1855-1886
Al atardecer, asomado por la ventana,
Y sabiendo de soslayo que hay campos enfrente,
Leo, hasta que los ojos me arden,
El libro de Cesário Verde.
¡Qué pena tengo por él! Él era un campesino
Que andaba preso en libertad por la ciudad.
Pero el modo en que miraba hacia las casas,
Y el modo como reparaba en las calles,
Y la manera en que daba con las cosas,
Eran los de quien mira para los árboles
Y el de quien baja los ojos en la calle por la que camina,
Y se pone a espiar las flores que hay por los campos…
Por eso tenía él aquella grande tristeza,
Que nunca dice claro que tenía,
Pero andaba en la ciudad como quien anda en el campo
Y triste como disecar flores en libros
O poner plantas en jarrones…